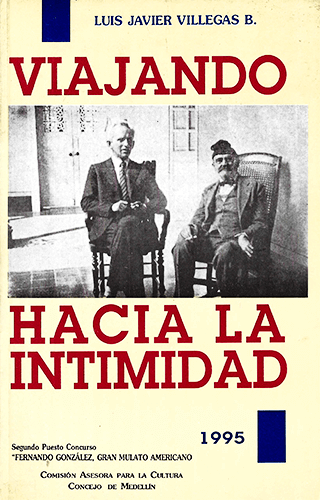Viajando hacia la Intimidad
Fernando González: pensar
e historiar en contravía
Luis Javier Villegas B.
(1995)
Introducción
Quien escribe este ensayo tuvo su primer encuentro con la obra de Fernando González de una manera casual —quizás sea más acertado decir providencial— una mañana del mes de abril de 1968. Terminaba una clase del curso de Ética en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Bolivariana, cuando un par de alumnos le preguntaron sobre la validez del pensamiento moral del maestro en su obra El remordimiento. Para su sorpresa lo oyeron confesar que no conocía la obra ni tampoco al autor. Al día siguiente le obsequiaron un ejemplar, acompañado de una reedición de Viaje a pie.
Los leyó con avidez y deleite, y luego acudió a otros de sus escritos, sin ceñirse al orden de su publicación. Así fue degustando y encariñándose con Los negroides, El Hermafrodita dormido, Mi Simón Bolívar, Pensamientos de un viejo, La tragicomedia del padre Elías y Martina la velera…, en fin, casi la totalidad de su obra publicada para esa época.
Cada nuevo libro era un reencuentro y un descubrimiento; iba adquiriendo cada vez con mayor nitidez el título de Maestro, con el que se le acostumbrara a denominar en vida. Polifacético, aparecía, como todo ser realmente viviente, siempre el mismo a la vez que diferente en cada ocasión. Difícil sería señalar cuál obra le causó mayor impacto, o le agradó más, o suscitó más profundas reflexiones. Cada libro era una nueva versión del mismo mensaje, con su reelaboración particular, pues lejos de ser una repetición cíclica se trataba del desenvolvimiento en espiral.
En 1969, para conmemorar el quinto aniversario de la muerte de Fernando González, se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia un homenaje en el que intervinieron algunos reconocidos escritores, quienes, además, habían sido con frecuencia sus contertulios. Coincidieron los expositores en ensalzar al pensador original y profundo, escritor ágil y crítico agudo, a la vez que en señalar a un auditorio, compuesto en gran parte por quienes no habían tenido ocasión de tratarlo personalmente, que si bien su obra era muy valiosa, con todo, el hombre, a quien ellos habían frecuentado, la superaba con creces.
Sin embargo, varios de los asistentes fuimos golpeados por las palabras de uno de los expositores, quien suscribió el juicio emitido por el conocido crítico Jaime Mejía Duque cuando calificó las dos últimas obras de Fernando González, el Libro de los viajes o de las presencias, y la ya referida Tragicomedia…, como «signo de su retomo senil a la ritualista catolicidad de sus paisanos».
Sorprendido, a la vez que en desacuerdo con tales afirmaciones, las que consideraba fuera de tono y de lugar, sostuvo, basado no sólo en las obras mencionadas, sino en otras como Viaje a pie, El maestro de escuela, Don Benjamín, jesuita predicador o Poncio Pilatos envigadeño, que, a pesar de las apariencias, Fernando González fue toda su vida un profundo creyente, y que la búsqueda de Dios se constituyó en el meollo de su peregrinación. Sus dos últimas obras no disonaban del resto de su producción, antes bien eran el remate lógico de un pensamiento que siempre había reivindicado la autenticidad, conservando una consistencia y una línea de evolución coherentes, aunque las apariencias a veces pudieran dar otra impresión. Su religiosidad —profunda sí, pero nunca de un vacío ritualismo— y su actitud mística habían permanecido profundamente arraigadas en la personalidad del autor, tan vivencial en sus escritos.
A raíz de tal intervención fue invitado a Otraparte por Fernando González Restrepo y doña Margarita. En su casa todo recordaba al maestro, el que con tanto amor la había construido para disfrutar en ella con su querida familia la plenitud del habitar un hogar; cada objeto y cada rincón tenía su sentido y su historia viva. Halló a sus acogedores anfitriones cual guardianes solícitos de tan amados recuerdos, aunque con el dejo de amargura causado por malevolentes críticos y por la indiferencia de las autoridades de entonces. Por fortuna, años después la administración municipal de Envigado tomó bajo su cuidado aquella morada y la convirtió en la que hoy disfrutamos como Casa Museo, proyectándola a la comunidad, mientras la Corporación de Amigos de Otraparte irradia sobre ella calor y afecto (*).
El presente ensayo, desde la atalaya de lector lejano, intentará, por una parte, pagar un tributo de gratitud para con quien en el momento crucial en que iniciaba la carrera docente fue, sin nombramiento ni sueldo, el maestro por antonomasia, y, por otra, dejar testimonio de un camino seguido bajo la orientación de los libros de Fernando González y algunos de los escritos sobre su vida y obra. Más que aspirar a señalar un derrotero para otros, lo que sería pretensión sin sentido, esta puesta en escena busca que los eventuales lectores se sientan animados a intentar su propia búsqueda, a elaborar su propio sendero hacia la autenticidad y el reencuentro con su intimidad, con Fernando como guía hacia la soledad de su intimidad.
En un primer capítulo hará, saltando matojos, una retrospectiva de algunos de los que considera más dicientes testimonios sobre la vida y obra de González. No lo mueve el afán erudito de dar cuenta, como dicen los académicos, del «estado del arte» sobre el tema, pues, aun dado que estuviere en capacidad de hacer un recorrido virtualmente completo, lo considera impertinente; por el contrario busca indicar que, por original y personal que pretenda ser nuestra lectura de un texto, los rastros dejados por otros, a quienes más que guías podemos considerar compañeros de viaje, se convierten en acicate y estímulo para afrontar una obra, compleja y contradictoria dada su plenitud vivencial, que se renueva en cada lector y en las sucesivas lecturas. Los libros de Fernando, dada su intensidad, pueden ser leídos numerosas veces, con la seguridad de que cada nueva lectura será distinta de las precedentes, dado que es labor perdida pretender fijar marco explicativo alguno. No hay una lectura canónica de estos textos, ni él la buscó: sus mensajes tienen una resonancia peculiar para cada nuevo lector.
En el segundo capítulo se ocupará, así sea solo de manera ligera, de lo que, tras la conclusión del viaje pasional y mental, podemos ahora con plena certidumbre reafirmar como el núcleo de su pensamiento, el eje de toda su búsqueda humana. Su vida puede caracterizarse con las palabras de san Agustín cuando exclamaba: «Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti». Fernando buscó a Dios en todos los rincones, con todos los sentidos, a través de insospechados caminos; gozó y padeció esa pesquisa ininterrumpida, que, como era apenas obvio, fue haciéndose cada vez más espiritual, pero nunca dejó de ser un proceso que comprometió su personalidad humana integral. Desde sus primeras obras, con la afirmación tajante propia de la tradición filosófica occidental que categóricamente afirma que no hay nada en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos, fue un buscador de Dios, en las bellas muchachas que veía pasar, en las dulces melodías y amorosas palabras que escuchaba, en los agradables e incitantes olores, en los sensuales sabores y en los placenteros roces y caricias de su piel: su Dios era un ser vivo y presente en todas sus obras. No fue el suyo el Dios lejano y abstracto, ni un primer motor de los filósofos, sino el Dios viviente y encarnado, hecho niño tierno en El Pesebre.
En el tercer capítulo intentará acercarse a una de las facetas de su producción literaria más discutidas, y al parecer de las que más simpatía generaba en el maestro: la de historiador. Desde sus primeros escritos fue un decidido individualista, como con vigor lo defendió en su Tesis de grado, y su método para llegar a la intimidad y recuperarnos cada uno en la autenticidad exigían un compromiso original e irrepetible. No obstante, esto no excluye el que cada uno de nosotros elija sus modelos, tanto de actitudes que imitar como de vicios que eludir. Por ello escudriñaremos su manera de hacer biografías, de documentarse, de «leer en los documentos», de interpretarlos. Puesto que es tan discutible su forma de hacer historia, intentaremos aportar algunos elementos para aproximarnos a esta faceta de su obra, a la luz de autores que gozan de gran valimiento entre los historiadores profesionales.
— o o o —
Tras las huellas
de otros lectores
A modo de preámbulo y como práctica de calentamiento, puede ser conveniente mirar, aunque solo sea de manera somera y parcial, algunos de los conceptos acerca de la obra de Fernando González Ochoa, con énfasis en aquellos que fueron publicados después de su muerte. Las características de su producción, tan emotiva y personal, hacen difícil un juicio que se pretenda imparcial y aséptico, ya que toda presunta objetividad chocará con la persistente subjetividad de quien más que escribir libros, los parió con dolor y alegría. Por ello no debe sorprendernos encontrar las apreciaciones más opuestas entre los que la han juzgado.
Dada la actitud vital de rebeldía e independencia que el maestro mantuvo con ahínco durante toda su vida, y ante la exageración de varios elogios proferidos por fervientes admiradores, quienes, si bien procedían movidos por el afecto sincero, por lo general carecían del suficiente contrapeso de la distancia que la crítica reclama, y algunos de ellos rayaban en la desmesura, como el de quienes llegaron a llamarlo «el único filósofo que ha dado a luz Latinoamérica», no es extraño que algunos críticos, de modo particular desde posiciones de izquierda o desde las cátedras universitarias, arremetieran contra la obra de Fernando.
En primer término, y por la gran repercusión que tuvo en los medios intelectuales en el momento de su aparición, los agitados finales del decenio de los sesenta, haremos referencia al ensayo titulado «Fernando González y su obra», uno de los capítulos centrales y el de mayor extensión del libro Literatura y realidad, cuyo autor es el reconocido crítico Jaime Mejía Duque. Por los años de su aparición, en muchos de los círculos universitarios y de intelectuales estaba al orden del día un tipo de marxismo dogmático y antirreligioso que se proclamaba como la única opción válida para el análisis y valoración de toda obra o proceso cultural. Descartaba este autor el calificativo de «pensador» —con mayor énfasis aun el de filósofo— que los por él denominados «lectores alelados» le habían dado a González: la obra de este era señalada como «inasible por lo irregular, contradictorio y disperso de sus conceptos y opiniones». Igualmente desechaba las denominaciones de «biógrafo», «psicólogo» o «sociólogo», anotando al respecto: «el mayor vacío que como a presunto sociólogo había que anotarle es que a los cincuenta años, con la riqueza de medios intelectuales que se le atribuía, no hubiese mostrado el menor interés en el gran hecho histórico de la violencia en Colombia». Y esto le parecía tanto más reprochable cuanto «… en 1959, después de muy largo silencio, imprimió el más subjetivista y oscuro de sus libros, el Libro de los viajes o de las presencias, en el que toda la pasión por la sociedad como mundo objetivo ha desaparecido en aras de los anhelos místicos». Como adelantándose a estas críticas, en 1959 Fernando se había burlado con su amigo el «novicio Ángel Ríos» de esos «pajosos estudios sobre las causas de la violencia», a la vez que acerca de los lectores de su Libro de los viajes expresaba: «¡Qué me importa que lo lean o no lo lean los demás…! Este libro es para unos pocos…» (1).
No obstante los reproches que hemos transcrito, Mejía concluía su ensayo con estas afirmaciones: «Fue sin duda un escritor ejemplar por su actitud inconformista… En su vida y en su obra se refleja, nuevamente, el drama tan costoso de una cultura en período de tanteo». Admiraba a Fernando como artista literario y lo catalogaba como «el mejor prosista de su generación en Colombia», y al efecto destacaba estas cualidades en su estilo: «frase exacta y flexible, plasticidad lograda mediante metáforas de sabor naturalista, y sobre todo —lo que marca el tono del prosista— la alternación o imbricación de lo abstracto y lo cotidiano, de lo conceptual y de lo anecdótico» (2).
Viene al caso recordar que en ese «oscuro» Libro de los viajes o de las presencias, Fernando, cansado de estériles polémicas acerca de clasificaciones y compartimentos, cuando al Todo lo captaba cada vez más en su múltiple unicidad, había dicho de sí mismo: «Yo propiamente no soy novelista, ni ensayista, ni filósofo (¡qué asco la filosofía conceptual!), ni letrado, sino brujo…», como si quisiera adelantarse a quienes buscaban encasillarlo en los rígidos esquemas conceptuales de una u otra disciplina.
Casi un decenio después, en el Manual de Historia de Colombia, editado por Colcultura, el autor del capítulo dedicado a la literatura en el siglo xx escribió estas frases: «No la contradicción sino la anarquía presidió su trabajo intelectual. Fernando González rompió con todas las concepciones de la literatura». Más adelante agregaba: «solo tenía un punto de referencia, el Yo, a cuyo predominio González llamó egoencia. Al contacto con las cosas, al contemplar los acontecimientos, la egoencia de Fernando González le dictó verdades y medias verdades intuitivas». Al contraponerlo a Luis López de Mesa destacaba que, a diferencia de este, González «no recurrió ni a la filosofía ni a la ciencia para interpretar la realidad colombiana», dado que «… aunque mucho tiempo se lo consideró como filósofo, lo cierto es que su filosofía fue solo un instrumento parodístico de su burla, de su anti-literatura en que consiste su crítica de lo consagrado». Más aún, ponía de relieve «la arbitrariedad de sus teorías y de la formación de conceptos» así como el «desarraigo en el mundo criollo» (3).
Tono y enfoque muy diferentes percibimos en los escritos de quienes lo trataron con frecuencia y de algunos otros que con posterioridad a su viaje definitivo se matricularon en su escuelita de autenticidad. Es imprescindible omitir muchos de los numerosos conceptos de quienes en estos treinta y tantos años se han ocupado de su compleja obra; con todo, espero indicar, para quienes nos disponemos a buscar un camino propio para inventar «nuestro» Fernando, algunas de las múltiples formas de recrear, con simpatía a la vez que con originalidad, las experiencias irrepetibles del que más que maestro, en el sentido de quien trasmite saberes ya elaborados, fue un incitador a la búsqueda personal, en la que cobra mayor importancia el caminar que el punto de llegada.
Aunque algo distantes en el tiempo para los lectores actuales, creo del caso destacar varios textos publicados en el decenio de los ya legendarios años sesenta. El primero en orden de aparición, al que su autor el doctor Félix Ángel Vallejo dio por título Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa, fue publicado en vida de Fernando González y contiene varias apreciaciones y comentarios de este. En un texto cálido recogió muchas largas conversaciones entre ambos caminantes, por la época en que el maestro tuvo que afrontar las difíciles peripecias de la edición de su Libro de los viajes o de las presencias. Por la intensidad de los diálogos y la perspicacia para captar las angustias del anciano, tiene un especial sabor la lectura de este autor, del cual el propio González dijo: «Hoy, en esta región a que llaman Colombia, sólo aprecio (perdonen señores congresistas y periodistas) este librito vivo, vivísimo, putico, perlita de oro y las ilustraciones que le hizo el imaginero Horacio Longas» (4). Gran valor testimonial guarda este libro, dada su amistad sobre la que escribió en el Libro de los viajes: «Como Félix Ángel ha llegado a ser Yo; como lo amo como a mí mismo…».
En 1964, el mismo año de su fallecimiento, fue publicado en la Revista de la Universidad de Antioquia un extenso ensayo, escrito por su amigo el doctor Alberto Saldarriaga, el cual lleva el título: «De la parroquia al cosmos» (5). Tras afirmar que Fernando, «viajero locuaz», conjugó los «temperamentos poético, filosófico y místico en proporciones variables», explica que escribió ese ensayo con el fin de «guiar al eventual lector, con la sola credencial de haberlo precedido en la lectura, sin que ello implique la más leve veleidad de influenciarlo». Agrupó las obras publicadas a la fecha, a las que consideró «obras completas», en tres «épocas» a las que denominó poética, dura y mística.
Incluye en la «época poética», la que dice haber estado bajo la influencia del fascinante estilo nietzscheano, los Pensamientos de un viejo, Una tesis y Viaje a pie. Afirmó que «Pensamientos de un viejo contiene la totalidad de la temática que nuestro viajero Fernando desarrollará durante toda su vida», por lo que reitera la coherencia de su pensamiento, aunque admita que no fue el suyo un recorrido en línea recta sino en zigzag.
Acerca de la «época dura» dice que estuvo centrada en el estudio de la personalidad humana y que en ella «su rey o filósofo es Schopenhauer», autor de El mundo como voluntad y representación, en el que pasean, «grandiosos y magníficos, Marx y Engels». Ubica en esa época a Don Mirócletes, El Hermafrodita dormido, Mi Compadre, Santander, El maestro de escuela, Los negroides, Cartas a Estanislao y los 17 números de la Revista Antioquia.
La «época mística» la caracterizó por la introspección, «para la cual estaba particularmente dotado por la predisposición innata de su temperamento y por la influencia de la escuela jesuítica de Ignacio de Loyola»; durante ella se dio su «transformación de un místico pagano-cristiano, hasta llegar a la serenidad y beatitud del padre Elías». Dice pertenecer a esta época Mi Simón Bolívar, El remordimiento, Libro de los viajes o de las presencias y La tragicomedia del padre Elías y Martina la velera.
Dejemos de lado la discusión de la pertinencia de estas clasificaciones propuestas por el doctor Saldarriaga… Con todo, parece conveniente entresacar algunos de los elogios que él prodigó en su ensayo, los que hoy suenan desmedidos. Por ejemplo, dijo de la discutida obra Mi Compadre que «es una obra maestra de penetración de las personalidades»; así mismo, lo llamó «el mejor de los escritores colombianos», a la vez que lamentó que se haya frustrado el historiador y el novelista nato y que no hubiera sobresalido como filósofo por falta de un ambiente adecuado para desarrollar esta faceta de su producción intelectual.
A pesar de ello, y de modo similar a lo que se anotaba con respecto al libro del doctor Ángel, este ensayo cobra especial significado para nosotros, lectores hoy alejados en el tiempo, por su valor de testimonio fresco; su autor nos fue revelando ante todo un hombre incansable en la búsqueda de la autenticidad, un pensador original, el luchador contra la mentira y la hipocresía, tal como le había sido dado irlo descubriendo en sus largas horas de coloquios, y con la claridad que solo una estrecha y larga comunicación de amistad podía proporcionar.
Por su parte, con motivo del primer aniversario de la muerte del escritor, doña María Helena Uribe de Estrada leyó una conferencia titulada «El camino del amor en Fernando González», publicada en El Colombiano Dominical el 10 de marzo de 1968. Esta escritora había gozado, al igual que los dos autores antes referidos, de la amistad generosa del envigadeño. Era categórica al afirmar que Fernando había sido filósofo:
«¿Qué más quieren? ¿No comprenden que se encontró a sí mismo, que supo digerir sus vivencias, que dio a sus años un sabor propio, personal, rico en sabiduría y dominio de sí? Le tachan que no dejó doctrinas organizadas ni refutaciones a otros filósofos: pero sí encontramos en él la vida hecha filosofía, la filosofía hecha vida: con sencillez, espontáneamente. Escrita con sangre» (6).
De manera similar a como lo hiciera el doctor Saldarriaga, señalaba que Pensamientos de un viejo, obra de adolescencia, contenía ya en germen los desarrollos posteriores de su largo camino. En esta ocasión se detuvo gustosa en las dos últimas obras publicadas por Fernando, a las que agregó textos inéditos entonces, fechados en 1963, y en los cuales destacaba su intensidad vivencial. Y al ver que no era posible dar cuenta del recorrido multiforme seguido por el maestro en el camino del amor, decía: «Solo sé, porque lo leí, que siempre persiguió el amor». Al finalizar su exposición exclamaba:
«Y sentí una soledad muy grande por no haberle preguntado muchas cosas acerca de su camino. Todos esos espacios en blanco y los silencios que separan sus palabras. Y la tristeza de no poder robarme esa Agonía […]. Inconscientemente supe que, aunque quisiera, no podría delinear claramente ese Camino del Amor ante quienes no quieren vivirlo; los nuevos paisajes que contempla Fernando González permanecen ocultos para quien no los lleva en el deseo» (7).
Años después, a finales del decenio de los setenta, de un discurrir tan agitado en nuestro país y especialmente en los medios estudiantiles y sindicales, Alberto Restrepo González, su familiar cercano y una de las personas que mejor conocieron al maestro y asimilaron su actitud iconoclasta y auténtica, publicó el libro Testigos de mi pueblo, el primero de cuyos capítulos lo dedicó a Fernando González, «Testigo de la madurez en la fe». Con energía y conocimiento de causa afirma tajantemente: «Entre nosotros no se le conoce. A lo sumo se le ha clasificado (somos los embelesados admiradores del yanqui tabulador) […] se le ha anatematizado […] se le ha admirado» (8).
Particular resonancia tuvieron las palabras de Gonzalo Arango, el renombrado escritor nadaísta y autor de un breve artículo publicado en 1973 por el diario El Tiempo en sus Lecturas Dominicales bajo el título «La meta es el camino», reimpreso en el mismo diario en 1988, acompañado de una presentación que nos causa sorpresa, ya que el editor presenta a Fernando González como «el más grande pensador del país». Pleno de simpatía y admiración por el maestro de la «escuelita rural para enseñarnos a vivir», Arango decía que antes de conocerlo en persona había llegado a creer que «ese hombre tan grande —del que nada se sabía— tenía que estar muerto», para enterarse con asombro que vivía a pocos kilómetros de Medellín; luego nos invitó a acercamos a él «en los libros que le sobreviven, esas hojas de vida que se abren —abriendo el camino—», pues en ellos, que «no en las estatuas que petrifican su ser y su errancia», está la verdadera inmortalidad de aquel a quien llamó «eternista» (9).
Otro de sus amigos, el escritor Darío Ruiz, publicó en 1988 en la Revista de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín, el artículo «Fernando González: el paseante»; con vibrante estilo se acerca al maestro en su filosofar y en la «insólita educación sentimental» que ve manifestarse de modo especial en las que llama sus obras de «adolescencia», los Pensamientos de un viejo y el Viaje a pie. Conviene tener presente que unos años antes, con el patrocinio de la Presidencia de la República y dentro de una colección que ostenta el presuntuoso título de Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura, un conocido profesor universitario de filosofía había definido los autores que merecían estar en la compilación de La filosofía en Colombia – Siglo xx (10). En el prólogo el antologista se congratulaba de que ya la filosofía fuera, al decir suyo, «un trabajo profesional y académico, que se manifiesta ante todo como actividad eminentemente profesoral», ya que «ha sido su desempeño como profesor lo que le ha permitido asumir su oficio como una profesión». Agregaba que estos profesores, a la par que desplazaron a «los aficionados sin adiestramiento en el manejo riguroso de los conceptos y sin unos conocimientos básicos de la historia de la filosofía», han dejado de lado la búsqueda de la originalidad, la que no considera tarea prioritaria, dado que «aún estamos en una fase que tiene como tarea fundamental echar bases para una tradición que quizás genere algún día obras verdaderamente revolucionarias» (11). ¡Cómo habría hecho reír a Fernando esta frase, a la que hubiera enrostrado ser hija del complejo de inferioridad!
Es reconfortante la lectura del valiente, sentido y autorizado texto de Darío Ruiz, docente universitario él también; ataca la vacuidad de los «filósofos de cátedra», apertrechados sólo de palabras huecas y fáciles etiquetas; nos pone en guardia contra la farisaica coherencia de los filósofos de academia y su edulcorado magisterio. La ausencia de González de «las antologías de la filosofía» no la ve como una prueba de que fuera «ajeno a la reflexión, a la exigencia del pensamiento, sino que permaneció alejado de los filósofos a sueldo, ajeno al fetiche empolvado de las nuevas escolásticas, a esa comodidad pedagógica de reducir la filosofía al aséptico lenguaje de la información». Tras recalcar que «hacerse filósofo es hacerse en el contemplar», nos invita a emprender con Fernando «… hoy más que nunca una tarea de despojamiento interior, de firme responsabilidad ética ante el escarceo de nuestra inefable “República de las Letras”» (12). Más que el árido volver a recorrer caminos ya trajinados por otros, Darío Ruiz nos convoca a interrogamos y habitar en el pensamiento.
En ese mismo año de 1988 apareció la más completa biografía que se ha publicado sobre el maestro, escrita por el abogado Javier Henao Hidrón, con la cual la Editorial de la Universidad de Antioquia daba comienzo a la Colección Otraparte. El título mismo es una clara toma de posición: Fernando González, filósofo de la autenticidad. Es una obra muy documentada, de una tan afectuosa como minuciosa búsqueda en las más variadas fuentes, con el fin de «documentarse». Acudió a una lectura exhaustiva de los escritos publicados del maestro, para lo que fue necesario un rastreo de numerosos periódicos, a lo que se vino a sumar la consulta de manuscritos inéditos y de correspondencia, amén de la búsqueda recursiva de informaciones orales de testigos sacados por él del anonimato. Con tan rico bagaje, y con el ingrediente fundamental de la simpatía que hace posible la comprensión, como que desde sus años de estudiante tuvo la ocasión de escuchar a Fernando en su refugio de Otraparte, nos conduce a través de la vida y la obra del maestro para que por nuestra parte podamos reintentar la aventura de un buscar auténtico. Al finalizar la obra aborda la discusión acerca de si Fernando González fue filósofo. Su respuesta, como desde el título lo planteara, es afirmativa, claro que no en el excluyente y autoproclamado «riguroso» concepto del profesor Sierra y los filósofos profesionales, sino como un vitalista, un presentista, un existencialista de profunda raigambre andina. Todo parece indicar que la notable acogida que esta obra ha tenido es muestra contundente de sus aciertos (13).
En este recorrido, no exhaustivo sino selectivo, con el único criterio de desbrozar un sendero nuevo a través de los atajos de quienes con conocimiento y autoridad emprendieron antes la marcha, encontramos una edición especial del Magazín Dominical de El Espectador, publicada en febrero de 1994, con motivo del trigésimo aniversario de la muerte del maestro. No deja de llamar la atención el que los principales diarios del país, concretamente este, a la par que El Tiempo y El Colombiano, tan duramente fustigados por Fernando, se hayan convertido en vehículos privilegiados para la difusión de los escritos, en abrumadora mayoría elogiosos, sobre este incómodo autor. Igual sorpresa debe de causar a más de uno el ver reeditar sus obras, y con gran despliegue de gusto y calidad, por la Universidad de Antioquia, de la que fue egresado, es cierto, pero no sin causar sinsabores a los medios más tradicionales, y de la que fue crítico permanente, y de manera señalada por la Universidad Pontificia Bolivariana, cuyos primeros rectores fueron constante blanco de su afilada pluma, a saber, los «doctores» Sierra y especialmente Félix Henao Botero, por muchos años Rector Magnífico.
La presentación del Magazín partía del asombro ante este fenómeno: «… que haya padecido una suerte de ostracismo intelectual en la Colombia posterior a su muerte —hace 30 años— pero que esté cada día más presente en la mente de los jóvenes», agregando que este carácter juvenil no lo daba la edad sino «la ausencia de hipnosis colectiva». Esta revista reprodujo algunos textos de Fernando, acertadamente seleccionados, que proporcionan al lector una perspectiva compleja de su estilo. Se encuentran también allí unos breves, amén de sustanciosos, artículos de los poetas Álvaro Marín y Juan Manuel Roca; este, tras confesar que aunque nunca lo vio, cree contemplar al pasar por Otraparte su «emboinada sombra que cruza con un bordón de viajero de otros días», manifiesta que «… en todo lo que se ha escrito en este país —no es mi asunto si es filosofía su quehacer— me resulta difícil encontrar algo más personal, alguien con un don más poderoso para habitarse, con tanta maestría para preñar de sentido a las palabras». Marín, por su parte, ante el conocido reproche de Gutiérrez Girardot, reiterado en 1990 cuando reseñó la biografía escrita por Javier Henao Hidrón, de que la obra de Fernando carece de rigor, replica que «el rigor del filósofo antioqueño no tiene sus pilares en el sistema, le repugnaron los conceptos y toda suerte de esclavitud mental, fue ante todo un intuitivo, un brujo, y el único argumento que puede tener un filósofo contra un brujo es la falta de intuición del filósofo». Recuerda uno entonces a Baldomero Sanín Cano cuando escribía que Viaje a pie «es un escándalo, no entre los impúberes que habla el Evangelio, sino entre los hombres barbudos, las devotas con o sin bigotes y los profesores de filosofía», tras denominarlo «un libro de pensamiento», o a Rafael Maya cuando al referirse al mismo libro llamaba a su autor «un poseso de las ideas. ¡Qué cantidad de ideas…!».
El plato fuerte del mencionado número del Magazín es un ensayo, lleno de vigor y sapiencia, en el que Alberto Aguirre, su contertulio y editor de uno de los últimos libros que escribiera el maestro, el ya varias veces evocado Libro de los viajes o de las presencias, reacciona a la crítica de Gutiérrez, quien se cuestionaba si Fernando era filósofo o ensayista y se preguntaba «… por el rigor, la coherencia, la cualidad y la adecuada fundamentación crítica de su pensamiento, y nada de eso se encuentra en su obra». Aguirre, con su acostumbrado lenguaje directo y punzante, deja el apelativo de Filósofo —así, con mayúscula— para el «susodicho profesor emérito de la Universidad de Bonn», a quien aplica lo que el maestro escribió en Los negroides: «Colombia produce hombres estudiosos, lectores, muchachos juiciosos. Ningún país más inducido. Toda teoría es recibida, toda ley, todo libro es plagiado»; agrega no tener interés en esa «fofa pelea», por lo demás no propuesta, y prefiere dejar a los filósofos acartonados con su carné; para Fernando solo reclama la denominación juguetona por la que él mismo optara: la de Brujo. Afirma que «a los que aún le tenemos amor» nos basta con su presencia. «A González no lo pueden clasificar, ni encajonar, ni estancar. Por eso los desazona». Nos convoca, entonces, a una lectura vivencial de Fernando, a no leerlo como concepto, sino «a vivirlo a través de las palabras». Pues «no hay otra receta que leer a Fernando González. No tolera exégetas ni evangelistas. No se puede explicar su pensamiento. Hay que vivirlo, porque es un pensamiento vivo, es presencia». Un término reitera Alberto Aguirre en este ensayo: acicate; él define mejor que ningún otro el efecto que la lectura del maestro debe provocar (14).
Entre los numerosos escritos que con ocasión del centenario de su nacimiento se han publicado recientemente, quiero destacar la columna «Bajo las ceibas», aparecida en El Colombiano el 22 de abril. Su autor, Ernesto Ochoa Moreno, ha logrado como pocos compenetrarse con el pensamiento y la actitud vital de Fernando. El título mismo de su columna semanal evoca con cariño las ceibas del parque, tan queridas para el peregrino de Envigado. Nueve años antes había publicado en El Mundo Semanal un texto inédito sobre el doctor José Félix de Restrepo, que el maestro fechó en Otraparte en octubre de 1960, y que Fernando González Restrepo obsequió a Ochoa. Este, en su columna antes citada, manifestó el temor, por desgracia bastante fundado, de ver «convertir también en mentira y vanidad el reconocimiento que hoy se le hace», pues, a quien en su irreverencia implacable luchó contra los mitos, «sería deplorable volverlo a él también un mito», por lo que denominó el «prurito de convertirlo en un autor de moda». Contundentemente afirma para concluir su columna:
«No se crea, pues, que Fernando González se va a dejar domesticar […] Su obra debe seguir siendo pugnaz, heridora, incitadora. Y tiene que llevar a lo que él buscaba: a no seguir condescendiendo con la mentira. A recuperar las raíces de nuestra condición latinoamericana y destruir sin contemplaciones la farsa en que vivimos. A implantar en Colombia la rebeldía salvífica del amor purificador, del padecimiento silencioso, del viaje iluminado por el horizonte de la Intimidad» (15).
En una evocación adicional señaló: «Cierro los ojos. Hoy mi ceiba íntima es él. Ceiba centenaria. Su sombra es pacificadora y al mismo tiempo desasosegante. Levántate, “envigadeño descalzo”. Hay que seguir el viaje».
Como etapa final de este sobrevuelo que venimos realizando, el domingo 21 de mayo de 1995 el Dominical de El Colombiano publicó el texto «Un filosofar antioqueño», cuyo autor es el sacerdote jesuita Jaime Vélez Correa; este había sido destinatario de una carta de Fernando, fechada en noviembre 29 de 1960, y en la que daba respuesta a un cuestionario «sobre filosofía colombiana y sobre mi persona»; el mencionado periódico la reprodujo en su edición del pasado 30 de abril. El padre Vélez, experimentado profesor de filosofía en la Universidad Javeriana, señala que llama antioqueño el modo de filosofar de Femando debido no a que haya nacido en esta tierra o aquí haya escrito, sino a que supo reflejar la identidad cultural de su pueblo, con sus costumbres y maneras de valorar las cosas. Para ello destaca cuatro principios en ese filosofar: la intransigencia por la verdad, conocerse y aceptarse, su libertad de pensar y la obligada referencia a la religión como viva relación con Dios, no el Dios abstracto y conceptual, sino el Dios viviente. Por estas características dice que esta filosofía «es modelo y a la vez reto para vivir sin mentira», y que al conjuro de la vida y pensamiento de prohombres como Fernando, «el más importante reflejo del alma antioqueña», esta, aunque parezca hoy enferma, se levantará (16).
Al finalizar este capítulo es conveniente resaltar que quizás sea tan estéril como interminable el debate sobre si Femando González fue o no filósofo, o sociólogo, o historiador, o teólogo, o novelista, y así hasta el cansancio. Hace unos años un historiador inglés se burlaba de la abusiva utilización de la metáfora agraria de los «campos de estudio», mediante la cual los atareados cultivadores del terruño académico lo dividían en lotes, para, mediante una hábil división del trabajo, dejar a cada cultivador producir el tipo de cosechas propias de tal suelo. El suelo labrantío del conocimiento humano, «demarcado y fragmentado, se parcela como un gran campo comunal después de su cercamiento. Y ¡ay del arrendatario que no pueda mostrar una escritura!» (17).
Como luego él mismo dice, los estudios, temas y disciplinas no son campos, y los hechos sociales no son cosechas que puedan ser recogidas y guardadas privadamente. La vida de una sociedad está abierta a todos los que quieran reflexionar sobre ella, y son inagotables las perspectivas de acercamiento. Dejemos a los fieles y feroces cancerberos dispuestos a conservar incólumes las cercas que rodean sus parcelas, llamadas Academias, Asociaciones o de cualquiera otra manera que les permita señalar los linderos con el fin de excluir al «otro», al «profano vulgo», como decía el poeta latino y han repetido cuantos presumen de pureza racial, integridad doctrinal o rigor conceptual.
Suena por lo menos anacrónico ese llamado hoy, cuando cada vez más soplan los vientos de la integración, de la convergencia y la cooperación entre los cultores de las disciplinas sociales, y muchas de las fronteras entre las ciencias naturales se esfuman; por ello no creo que valga la pena preocuparse de los celosos alegatos en favor de «lo mío» y su poder excluyente, esgrimidos por los profesionales que se empeñan en reducir y purificar el ámbito de su cada vez más estrecho quehacer.
Con esto no se quiere indicar que no sea útil y hasta necesario el estudio y adiestramiento en una disciplina, sino que es indispensable saber que una perspectiva limitada no agota el campo visual de la realidad compleja. El diálogo, la tolerancia y la aceptación del otro requieren la amplitud de miras y la humildad de quien se sabe peregrino en este mundo, un eslabón casi efímero de una extensa cadena de seres pensantes, un cultivador más de ese inmenso campo de labranza del conocimiento, donde lo mío y lo tuyo deben abolirse para construir lo «nuestro».
— o o o —
Olfateando el
rastro de Dios
Uno de los reproches más repetidos al pensamiento de Fernando González, desde las más variadas tendencias de nuestros filósofos, es la carencia de una construcción sistemática en la obra del que, aunque algunas veces se llamara filósofo a boca llena, más bien quiso siempre ser un aficionado a la filosofía. No pretendemos discutir con quienes emitieron tales apreciaciones, de las que él mismo se burlaba. Más bien invitamos al lector a acompañarnos en una relectura de algunas de las obras de san Agustín, pensador cristiano de honda repercusión en el pensamiento occidental, pues es posible hallar allí una pista para la comprensión de los viajes al interior de sí mismo emprendidos con ahínco y nunca interrumpidos por el envigadeño. No deja de ser llamativo que numerosos comentadores escolásticos de la obra agustiniana critiquen a este por la falta de una elaboración sistemática, la que, en su opinión, solo llegó a su culmen con la obra de santo Tomás de Aquino; sobra decir que jamás fueron las obras del Aquinate y sus seguidores escolásticos plato predilecto de Fernando, quien aprendió a desecharlos desde las clases del padre Quirós y su tozudez en afirmar el «primer principio», aun por encima de las vivencias de la fe.
De la extensa obra agustiniana nuestro autor quizás solo conociera una pequeña parte; no es difícil que desde sus años juveniles hubiera leído Las confesiones, el más divulgado de sus libros. El siguiente texto de san Agustín, tantas veces citado, puede servirnos de entrada a este tema:
«Tarde os amé, Dios mío, hermosura tan antigua y tan nueva; tarde os amé. Vos estabais dentro de mi alma, y yo distraído fuera, y allí mismo os buscaba: y perdiendo la hermosura de mi alma, me dejaba llevar de estas hermosas criaturas exteriores que Vos habéis creado. De lo que infiero que Vos estabais conmigo, y yo no estaba con Vos; y me alejaban y tenían muy apartado de Vos aquellas mismas cosas que no tuvieran ser si no estuvieran en Vos. Pero Vos me llamasteis y disteis tales voces a mi alma, que cedió a vuestras voces mi sordera. Brilló tanto vuestra luz, fue tanto vuestro resplandor, que ahuyentó mi ceguedad. Hicisteis que llegara hasta mí vuestra fragancia, y tomando aliento suspiré con ella, y suspiro y anhelo ya por Vos. Me disteis a gustar vuestra dulzura, y ha excitado en mi alma un hambre y sed muy viva. En fin, Señor, me tocasteis y me encendí en deseos de abrazaros» (18).
Muchas veces también debió de escuchar Fernando de labios de sus maestros estas otras palabras de Agustín, escritas en su importante obra La ciudad de Dios, y de las que se hizo un fecundo programa de vida: «No quieras derramarte fuera; vuélvete a ti mismo: en el interior del hombre habita la verdad. Y si encuentras que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo».
Uno de los legados del agustinismo, que a su vez implicaba una incorporación de las tradiciones de los neoplatónicos y especialmente de Plotino a la peculiar visión paulina del cristianismo, fue la distinción entre ciencia y sabiduría. Agustín caracterizó a aquella como el «conocimiento racional de las cosas humanas», el reino de la abstracción, del discurrir, de la inducción y la deducción, orientada a la acción; a la sabiduría, en cambio, la caracterizó como «conocimiento intelectual de las cosas divinas», adquirido directamente por la intuición y dirigido a la contemplación, sin ningún fin, ningún para… Muy afín a esta era la noción de filosofía como «amor y afición a la sabiduría», lo que le permitía concluir que «filosofar es amar a Dios» y que la filosofía era «el ejercicio perfecto de la religión». Por ello identificaba a la sabiduría como la fuente de alegría, la beatitud.
Así mismo, como decía san Agustín, «la sabiduría no se ocupa de lo que fue o será, sino del que Es». Su carácter de Ser inmutable es el más diáfano indicador de su perfección, ya que por no carecer ni necesitar de nada subsiste del mismo modo y permanece idéntico a sí mismo; mientras los seres que cambian, los que siempre son de distinto modo, tienen carencias y por eso no permanecen y de ellos no puede decirse con propiedad que son ellos mismos; de ahí que diga el santo que a lo que es mudable más bien que «ser» deberíamos llamarlo «nada-algo» o «ser-no ser». Sin embargo, al mirar su inmensa obra, las creaturas todas hechas a su semejanza, Agustín exclamaba:
«En el principio, oh Dios, creasteis el cielo y la tierra. Es a saber, en vuestro Verbo, en vuestro Hijo, en vuestra Virtud, en vuestra Sabiduría, en vuestra Verdad: maravilloso en el decir, maravilloso en el obrar. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién lo explicará? […] Siento horror y siento amor; siento horror en cuanto soy desemejante de él; siento amor en cuanto le soy semejante» (19).
El nombre más adecuado que encuentra Agustín para llamar a Dios es el de Inefable, pues, al pensar en expresarlo, «si lo expresé, no era eso lo que quería decir». Y agrega que ni aun el nombre de Inefable se le podría dar, pues ya decimos algo cuando decimos tal término. Es del caso recordar que en la correspondencia con el padre benedictino Andrés Ripol, que abarca los últimos seis meses de la vida de Fernando, esta es la denominación preferida para referirse a Dios.
Un asunto que la filosofía escolástica elaboró con especial delectación fue el relativo a las pruebas de la existencia de Dios, siguiendo las huellas de san Anselmo y santo Tomás; en cambio, en la elaboración agustiniana no jugó ningún papel, como tampoco en la de Fernando González. La anécdota de la negación del primer principio en las clases de filosofía en el colegio de los jesuitas, tantas veces evocada por Fernando, tenía hondo significado. En la tradición tomista, núcleo de la escolástica, el primer principio, el de no contradicción, era tenido por la única base sólida para construir el edificio de un sistema, la llamada ontología, que partiendo de los entes llegaba al Ser Supremo, en una cadena que de los seres finitos ascendía hasta el Ser por esencia. Largas disquisiciones fundadas en esas construcciones lógicas eran la vía obligada para que la razón, sin ayuda de la fe, pudiera elevarse a Dios. Por ello el padre Quirós no podía permitir la negación del primer principio, y prefería que negara a Dios, eso sí, mientras le otorgara valor a ese principio básico, dado que una vez iniciado el proceso argumentativo sobre una base sólida, lo demás, incluida la demostración de la existencia divina, seguía como consecuencia ineludible. Fernando no cayó en la trampa tendida por el jesuita, ya que sabía que una vez envuelto en el artificio de la argumentación racional sería llevado, por cualquiera de las vías tradicionales de la escolástica, a tener que admitir, como conclusión del proceso discursivo, la existencia de Dios. En cambio, optó por la vía intuitiva del conocimiento directo.
Era este un camino muy agustiniano: no había necesidad de tales apoyos para captar a Dios; a Él llegaba directamente, sin el andamio del razonamiento, pues Dios «se revela» al hombre que se esmera en desnudarse para poder «descubrirlo», ya que está presente en todas sus criaturas, y de manera privilegiada en el hombre. Al primer principio de su profesor opuso el de los intuitivos: el de identidad, mediante el cual al dualismo del bien y del mal se superpone el Ojo simple, a la vez que la supuesta oposición contradictoria entre lo uno y lo múltiple es superada dialécticamente por la unitotalidad. Fernando, por un camino similar al que siguieran Pablo de Tarso y Agustín, y con ellos tantos espíritus selectos, como Francisco de Asís, Ignacio de Loyola o Teresa de Ávila, por mencionar solo algunos de los que admiraba, optó por ver al creador en sus criaturas y por vivirlo en su interior, en una contemplación llena de amor.
Ahora bien, en las obras agustinianas se recalca que no todos los hombres están preparados para seguir el camino de la sabiduría, si bien a ninguno le ha sido negada tal posibilidad. El asunto tiene que ver con el hecho de que es una senda que requiere viajeros dispuestos. Ya en varias escuelas del pensamiento griego, y de modo particular entre los platónicos, se había insistido en el camino de la purificación. Agustín recalcaba que solo mediante la reflexión contemplativa era dado al hombre encontrar a Dios, pasando de la imagen «deformada» por el pecado a una «re-formada», en un constante progresar (pro-gredere) para asemejamos a la Semejanza.
Dentro de esta exposición del agustinismo, como una de las tradiciones con cuya luz puede enriquecerse una lectura de la obra de Fernando, no se debe pasar por alto una diferencia notable, y que no dudamos en calificar como logro valioso en nuestro autor: se trata de la actitud frente al cuerpo, sus sentidos y las cosas materiales. Agustín, formado en el maniqueísmo y «convertido» al cristianismo, vio a cada paso asechanzas y trampas en el cuerpo y en el placer. De ahí su visión de ellos como obstáculos en el camino de la interioridad. González, por el contrario, y con una agudeza, valor y osadía en un medio tan pacato y parroquial como el de su tierruca, proclamó a todos los vientos y con una sensibilidad a flor de piel la belleza del cuerpo humano y de todas las creaturas, que no eran para él obstáculos sino acicates para el ascenso a Dios. Si bien en esto también le guiaron el amable santo de Asís y el contemplativo Loyola de la última parte de los Ejercicios, especialmente de la casi desconocida «Contemplación para alcanzar amor», no menos importante fue la lectura relamida de las obras de Nietzsche. Su pensamiento, y esto de nuevo en la línea agustiniana, no era un pensar en frío, académico, de «profesor», sino un compromiso existencial, un combate, o, como él gustaba decir, resistencia a la «tentación». El lector de las obras de González recordará sus cantos de elevado lirismo en el Viaje a pie, sus delectaciones en los museos italianos ante las sensuales esculturas, sus cantos al amor en El remordimiento o en Salomé. Hay aquí un tono muy distante del maniqueísmo agustiniano y de la tradición ascética de desprecio al cuerpo y al placer.
Otros temas caros a san Agustín, de hondas repercusiones en la obra de Fernando, son el tiempo y la memoria, a los que aquél dedicó hermosos capítulos en sus Confesiones. El hombre, al estar inmerso en la temporalidad que restringe su visión a una pequeña parcela del devenir, cual una pequeña hormiga que escalase un alto muro, como anotaba González, siente la necesidad de abrirse para superar esas fronteras. Allí juega un papel crucial la memoria que hace posible al hombre disgustarse consigo mismo, con ese siendo que es, a fin de llegar a ser lo que aún no es; por ella el hombre puede captarse como peregrino. San Agustín exclamaba: «Camina siempre, progresa siempre». Si bien la visión que la intuición nos proporciona es directa, no por ello es completa; su perfectibilidad indefinida hace indispensable el continuo avanzar, «progredere» como repetía Fernando, pues hay muchos cielos, muchas moradas en la casa del Padre, muchos grados de contemplación de la Verdad. Este peregrinar, decía Agustín, al no encontrar en las cosas transeúntes y sucesivas un «en dónde» parar, nos exige vivir buscando el Es y la Unidad, lo que en otros términos expresó con su conocida exclamación: «¡Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti!», lo que sólo se logra al culminar el viaje interior.
San Agustín, en una bella elación, exclamaba:
«Dios, Verdad, en quien son verdaderas todas las cosas que son verdaderas; Dios, Sabiduría, en quien, de quien y por quien saben todas las cosas que saben; Dios verdadera y suma vida […] Dios, felicidad, de quien, en quien y por quien son felices todas las cosas que son felices. Dios, Bien y Hermosura, en quien, de quien y por quien son buenas y hermosas todas las cosas que son buenas y hermosas. Dios, Luz inteligible, en quien, de quien y por quien lucen inteligiblemente todas las cosas que lucen inteligibles; Dios, cuyo reino es todo el mundo, a quien ignora el sentido; Dios, de cuyo reino se traslada la ley a nuestro reino; Dios, de quien separarse es caer, convertirse al cual es resucitar, permanecer en el cual es perdurar, Dios, salirse del cual es morir, volver al cual es revivir, habitar en el cual es vivir. Dios a quien nadie pierde sino extraviado, a quien nadie busca sino incitado, al que nadie encuentra sino purificado. Dios, a quien dejar es perecer, entender al cual es amar, a quien ver es tanto como poseer. Dios, a quien nos empuja la fe, nos eleva la esperanza, nos estrecha la caridad» (20).
El camino para que el hombre ascienda a Dios reclama el recogimiento interior, pues solo quienes «cauterizan con la soledad las llagas de las opiniones recibidas en el curso de la vida cotidiana» (21) y se alejan de la multitud, logran interiorizarse, y en su interior, más íntimo que lo más íntimo de ellos mismos, encuentran al Inefable. Este proceso demanda un esfuerzo constante, la virtud —derivada de la palabra latina vis que significa fuerza—, un entrenamiento, una disciplina, la contención que se logra con el método, el autodominio y la castidad. En esta perspectiva es necesario leer el manual para viajeros que Fernando publicó en sus años finales, su Libro de los viajes o de las presencias, calificado como oscuro por quienes no estaban adiestrados en el camino de la interiorización.
El peregrinar a través de los diferentes grados de los seres en busca del Ser exige la purificación o el desnudarse, difícil y doloroso en cuanto estamos arraigados en las cosas sensibles; el motor y estímulo permanente solo puede proceder del amor —amor a la Sabiduría—, única fuente de la eterna juventud capaz de saciar la sed inagotable de felicidad, puesto que ella es la Beatitud. No buscó san Agustín, como tampoco Fernando, el saber estático y frío de conceptos, sino una vivencia afectuosa, un disfrute de Dios que proporciona la verdadera saciedad, pues en Él «nuestra existencia no sufrirá la muerte, nuestro conocer no padecerá el error, nuestro amor no se extraviará» (22).
Ya se mencionó que varios de los comentaristas de la obra agustiniana le reprochan su falta de sistematización, presunto baldón que varios de nuestros «profesores» enrostran a la obra de González. Hay que decirles que tienen razón, ¿y qué? Ambos establecen el primado categórico del entendimiento intuitivo —o «entendiendo»— sobre la razón discursiva, con la identidad entre la fe y el entender. Mientras santo Tomás de Aquino, con sus enciclopédicas Summas, la Teológica y la Contra los gentiles, imponentes construcciones de la razón discursiva, trató de conciliar la fe y la razón y sentó las bases de una escolástica, que en su repetición cada vez menos original se aferró a la fatigosa «demostración» del primado de la fe apoyada en su «esclava» la razón, nuestros autores optaron por otra vía, más directa a la vez que abierta siempre al placer del encuentro sorpresivo de lo nuevo, como lo experimenta el viajero que al tratar de ascender a una alta montaña va pasando por cimas sucesivas, imagen que tanto agradaba al escalador de cumbres que fue el envigadeño. De lo inédito de su recorrido proviene la queja de ambos sobre la insuficiencia del lenguaje para expresar sus intuiciones: Agustín porque se encontraba con un latín inadecuado para la expresión de esas vivencias nuevas de un vidente cristiano, y Fernando porque el español, a pesar de su riqueza literaria, carecía —y sigue careciendo— de la flexibilidad y propiedad forjada por los pensadores de otros idiomas; no es extraño que en sus últimas obras, de modo especial en su correspondencia con el monje benedictino Ripol, acuda al latín, al griego, al italiano, al francés, al catalán… para tratar de comunicar vivencias que no se acomodaban al estrecho molde de su español nativo.
Para concluir la que quizás pueda parecer una larga digresión acerca del pensamiento agustiniano en un ensayo sobre Fernando González —los auténticos viajeros no se extravían, solo exploran nuevas sendas—, conviene recalcar la que podemos llamar la elaboración filosófica de ambos; más que un discurso racional, que no quisieron hacer, intentaron, si ello es posible, una filosofía mística, una visión del mundo y del hombre fundada en la religión, la elaboración del Homo religiosus, tras las huellas de Pablo de Tarso, a quien ambos autores profesaban un profundo aprecio.
* * *
Desde su obra juvenil, Pensamientos de un viejo, Fernando optó por hacerse su propio camino:
«He aquí lo esencial: vivir nuestra vida y sacar de ella el tesoro de nuestro saber. Pero la mayor parte de los hombres están atareados en la lectura de libros, sin preocuparse de leer su propia alma. Y esos son los que dicen: todo es viejo; todo se ha dicho ya.[…] Estad atentos para recoger la imagen que la vida deja al pasar por vuestro ser. Si cada hombre se estudiara más a sí mismo, y se preocupara menos de la impresión que en otros ha dejado la vida, descubriría que su visión del universo es distinta a la de todos los demás…» (23).
Unos veinte años más tarde emitía esta invocación desgarrada: «¡Ven, Dios, en cuanto eres solitario! […] Apártame de ajuntamientos, dame la lechita de la soledad. Robustece a este mamón, a este hijo de la soledad», para continuar así:
«No tendré admiradores, porque creo solitarios; no tendré discípulos, porque creo solitarios; no me tendré sino a mí mismo. Yo no atraigo; arrojo a cada lector y persona que me habla en brazos de sí mismos. No puedo ser pastor, amado, jefe, maestro. Soy el cantor de la soberbia y de la sinceridad» (24).
En la introducción de ese libro, cuyo enjolivement por parte de su querido hermano Alfonso rechazó con ira santa, pues «la bonitura es arreglo, es artificio, es planta sin raíces y mútila», mientras «lo bello es vitalidad», tras exclamar: «¡Qué animales tan hermosos hizo el Señor al crear las muchachas!», prosiguió con un original canto místico:
«Amo a Dios: luz, forma, todas las ideas. ¡Oh, único, muchacha de las muchachas, árbol de los árboles, mar de los mares! ¡Oh, Tú, el ejemplar, Tú, el que no eres sino bueno!
¡Ven y sáciame, porque corro desalado! ¡Ábreme, porque estoy tocando a todas las puertas! ¡Ven, que me estoy muriendo de amor!
¿Eres Tú, Señor, el que te mueves así en el cuerpo de la Tony? Sí. Eres Tú, que estás jugando conmigo y ya me matas. ¡Déjate coger! ¡Déjate ya de guiños y de símbolos!
[…] Dáteme, Señor pronto, porque voy detrás de las muchachas, árboles, luces y sombras, y no me satisfacen sino que me dirigen a Ti, me dan tu dirección… y ya estoy desfallecido de buscarte» (25).
En este recorrido a saltos por la obra de Fernando es importante detenerse un momento en El maestro de escuela, escrita en su noche oscura o tiempo de desolación, cuando al parecer todo el mundo se le venía encima y lo aplastaba. Él dijo que la obra trataba de la descomposición del yo, en la tensión violenta entre dos «personajes que se confunden: parecen uno y son dos». En las dolorosas circunstancias de la muerte y entierro de Manjarrés «parece que hubiera asistido a mi propio fin». «Adiviné», dice, «las agonías, que son mi ambiente». Esto lo vivió y escribió a menudo; cada agonía lo remitía a la lucha entre la vida y la muerte, la resistencia a dejar la vida. En esta «novela» el que agonizaba era Fernando, quien concluía, el 12 de febrero de 1941, veintitrés años antes de su muerte: «Requiescat in pace. Ahora sí estoy muerto. Ex Fernando González».
Pues bien, en medio de este combate desgarrador, en la oscuridad y sentido de estar perdido, no podía faltar el llamamiento ansioso a Dios:
«Dios me está llamando, sigue llamándome, y anoche vi en sueños a Josefa Zapata, muy bella, joven…».
«Momentos de éxtasis; perenne sentimiento de aceptación; me parece que vivo dentro del bien. Todo es bello, aun lo que llaman desgracias. […] Necesito sentir a Cristo en mí. Entra, Señor, entra y barre y embellece… ¡Tú que llamaste a Lázaro de la podre, Tú que resucitaste y comiste luego pescado! ¡Qué hermoso eres, que no robaste, no opinaste, no te disfrazaste! ¡No pesas y trasciendes, no te corrompes y renaces! ¡Empuja, pues, y derrumba! ¡Llámame con voz más urgente! Yo no puedo ir a Ti, pues “venga a nos tu reino”. De mío voy a la prostitución. Empuja, urge, incita; todos son tus símbolos que me llaman, me hacen guiños. Estoy preñado de ganas de realidad» (26).
Entre las notas de un su alter ego, Manjarrés, dice haber encontrado una libreta con su «Teoría del conocimiento». Allí estableció la diferencia entre el conocer como convivir hasta unificarse con algo, la conciencia u objetivación de lo que conocemos, contrapuesto al razonamiento o expresión con palabras de lo conocido. Añadió luego que «la verdadera sabiduría es el instinto», si bien la soberbia humana lo ha despreciado, en aras de una razón hipertrofiada. Categóricamente establece como fin último de la escuela el aumento del instinto. Y luego prosigue:
«Así, conocer es familiarizarse con lo fenoménico llamado universo, hasta asimilarlo al “yo”. El culminar del conocimiento es el sentimiento de un sólo ser (Dios). Unión divina: ascenso a Dios. Ahí desaparecen los sentimientos de bien, mal, pecado, dolor y placer, todos los entes morales, entes de la imaginación» (27).
Tras este doloroso «entierro» del «grande hombre incomprendido», que se creía un «filósofo» y un «postergado», hizo la promesa de cambiar, de no volver a escribir contra los gobernantes, de aceptar que santo Tomás tenía razón y que el poder venía de Dios. Este desgarramiento, con aires de claudicación, lo hacía exclamar: «¡Putísima es la vida!».
Como años después diría él, estuvo en el «Hoyo de los Animales Nocturnos» hasta que de allí lo sacaron Zaqueo y su difunto hijo Ramiro; fueron largos años de aislamiento, estrechez económica, crítica implacable, penas en el hogar; pero en tales condiciones, lejos de deprimirse, hizo de este un período de intenso recogimiento, de introspección y soledad buscada y asumida, de interiorización creciente. Con san Agustín podía decir: O beata solitudo, o sola beatitudo!, que puede ser traducido al español: ¡Oh, feliz soledad, la única felicidad! Es necesario entender que la soledad a la que ambos se refieren no es la que los siquiatras ven como síntoma, cada vez más frecuente en nuestra sociedad consumista y materialista, de un desarreglo sicológico, sino que se trata de una soledad ansiada, aceptada y degustada, en cuanto el repliegue sobre sí mismo permite hallar una auténtica Compañía, la de una interioridad y espiritualidad enriquecida por la presencia de la Presencia. En este sentido, lejos de ser una soledad provocada por la depresión, el vacío interior o la frustración, es la autoposesión y la alegría de ese encuentro siempre renovado con lo mejor de nosotros mismos, que no interrumpe la aventura inacabable de la búsqueda. Si bien en la tierra no se logra la Beatitud, que es el sentimiento que acompaña al tránsito a la Intimidad, sí hay momentos de beatitud parcial.
El largo período de ausencia casi total de publicaciones (1941 a 1959), que contrasta para el lector con la febril actividad editorial que había desarrollado a lo largo del decenio precedente, fue el de una lenta y amorosa maduración de las que quizás sean sus obras más elocuentes, en cuanto reflexión de un largo y complejo camino vital y propuesta a los «queridos lectores, si los tuviere», como expresó con un dejo de amargura en el Libro de los viajes o de las presencias. No está por demás traer a colación las peripecias sufridas para la publicación de este libro, narradas por el doctor Félix Ángel Vallejo en los Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa. A instancias de varios amigos, entre ellos Gonzalo Arango, Fernando accedió a regañadientes a publicarlo, pues decía que ello era «pura vanidad», ya que uno «lo escribe para perfeccionarse… y nada más… Ya se me fue la presencia del libro que hace poco escribí… No me queda ningún interés por él…». El camino fue tortuoso: «Bedout no quiso publicar el libro», y por ello los insultó, narra el doctor Félix. Entonces apareció la propuesta de Alberto Aguirre, quien finalmente actuó como editor, no sin el esfuerzo adicional de convencer al vacilante autor que, aun cuando ya estaba muy avanzado el proceso editorial, insistía en reclamar el original para que no se publicara. En su desasosiego decía que iba a sacar solo veinte ejemplares bien bonitos, pues: «¡Qué importa que lo lean los demás…! Este libro es para unos pocos», dado que lo veía muy lejano «de los colombianos de hoy» (28). En el Libro de los viajes diría:
«Publicar, publicarse, mujer pública, escritor público, publicista… Publicista en literatura es equivalente a cabrón en eso de la carne humana para el placer. […] Pero ¡qué bueno publicar un librito duro, límpido, vivido! ¡Qué bueno coger en mis manos otro como… Viaje a pie, Don Mirócletes! Un librito que fuera como para después de que pase el jaleo, para los que vendrán; que no se venda hoy; que no sea de ayer, ni de hoy, sino de un lejano mañana, y que lo encuentren de pronto los semejantes al ser oculto que lo escribió, y vayan a buscarlo y a buscar su tumba, y no hallen nada, porque está “allá”, más lejos de donde habitó antes de nacer en Envigado… De 160 a 200 páginas, en octavo, forma francesa de bolsillo, de pasta roja oscura, que si lo abren los de hoy, crean que se les olvidó leer, que eso no dice nada» (29).
Fernando asume para sí en este libro dos de sus más gratos personajes, el de maestro de una «escuelita» y el de «cura de almas», para llevar a sus pupilos a «trabajar de dentro para fuera» o lograr «la representación de su karma», lo único que le merece el nombre de cultura. Llama a esta una región especial del «país de Epicteto», en la cual encuentra a Fedor Dostoievski, «gran rey o mahatma poderosísimo y rico», a Kafka, «el mejor experto del proceso», y a Shakespeare, «otro monarca solemne». Quien lleva en sí el modo del maestro brega por engendrar el conocimiento de que trata; sobre Lucas de Ochoa y su forma de enseñarle decía: «Su modo era de maestro: me hablaba con frases, gestos, actitudes, mímica, silencios, que bregaban por engendrar en mí el conocimiento de que trataba; luego le daba otra forma e imágenes, metáforas; usaba digresiones oportunas, mirándome a lo hondo, como para ver si estaba viviendo eso…». Una de las metáforas para referirse a su pedagogía la toma de la digestión: «… que los discípulos digieran sus vivencias. Ellas son su tesoro en la tierra y el maestro es apenas como diastasa, como enzima para esa digestión y para el nuevo nacimiento.» A lo largo del texto se repite el tema del maestro, escrito así con énfasis, a quien señala como función el ser «guía, estímulo, inductor», tras las huellas de Sócrates, el partero, y de Cristo, ambos «altísimos» que nunca escribieron sino que indujeron con sus vidas (30).
Fernando alude con frecuencia en el Libro de los viajes a la pareja ciencia-filosofía conceptual como contrapuesta a la de filosofía-sabiduría, entendida esta como «curso de la vida interior, curso dialéctico de la vida interior». Aquellas están caracterizadas como elaboraciones conceptuales, fruto de un razonamiento que atomiza la realidad. «Si se usa allí de conceptos (ciencias), lo que nace son construcciones conceptuales (nada)». Para mostrar la oposición entre la ciencia conceptual y la ciencia viva, trae una cita de Dostoievski: «Si me probaran que Cristo era mentira, entre esa ciencia (“la ciencia”) y Cristo, me quedaría con Cristo». Para explicar esto nos dice que la verdad que vive en mí, por la fe, no necesita criterio de verdad, dado que la verdad poseída —al contrario de la verdad aprendida— implica seguridad completa. Por ello recalca que las escuelas son para que la verdad viva en los hombres, «y para lo demás, pero con ese fin también» (31).
Fue constante su menosprecio por «¡… eso que llaman universidades!», pues allí solo enseñaban «lo que saben por estos sentidos (estos que tiene todo el mundo), y por autoridad, y por costumbre, y por deducir de conceptos y porque así suele suceder, que es la ciencia inductiva, como si eso fuera saber». Esta es la sabiduría conceptual de «pingofríos», propia del maestro o sabio conceptual como la de aquel que sabe explicar los tiempos, movimientos y conceptos del juego infantil del hula-hula, «y para demostrarlo, coge el aro, ensaya… y el aro se le cae». El entender o intuir es ver uno mismo el mundo de los otros seres, llegar al juicio de identidad; así decía él haber vivido «el mundo de Schopenhauer, el mundo de Pablo de Tarso, el mundo de Platón», y por ello había escrito Mi Simón Bolívar (32). Es interesante señalar que nunca le provocó vivir el mundo de Aristóteles, ni el de Tomás de Aquino, ni el de Descartes, ni el de Hegel, entre otros, dado que sus rígidas elaboraciones conceptuales carecían del calor vital que provoca, que incita, que tienta.
Así cobran vigor las palabras en las que dice haber recobrado su «vida interrumpida de brujo» y permanecer en la misma línea de sus escritos de la década de los años veinte, cuando escribió el «tratado del Deleitantismo» y el «tratado del brujo». También se llama mago, o sage, en cuanto con la intuición sabe algo porque ese algo es ya uno mismo. Asigna al mundo de los conceptos, «limitaciones y entidades, nacidas de la imaginación sensual orgánica, del aparecer de los sentidos, y la “mente” los endiosa y la “razón” construye con ellos juicios, razonamientos», el ser regido por el primer principio o de no-contradicción; al contrario, el viaje mental se apoya en el principio de identidad, en «la Presencia, aquello cuya esencia es la Presencia» (33).
El eje del pensar de este viajero incansable es la vivencia; llama vanos a los conceptos abstractos, o a los vocablos que los expresan, y por ello nos engañan, mientras las vivencias tienen la inmediatez y pureza del hecho vivo. De este modo la vivencia, que es la verdad y la vida, es el único camino hacia Dios, que es la Verdad y la Vida. Si bien podemos hallar en él claras reminiscencias agustinianas, es evidente que expresa una experiencia muy personal, con el sabor y lenguaje propios de un «brujo», al mejor estilo de los literatos nuestros, de los pocos a quienes expresó admiración y aprecio, por cuanto supieron asumir su mundo regional, sin pedir prestado ni simular:
«“¡Ama a Dios!”. ¿Qué significa eso? ¿Acaso un personaje que está afuera, allá, y me atisba? Eso no puede significar sino que aceptes y vivas tu verdad, que te aceptes íntegramente, con la negación que conlleva tu afirmación, como lleva germen destructor todo fruto. Que vivas así: incierto, con auges afirmativos y podredumbres llenas de auroras. Sé humilde aceptante, aun de tu vanidad. Aceptarse y representarse (confesarse) es estar en Dios y amar a Dios» (34).
En nosotros, lectores lejanos, resuena una voz que nos urge a superar las barreras, a despojarnos de la autosuficiencia y el autoritarismo que nos vuelven intolerantes. Si yo examino mis vivencias y busco en ellas la Intimidad, a la vez aprendo a respetar «a los demás en las suyas, y ayudarles a entenderlas. Todo el amor y esmero que ponga ahí será poco. Ningún respeto, ni siquiera atención, a lo mentiroso». Con un tono que causaba profunda desazón entre las autoridades eclesiásticas y en muchos «fieles» sumisos, rechazó la denominación de católicos como opuesta a la de cristianos: «¿Por qué será que siguen con esa bulla, como repartiéndose los mercados, los rebaños? No hay sino cristianos, todos gusanientos, que tenemos ganas de conocerlo de vista y cada uno con su gusanera a cuestas» (35). Su mensaje de respeto a las otras vivencias, con la única condición de que sean verídicas y honestas, que sean auténticas, tiene especial vigencia en nuestra Colombia actual. Proclamó la necesidad del universalismo religioso, de abandonar la alianza que tradicionalmente han tenido todas las formas religiosas, exceptuada la hindú, con los imperialismos económicos sociales. Solo «en cuanto a Intimidad y tomar su Cruz no hay ni puede haber antagonismo entre los hombres».
Otro de los valores que este autor nos inculca, muy ligado con el anterior, es el de la solidaridad, que aparentemente puede sorprender en quien tantas veces, desde su obra inicial hasta las últimas, optó por la afirmación del individuo como valor supremo. Pero de pronto esta contraposición solo tenga validez en el mundo de los conceptos y de la mirada doble, mas no en el de la sabiduría-filosofía o del ojo simple.
En efecto, al analizar la frase «Dios está en nosotros. No en mí, sino en nosotros», nos pide que lo busquemos en nuestra representación. A su vez, «las representaciones todas se entrelazan, condicionan, se influyen y determinan, y son una sola». Por ello no es dado vivir aquí, «en orgullo estéril y estéril deleite y angustia, buscando mi beatitud, si todos somos hermanos». La convivencia con los de su casa y sus amigos le hace «vivir la solidaridad de todos. En todos es nuestra representación, y la de ellos en nosotros. Aparecimos aquí para aprender juntos y “salvarnos” juntos de la ignorancia». Solo hay una oración, la que Jesucristo nos enseñó, y esta es el Padre nuestro. Por tanto, «nadie puede pasar de esta región o experiencia humana sin que todos estemos listos para ello […], hasta que todos pasemos juntos». Llamó egoísmo real a la vivencia, fundada en que todos somos solidarios, de sentir que todo Yo se sabe centro del universo y de la vida. A esto denominó la reconciliación de los conceptos de egoísmo y altruismo (36).
El Libro de los viajes lo escribió para preparar viajeros, para enseñar a viajar, pues es peligroso hacerlo si no se está preparado, o en los términos del Evangelio que tantas veces evocara en sus escritos, «si no se ha nacido de nuevo». En la perspectiva de Fernando esta obra era el primer volumen o preámbulo de la última de las que se publicaron durante su vida, La tragicomedia del padre Elías y Martina la velera, en la que describe los viajes de ese padre Elías que siempre quiso ser hacia la desnudez total, la Amencia, que hace posible la revelación de la Presencia.
En el prólogo, fechado en Otraparte el 23 de octubre de 1961, nos explica cómo obtuvo los manuscritos y personæ del drama: «Así como hay que atisbar en el silencio de las noches para ver las estrellas viajeras, yo me he dado a atisbar en soledad, y he recibido en casa la visita de misteriosos viajeros. No hay tal soledad; lo que así llaman es precisamente la compañía, y viceversa». Dos veces acude en estas líneas a uno de sus verbos favoritos en toda su trayectoria de escritor, y que casi se convirtió en marca de fábrica de sus obras: se trata del «atisbar», esa forma recatada a la vez que detenida de observar a una prudente distancia, de mirar sin ser mirado. El modelo de atisbador fue Zaqueo, de quien hizo su patrono y guía, por la forma como trepado en un árbol quiso conocer de vista a Jesús, pues como pecador se sentía indigno de él, y tuvo la insospechada alegría de que el Señor lo mirara y le pidiera alojamiento en su casa.
En esta obra retoma, con nuevas elaboraciones, muchos de los temas de raigambre agustiniana que en otras anteriores le hemos visto afrontar. Nuevos matices adquiere el relacionado con la oposición entre el pensar, como actividad discursiva de la razón, y la inmediatez del entender. Es enfático al indicar las limitaciones del conocimiento «lógico», por ejemplo el que se aplica para predecir la trayectoria de una bola de billar, que solo tiene validez en cuanto se aferra a un pasado que se repite y por ello hace posible la predicción; en cambio:
«La Realidad es infinita y Unitotal, siempre nueva en su forma espacio-temporal. El pensador abstrae y con sus abstracciones piensa; por lo tanto, siempre repite. Pensar es perder la vida en vidas artificiales; pensar es huir de la Realidad.
Otra cosa, viva esa sí, es entender. En la Realidad no hay repetición, no hay Bien ni Mal, […] en la Realidad todo es nuevo. Es infinita posibilidad y libertad» (37).
Por esa monotonía y falta de originalidad creadora, propia del mundo racional, que constituye el dominio de la maga Eco, exclama con frecuencia: «¡Y qué poco entiende “la ciencia”!». En unas páginas dedicadas al examen de la firma del «profesor» Luis López de Mesa, a pesar de la admiración que sentía por «el rey de los conceptos e individuaciones», no pudo ocultar su distanciamiento, pues «esas letras son patentización del caballero encantado del ecoico piélago de los conceptos, las definiciones, los primeros principios, las escuelas, las ciencias, las musas, todos los entes mentales y espacio-temporales… Allí no hay eternidad, sino la eternidad en busto». Lamenta que la maga Eco lo mantenga sumido en profundo sueño, y a pesar de llamarlo «lo más definido y limpio de por aquí», expresa que se entretiene en jugar «en el mar de los amores estériles y sin remordimiento…». Atribuye a Platón y Aristóteles la creación de otros mundos, por haber definido al hombre como animal racional; a ellos opone la enseñanza práctica de Jesucristo de que el hombre es animal padeciendo entendiendo, en cuanto «somos el animal que tiene en gerundio la Inteligencia o Espíritu Santo» (38).
En una de las más divertidas escenas de la Tragicomedia hace mofa de la lógica y la «filosofía perenne» con su apego a las parcelaciones del mundo racional y conceptual. La visión integradora de la dialéctica vital del entendiendo incorpora «la dialéctica mental, llamada hoy materialista de la historia». De la lógica dice que es «ese menjurje mental con lo que construís vuestros artificios occidentales a los que llamáis “obras de arte”. Esta a la que asistís es La Vida». La lógica, «ciencia del mundo mental nada más, o sea, el mundo resultante de las coordenadas de los primeros principios», nos hace perder la visión unitotal. Las leyes de la lógica son «verdaderas», es cierto, pero solo con la verdad de lo muerto; en cambio la Inteligencia «es vivible; es lo más íntimo nuestro, lo más cercano, como si fuéramos en Ella, como si fuera nuestra madre que nos gesta». En la representación de la Tragicomedia, el público, comenta Fernando, se alborota:
«El Rector Magnífico le tira a Fabricio con el tratado de Lógica que escribió antes de que lo nombraran, y el sacristán cae atolondrado. Los estudiantes de la Pontificia Bolivariana gritan: “¡Acábelo, Monseñor…! ¡Dele en las güevas con la Filosofía Perenne!”…» (39).
En una nota juguetona dirigida «a los traductores» explica en latín el término güevas, del que dice que es un nombre muy vulgar pero muy gustoso. Añade que el editor quiso borrarlo, pero Fabricio, como una mula ranchada, se negó. Por ello lo conserva, pero por pudor trata de este tema en la materna lengua latina, dado que las mujeres antioqueñas usaban el término solo en privado, jamás en público. Con una ironía quemante dice que no puede unir los términos güevas y Rector Magnífico, como tampoco el agua se puede mezclar con el aceite. Y prometió escribir luego —lástima que al parecer no haya tenido tiempo para cumplir— un librito muy alegre sobre las güevas, destinado a las mujeres de los senadores bogotanos.
Este episodio ficticio de la repulsa del editor evoca el duro enfrentamiento con su querido hermano Alfonso, cuando quiso velar lo que juzgaba impúdico, a fin de lograr un libro que los curas no prohibieran leer a las mujeres. Con ánimo exaltado reprochaba a Alfonso haber hecho verdadera pornografía al tener miedo a la verdad de la vida y tener «los instintos vitales encapuchados en la oscuridad de la vergüenza». Lo tachó de moralista, de haber perdido la inocencia vital, de jesuitismo como el del padre Izu, por juzgar inmoral la «olida de los calzoncitos de Tony», pues «oler es el primer acto de amor». Para Fernando «lo bello es vitalidad», mientras «pornografía es tenerle miedo a la vida, a la verdad de la vida, tener los instintos vitales encapuchados en la oscuridad de la vergüenza». Con indignación rechazó ese engendro llamado Fernando González para niños y señoritas bien educadas, y prefería que su obra quedara inédita a plegarse a «este pueblo de hipócritas» (40). Tal era su pasión por la verdad, su odio, el único implacable, a la mentira con la que nunca transigió, ni siquiera en sus escritos postreros de reconciliación con todos en la Intimidad, cuando llegó a plantear el perdón al mismo Judas. Resuenan acá para nosotros los ecos de la conocida expresión de Agustín con relación a Platón, cuando decía que si bien este era su amigo, más amiga era la verdad.
Tras las huellas de san Pablo, de quien el obispo de Hipona decía que su corazón era el Corazón de Cristo, Fernando buscó la que a los ojos de los sabios de este mundo fue llamada la «locura de la Cruz»; se volvió un amente, «como marco de puerta, puerta sin alas», que conversaba con plantas, animales y minerales, para lo cual era menester hacerse uno con ellos:
«Podéis graduaros de teólogos, de médicos, etc., pagando las mensualidades en vuestra “universidad” o “seminario” y repitiendo la lección hasta que la sepáis de memoria. Pero la amencia no se puede comprar ni aprender (prender de la memoria). ¿Creéis que pagando las mensualidades y obedeciendo al rector se ve a Dios? ¿Dios en veinte lecciones?» (41).
Este es el tema reiterado de la identidad entre saber y ser, que trae implícita la imposibilidad de enseñar la sabiduría, que no es un don, sino que es una conquista. En la misma línea se inscribe su rechazo a la expresión engañosa «el don precioso de la paz», inscrito en mármol a la entrada de la Universidad de Antioquia, institución en la cual se graduara pero a la que nunca llamó «su» universidad, pues para él solo existía la de la vida. Muchas veces aparece en sus escritos la frase de Job, que tradujo Fernando como que la vida del hombre sobre la tierra es tentación o combate, para indicarnos que nada nos llega de regalo, como un don; solo es nuestro lo que conquistemos, lo que alumbremos con dolor.
Por ello La Tragicomedia del padre Elías es el proceso doloroso de despojo de los instintos: el de reproducción o deseo de perdurar, el de propiedad expresado en «lo mío y lo tuyo», el de dominio, que busca «hacer buenos a los otros», y finalmente el de vivir, que «constituye el núcleo del yo y es como raíz de los anteriores». Con este proceso doloroso de vencer las tentaciones y despojarse de todo orgullo y vanidad conquistó la tranquilidad, el sosiego, la reconciliación, la inocencia, la bienaventuranza, descritas en las escenas finales de la obra. Al contrario de la tragedia de Edipo o de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, en las cuales los personajes son llevados sin saberlo a cumplir su destino, el padre Elías fue paso a paso liberándose de los instintos en pos de alcanzar la Sabiduría-Beatitud, acatando el llamado de las voces.
Las palabras que concluyen el «Itinerario», la única lección de esta Tragicomedia, tienen un sabor evangélico, expresado con unas fórmulas agustinianas: «No lo busques ni en este librito ni en ningún otro. Lo hallarás en ti mismo. Él es lo más cercano de ti, lector; es más cercano que tu yo; pero es lo más lejano de ti, a causa de tu yo. Búscalo, muriendo» (42).
Habían transcurrido veinticinco años desde que a Fernando «lo había recogido el Silencio», cuando el padre Andrés Ripol decidió publicar las numerosas cartas que Fernando le escribió en los seis últimos meses de su vida. El tono místico, el dolor desgarrado de la separación impuesta por una orden autoritaria de un prior intolerante, la amistad que los llevó a hacerse uno, son un testimonio, respetable como pocos, de una profunda unión en la Intimidad. Si es bello el poema en que Horacio increpa de cruel e injusta a la muerte por haberlo privado de su amigo Virgilio, al que llamaba «la mitad de mi vida», acá nos encontramos con una confluencia y feliz encuentro de dos caminantes que durante un tramo corto se acompañaron y apoyaron en la búsqueda común de la Presencia. Tal identificación alcanzaron que permitió a Fernando llamarlo a la vez padre, hermano, hijo, y que le dijera: «… usted es mi verdadero yo». Cuando ya la separación era inatajable, y como si presintiera la noche triste de la privación injusta, Fernando le dijo: «Usted que se va y yo que me muero, pero ¡qué le hace!». En su última carta a Ripol expresó su dolor humano, que no juzgaba incompatible con su acendrada fe: «Anoche vi muy bien que con este irse usted, yo soy un viejo triste, con dolores por todo el cuerpo. Y como la virtud es no mentir, ¿qué es eso de “ser valiente, de no estar triste”? No, soy tristeza, soy soledad, soy Fernando González que se sentía joven con usted […]».
En esos meses de inenarrable amistad, Fernando pareció revivir al contacto de este espíritu selecto, lleno de amor. El Inefable le envió un regalo, un premio a quien había asumido la insólita profesión de «atisbador» de Dios en sus creaturas, propiciándole el encuentro con Su Ángel. Esa comunión le producía «sentimientos de reencuentro o de renacimiento». A partir de sus experiencias de viajero entre tribus indígenas del Ecuador, Ripol compuso un nombre nuevo para su amigo, el de «Etza-Ambusha», que este adoptó gustoso en cuanto le significaba una nueva vida, y por ello se despojó del ya odioso de Ex-Fernando González, que largos años atrás le habíamos visto asumir en una época de crisis. Ripol le indicó el sentido de este nombre: «Etza = Dios en jíbaro, y Ambusha se llama el padre del protagonista de mi película del oriente ecuatoriano» (43). Desde entonces y hasta el final firmó habitualmente sus cartas a Ripol con ese nombre divino; era la clave de su amistad y unión, y había prometido no usarlo más cuando él se marchara.
Con esa amistad muchas cosas retomaron nuevos sentidos, recobraron los ya olvidados o permitieron la revelación de los que permanecían ocultos. Decía a su amigo que desde cuando había adquirido su casa, la que ahora era conocida como Otraparte, y antes fuera llamada La Huerta del Alemán, le había dado una denominación secreta, Domus Dei, la casa de Dios. Con las visitas del monje amado «Dom Andresito, el pescador de estrellas», esa casa recobró este nombre, y fue llamada también Ningunaparte, El Pesebre Nuestro, la Abadía Chiquita en la que Berenguela (doña Margarita) oficiaba como amorosa abadesa, Su Casa o Monasterio llamado La Cuna… El afecto, amasijo de alegría y dolor, se tomaba inagotable en el nombrar. Era una epifanía, un renacer, Dios con nosotros, ese bello nombre «Manuel» con el que nunca le fue permitido llamar a un hijo, y por ello lo dio a su gato «Manuelito»; por este lloró cuando su muerte, y gozaba imaginándolo en ese cielo que, con Balmes, creía tener Dios reservado para los animales. Esta dolida carta del «moco envigadeño al que se le murió su gato» trae a la memoria el hermoso relato de la escritora norteamericana Elizabeth Coatsworth, titulado La gata que se fue para el cielo, en cuya escena final vemos la gata diminuta hincada bajo la mano bendiciente de Buda (44). Ambos autores, a la par que muestran una simpatía especial con este felino, están imbuidos de un particular sentimiento de comunión con todos los seres de la creación, en el talante de las mejores enseñanzas de un Siddhartha Gautama, enriquecido por la piedad y misericordia cristianas.
Conviene agregar que habían transcurrido veinte años de su muerte y cincuenta de haberlo escrito cuando fue publicado el bello tratado de amor humano y divino llamado Salomé, escrito por Fernando durante su temporada como cónsul en Marsella. Parece que solo ahora, «cuando ya la sombra no oculte mis pensamientos», como dijera en 1939, nos empieza a ser dado desentrañar esas «cosas trascendentales y que no lo parecen» (45).
Un tema reiterado fue el de la oposición entre la vivencia cristiana y la disciplina eclesiástica. Los preceptos y formulaciones de los predicadores y teólogos oficiales, así como las prácticas mentirosas y de pura apariencia de una falsa caridad, los encontraba cada vez más lejanos de su experiencia íntima del cristianismo. Recordemos cómo en ese dolido grito de abandono que fue El maestro de escuela ponía al descubierto las farisaicas obras de caridad de esas damas que olían a «incienso, polvos y enaguas, el santo hedor de la caridad capitalista». Con amargura se burlaba de las «damas de la santidad», «la columna de choque contra el mal», «las vírgenes del altar» o de «la gota de leche», que solo buscaban «exhibir sus caridades, grandísimas rameras de la virtud» (46). En su comunión epistolar con el monje que ejercía gran influjo entre la «sociedad» medellinense aprovecha para difundir su visión de una caridad que no rebaja al otro, que no se ejerce desde arriba, como esos «señores» que se «pasean llevando encadenados como a perrillos a los pobres “sobre quienes ejercen sus caridades”. Hay un goce de dominio, hay satisfacción diabólica del ansia de poder en eso […]» (47). Es significativo tener en cuenta que en estas líneas comentaba la carta de una persona de las que dirigía espiritualmente el benedictino. Tal era la compenetración entre ambos que les permitía ejercer de consuno la paternidad espiritual.
Fernando sabía que no lo podían echar de la Iglesia de Jesucristo «porque no quiero, y no me dejo, y no me suelto y grito…», como un niño que se aferra a las faldas de su madre. Recalcaba su fe en el Credo, en el que creía y el cual vivía con fe operante; en cambio, sentía náuseas y llamaba una beatería y una caricatura del cristianismo a esa Iglesia militante, la de concordatos entre Estados Políticos, la del do ut des, la que predicaba la obediencia ciega, perinde ac cadaver, sin resistencia a la tentación, la que se escudaba en el autoritarismo y dejaba de lado el amor al otro como a sí mismo. Con ira santa condenaba esa hipocresía que llegaba a extremos como el de un gobernante antioqueño que se decía cristiano y propiciaba la existencia de casas dedicadas a la prostitución para defender la pureza de las señoras y señoritas. Por ello era lógico que animara a su amigo monje a no obedecer sumiso a las arbitrariedades del prior, a no traficar, no ceder, no dejar El Nacimiento, pues con dolor reconocía que «hay mucho de imperialismo en los predicadores católicos».
Si en otras ocasiones se había quejado de lo inadecuado del lenguaje para expresar sus ardientes vivencias, en estas cartas es aún mayor la vivencia de tal limitación. Sin embargo no se avergonzaba de hablar con Dios en envigadeño y en el que llamaba su idioma del caño. Y daba como explicación para las expresiones indecentes que los amantes de Dios no tenían otro lenguaje, dado que eran como juncos sembrados en el humus y que se elevaban para echar la florecita.
Esta correspondencia de gran intensidad humana y mística cerró el ciclo vital de quien dijo a unos estudiantes que lo entrevistaron por esos días: «No he cambiado de objetivo: desde niño u óvulo atisbo la juventud eterna y la busco y rebusco en caños, albañales, cuevas, muchachas y viejos. Desde niño me definí como el que atisba a Dios desde su letrina […] Uno, un hombre, es cagajón que flota en El Océano de la Vida. Por eso dijo Pablo, patrono de los viajeros: en La Vida somos, nos movemos y vivimos». Nunca quiso la fijeza y quietud que proporciona un sistema, no quiso ser «estacón de comino». Se dedicó a buscar y amar la sabiduría, con humildad que, en palabras de san Agustín, es la verdad. Por ello sintió siempre el orgullo de ser hijo de Dios y hermano de Jesucristo, como con humor cáustico le espetó a un hermano de las escuelas cristianas que con insolencia le exigía que le cediera la acera: «Bájese usted, hermanito, que yo también soy hermano cristiano». Esta anécdota, narrada por él al padre Ripol, retrata su rebeldía frente al engreimiento y autoritarismo opresor de quienes decían seguir una doctrina de amor y bondad, mientras en lo hondo de su corazón se ufanaban y gozaban con la opresión que causaban a los más pobres. Por contraste, prodigaba cariño para personajes como el padre Acosta y esos viejos curas en propiedad, todo dulzura, franqueza y humildad cristianas, al estilo del padre Elías que en los días finales de su amencia jugaba como un niño.
— o o o —
Viajero a través
de otros personajes
Quizás entre los aspectos menos estudiados por quienes se han ocupado de la obra de Fernando González se encuentre el de historiador. Fue un decidido cultor de biografías, como lo ponen de presente Mi Simón Bolívar, Mi Compadre y Santander. Amén de ello, es frecuente la apreciación del conjunto de su producción como una obra autobiográfica.
«Nos parece que Fernando descubrió una metodología y una filosofía de la historia que no fueron ni comprendidas ni apreciadas», anotaba —con desmesura, a nuestro juicio— el ya mencionado doctor Alberto Saldarriaga al hacer referencia a su método emocional (48). Por su parte, Rubén Darío López, miembro de número del Centro de Historia de Envigado, en una ponencia titulada «La historia en Envigado», leída en 1978 en Asamblea de Centros de Historia, se explayó en el recuento de dos de sus obras, las biografías de Bolívar y Santander, para anotar hacia el final, con unas frases de tono panegírico: «… este filósofo descifra todo, interpreta todo, habla con esplendor y claridad de estos dos humanos con posteridad divina» (49).
Sin duda alguna la característica más notoria de la forma de hacer historia de nuestro autor es la subjetividad. Es un tema persistente su afirmación de que no tiene sentido buscar «la» verdad, sino «su» verdad, lo que podría hacer pensar en un claro relativismo. Fue enfático en defender el título Mi Simón Bolívar como la forma adecuada de expresar su vivencia, la apropiación que él hacía de su héroe, que no era un lejano «objeto» de estudio sino un sujeto vivo con quien dialogaba y al que buscaba revivir.
Es del caso mirar de soslayo —ya que no hay lugar a atisbar con detenimiento— el tema de la presunta objetividad de la historia, tan cara a las corrientes positivistas dominantes en los ámbitos académicos por la época en que Fernando escribió sus biografías. El tan manido aforismo del profesor alemán Leopoldo von Ranke, por lo demás citado con frecuencia como una frase suelta y descontextualizada tanto del pasaje en que se inserta como especialmente de su propio quehacer como historiador, referente a que el deber del historiador es atenerse a los hechos «tal como sucedieron», ha sido enarbolado como pendón de una historia que pretende tener el patrimonio de la objetividad. Vale la pena tener en cuenta que Ranke lo pronunció en abierta oposición a intentos moralizadores y a construcciones intelectualistas de sistemas que recababan para sí el nombre de «filosofías de la Historia», los cuales, a partir de ideas a priori, pretendían inferir el deber ser, y para ello seleccionaban de la infinidad de hechos aquellos que les parecían propios para confirmar esas ideas. Ranke juzgaba como lo más insidioso de tales filosofías la creencia en que la humanidad avanzaba hacia un progreso indefinido, en un constante avance hacia la perfección; por ello tomó partido por el camino de la percepción de lo particular, propia del historiador, frente a la abstracción, de la cual decía que era la vía de la filosofía, tal como la veía plasmada en forma paradigmática en la obra de Fichte. No obstante, el historiador alemán afirmaba con énfasis que «se engañan aquellos historiadores que consideran a la historia simplemente como un inmenso agregado de hechos particulares, que basta con almacenar en la memoria», contra los excesos de quienes, llevados de su positivismo ramplón, trocaban el oficio creativo del historiador por el del anticuario que colecciona sin término ni medida.
Ranke exigía dos cualidades al verdadero historiador: en primer lugar, un placer por la observación de lo particular por sí mismo, esto es, «un afecto por esta creatura humana que es siempre la misma y a la vez por siempre diferente, tan buena y tan pecadora, tan noble y tan bestial, tan culta y tan brutal, ansiosa de eternidad y esclavizada por lo momentáneo»; en segundo lugar, el historiador debe simultáneamente mantener fija su vista en el aspecto universal de las cosas, no partiendo de ideas preconcebidas, «como hace el filósofo», sino mediante la reflexión sobre lo particular (50).
Veamos ahora cómo es caracterizada, por lo general con un marcado tinte empirista, la llamada objetividad de la historia. Para esta tendencia el trabajo del historiador se reduce a establecer un conjunto de hechos verificados que encuentra en los documentos, «lo mismo que los pescados sobre el mostrador de una pescadería», como decía con ironía Edward H. Carr, con lo cual se le ahorra «la cansada obligación de pensar por su cuenta». Este tipo de historia positivista se orientaría a lograr «el sólido núcleo de los hechos», contrapuesto a «la pulpa de las interpretaciones controvertibles que lo rodea». Con una imagen gráfica, el historiador inglés Collingwood denominaba a esta historia como de «tijeras y cola», pues su labor se circunscribiría a recortar de los documentos los trozos pertinentes del rompecabezas para descubrir una pretendida verdad subyacente allí de manera dispersa y confusa. Frente a esta historia disminuida y fementida, en la cual se suponía que el objeto imponía sus leyes al sujeto, siendo ambos términos portadores de una existencia en sí aun antes de su relación, es usual hoy proponer una de tipo activo, en la que la iniciativa corresponde al historiador, único poseedor de la facultad de hacer que los prospectos de hechos hablen al ser interrogados, pues solo la interacción los hace existir, y a la vez él decide a qué hechos da paso, en cuál orden y en qué contexto.
De la obra del ya mencionado filósofo e historiador Británico R. G. Collingwood, cuya cátedra en Oxford y luego su obra póstuma, Idea de la historia, han tenido gran influencia durante gran parte de este siglo, Carr extrajo, como contrapeso a una estéril y pasiva visión positivista de la historia, una serie de las que llamó «verdades olvidadas», a saber: la primera, que los hechos de la historia nunca nos llegan en estado «puro» —que por lo demás no existe—, sino que siempre se da una refracción al pasar por la mente de quien los capta, de modo que la presunción de la existencia de un observador imparcial sería un fantasma de lejanos tiempos ya superados; esto lo lleva a decir que así como el historiador tiene que reproducir en la mente lo que por la suya han ido discurriendo sus personajes, de la misma forma el lector habrá de reproducir el proceso seguido por el historiador, pues hacer historia quiere decir interpretar.
Su segunda verdad es que el historiador necesita tener una comprensión imaginativa de la mente de las personas que le ocupan, esto es, del pensamiento subyacente a sus actos, pues para poder hacer historia el historiador requiere llegar a establecer algún contacto con la mente de aquellos sobre los que escribe.
Su tercera verdad es que solo podemos captar el pasado y comprenderlo a través del cristal del presente, dado que al historiador no le compete amar el pasado o emanciparse de él, sino comprenderlo y dominarlo, y ahí está la clave para la comprensión del presente. Ello implica que el historiador no puede ser neutral. La anterior posición, llevada al extremo, puede conducir a un relativismo, frente al cual es necesario ponerse en guardia. Con todo, es ya admitido comúnmente entre los historiadores que no es viable dar la primacía absoluta a uno u otro momento de la relación indisoluble, a saber, al historiador o a los hechos, y por ello se caracteriza a la historia como un diálogo permanente entre el historiador y sus hechos (51).
Sobre el mismo tema de la objetividad en la historia, recientemente el historiador francés de la Escuela de los Annales, Pierre Vilar, reconocido internacionalmente y maestro de muchas generaciones, decía ser esta «la más vieja discusión alrededor de la historia: la exigencia de una objetividad, la evidencia de una subjetividad por parte del historiador». Con lucidez planteaba que eran posibles tres actitudes entre los historiadores, optando él por la tercera por considerarla correcta; las describió así:
«1) Llamarse objetivo cuando uno se sabe partidario, es deshonesto. 2) Creerse objetivo cuando se es partidario, es tonto o ingenuo, con diversos grados de ingenuidad. 3) Saberse partidario (porque todo mundo lo es en mayor o menor grado) y explicar claramente cómo esto ha orientado los análisis, dejando al lector el cuidado de apreciarlos» (52).
A continuación reivindicó la presencia de lo existencial del historiador en el corazón de la historia, y por ello se confesó partidario de una historia, como la que él hizo, que contaba la experiencia vivida, con mayor razón en una nación, la francesa, en la que por largos años se ha considerado un valor deontológico «la desaparición del autor ante su tema». ¡Cómo resuenan estas palabras en nuestros medios académicos que siguen la moda de los filósofos parisienses más que las damas a sus modistos! Vilar, para dar mayor autoridad a su planteamiento de que el historiador no solo puede tener simpatía con su objeto de estudio, sino que es conveniente que la tenga, adujo las obras de Henri Pirenne sobre su Bélgica, de Lucien Febvre sobre su Franco-Condado, y la frase que escribió Fernand Braudel al inicio de su obra maestra: «Me ha gustado mucho el Mediterráneo». Con una expresión feliz decía:
«Se me ocurrió comparar el ejercicio de la historia al de la pintura. La historia tiene sus abstractos, sus naifs, sus cubistas, sus impresionistas, sus románticos, sus pintores militares, sus hombres de taller, sus aficionados de domingo. Ninguno de ellos es despreciable. Todo depende de su talento individual».
Fue enfático al afirmar que al historiador, más que resolver los problemas de un país, le corresponde plantearlos, por lo cual es deber suyo abordar los problemas más difíciles, «aquellos cuya actualidad es aún candente, sin pretender disimular las contradicciones ni omitir los horrores (la historia está llena de ellos), sino observando en lo posible los mecanismos que los originan, lo cual no excluye el juicio». Con ello defendía la simpatía al hacer la historia, e incluso el amor, a la vez que tomaba abierto partido por una historia en la que el escritor se compromete con sus juicios acerca de las actuaciones de los hombres implicados.
Además, Vilar calificó de hipócrita la pretensión de escribir una historia con abstracción del momento presente de una sociedad, así como de los problemas personales del historiador. Entonces, al igual que lo afirmara Carr, señaló la utilidad de preocuparse por la historia del historiador y por su cronología cuando se está ante un libro de historia. Es indispensable analizar los fenómenos en todos sus aspectos, medir sus dimensiones, añadir detalles, nos dice, pues la ocultación de las capacidades destructivas de los conflictos y de las responsabilidades de los hombres no sirve a la historia.
El profesor francés dice que le parece óptima regla la dada por Spinoza: «Intentar comprender. No para “perdonar” los horrores, sino para entender mejor por qué sucedieron». Procedió a enumerar algunas reglas elementales del espíritu histórico, la primera de las cuales es: no olvidar, no deformar y no aceptar sin verificación lo que afirma la historia oficial o la opinión mayoritaria. Hay que ponerse en guardia frente a la superficialidad en los análisis y no desdeñar justificar las definiciones con descripciones concretas, pues si bien describir no es explicar, sí es ilustrar y hacer vivir el objeto de análisis (53).
Otro aspecto que encontramos en la producción historiográfica de Fernando González tiene que ver con su predilección por la biografía. No se trata en este ensayo de indagar las fuentes posibles de su pensamiento, sino más bien de sugerir pistas para su comprensión, a la vez que mostrar su modo de inserción en el polifacético y cambiante mundo de la historia; por compleja y discutible que se quiera su forma de historiar, no se le puede desconocer su vitalidad y capacidad de sacudimos de la estabilidad de las interpretaciones consagradas por la rutina; como lectores, a cada uno de nosotros corresponde valorar su talento y juzgar sus logros.
Haremos referencia a la muy difundida obra Los héroes, del inglés Thomas Carlyle, recopilación de una serie de conferencias dictadas en Londres en 1840; en ella partía de la afirmación de que la sociedad estaba fundada sobre el culto a los héroes, y lamentaba que la edad que le tocó vivir, el siglo de las revoluciones democráticas, hubiera querido negar la existencia de los grandes hombres y al parecer ni deseaba que los hubiese. Desde un pensamiento aristocrático, que rechazaba la nivelación propugnada por las doctrinas y partidos democráticos, proclamaba que la historia del mundo era la biografía de los grandes héroes, y en tanto durase el mundo perduraría el culto de estos. Hizo referencia a variados tipos de héroes, bajo la consideración de divinidades, profetas, poetas, sacerdotes, hombres de letras o reyes. Eso sí, y esto lo hallaremos a cada paso en Fernando González, su punto de apoyo fue que la religión de un hombre es el hecho de más importancia de cuantos tienen relación con él. El Homo religiosus, la manera como el hombre se siente ligado con el mundo invisible, lo que cree, lo que siente de corazón, y determina sus relaciones vitales con el universo, su deber y su destino en él, era considerado lo primordial y determinante fundamental de todo lo demás (54).
Desde la otra orilla, el francés Jules Michelet, en una perspectiva radicalmente diferente a la aristocrática de Carlyle, publicó pocos años más tarde su obra El pueblo. En la introducción decía al amigo a quien lo dedicó que «este libro es más que un libro; soy yo mismo»; más adelante agregaba: «He hecho este libro de mí mismo, de mi vida y de mi corazón. Es más el fruto de mi experiencia que de mi investigación». En palabras que encontramos a cada paso en la obra de Fernando, Michelet manifestaba haber realizado su indagación en documentos vivientes que le enseñaron muchas cosas que no se encontraban en los archivos oficiales. Expresaba, además, que los verdaderos escritores, a los que reclamaba que fueran literalmente artistas, estaban capacitados para llevar el sentimiento de la vida al estudio del pueblo, dado que habían abandonado el camino trillado de los métodos abstractos. Agregaba que había logrado captar la personalidad del pueblo, no mirándola desde fuera, sino experimentándola por dentro, pues la sola vista exterior y la pintura de su forma no eran adecuadas para captarla; para ello se requería una mirada cuidadosa y descubrir lo que está encubierto, pues no era posible la pintura sin anatomía.
Se ufanaba Michelet de haber logrado un lugar en el porvenir cuando señaló a la historia un nuevo objetivo y le dio un nombre nuevo, pues mientras uno de sus predecesores la llamó narración y otro análisis, él le dio el de resurrección, denominación que creía iba a ser duradera. También manifestó que la escritura de esta obra le había costado y le costaría romper muchos vínculos de amistad, por lo que con mayores veras la daría al público.
A riesgo de fatigar al lector con este despliegue de erudición, y no sin sentir que de reojo Fernando se burla de estos devaneos eruditos de quien de tanto leer no solo no digiere sino que a la vez trata de esconderse tras las palabras ajenas, máxime cuando estas vienen propaladas desde las metrópolis, parece conveniente mirar algunas apreciaciones de varios de los más connotados representantes de la escuela francesa de historiadores conocidos como el grupo de los Annales, la más prestigiosa de sus agrupaciones en el presente siglo.
Lejos está de este ensayo pretender hacer de nuestro autor un vidente profeta que se haya adelantado a su época, ni tratar de mostrar que su obra como historiador tenga el carácter de modelo que imitar. Es del caso destacar que la historia del siglo xx ha mostrado clara predilección por los procesos económicos, sociales o de mentalidad en los que se encuentra comprometido el destino de grandes grupos, con preferencia a los de pequeños grupos o personas aisladas; por otra parte manifiesta en general el interés por aquellas series de acontecimientos que afectan de una manera duradera a las colectividades, como más dignas de su estudio, sin que esto excluya la opción por el acaecer individual y de corto plazo, solo que para éste reclama su inserción en el proceso colectivo del cual emerge y al cual revierte; a la vez demerita la interpretación fundada de forma unilateral en el análisis de las intenciones de los actores.
A pesar de ello, y sin pretender que los textos aducidos se conviertan en prueba de autoridad, se busca indicar que a la par que no hay en Fernando González una utópica originalidad radical, tampoco su obra se reduce a un errar extraviado lejos de las corrientes de la historia y en los confines de la ficción. En efecto, sus temas y su postura ante ellos se enmarcan dentro de tendencias que no han dejado de tener eximios cultores que se constituyen en prenda de su pertenencia al gremio de los historiadores. Por ello es interesante constatar similitudes entre propuestas fundamentales de González en el desempeño de su oficio de historiar y las formuladas por algunos de los más destacados autores de Annales.
Al sustentar la necesidad de una nueva educación de la mirada del historiador, Philippe Ariès contrapuso el inacabamiento del conocimiento histórico a la certeza que el razonamiento abstracto da a la prueba científica, puesto que aquél no debe alejarse de la admiración primordial, y tras las apariencias debe descubrir los elementos, a menudo ocultos, que hacen de ellas una estructura coherente. El historiador se da cuenta de que hay dos tipos de apariencias, las que se captan de inmediato, y las que están ocultas, subterráneas, por lo que los contemporáneos rara vez las perciben. La lógica del sistema, concluye, no aparece de ordinario al primer golpe de vista. «Corresponde al historiador adivinarla, y luego captar su vida, y para ello no se necesita inteligencia deductiva, sino intuición, imaginación y arte» (55).
Por su parte, y en el curso de una entrevista radial en 1978, Georges Duby manifestó que los historiadores contemporáneos habían descubierto progresivamente «que la objetividad del conocimiento histórico era mítica, que toda historia es escrita por un hombre, y que cuando este es un buen historiador pone mucho de sí mismo». Admitió que, si bien se han perfeccionado las herramientas de los historiadores, el material recogido «lo usamos, de la misma manera que nuestros predecesores, al servicio de nuestras pasiones, de la ideología que nos domina y que el discurso histórico es una creación en la cual la sensibilidad y el arte de escribir juegan un papel necesario».
Más adelante agregó que lo que el historiador enuncia, cuando escribe la historia, «es su propio sueño». Y si bien es necesario tener todo el cuidado crítico frente a la información, este material sometido a la crítica —son sus palabras— lo utilizamos con la mayor libertad, dándonos perfectamente cuenta de que nunca alcanzaremos una verdad objetiva. En esta línea de pensamiento definió un acontecimiento como algo que solo toma cuerpo cuando se habla de ello. Declaró que fue su propia experiencia como escritor de historias la que le dio el sentimiento de la subjetividad de esta disciplina. De esta manera, al ser interrogado sobre cuál era, en su opinión, la utilidad de la historia, manifestó que esta sirve como entretenimiento, pues el historiador siempre ha escrito para su propio placer y para el de los demás, y a la vez ha cumplido una función ideológica, mediante el ejercicio de una pedagogía moral o nacional. Al concluir la entrevista reafirmó: «Si digo que soy escéptico con respecto a la objetividad, es porque creo servir a la gente persuadiéndola de que toda información es subjetiva, y que es necesario recibirla como tal, y por consiguiente criticarla» (56).
* * *
Hemos seleccionado los textos precedentes, teniendo como criterio la reconocida prestancia de sus autores en el multiforme escenario de la historia. Ellos nos servirán como telón de fondo para acercarnos a la forma de hacer historia que usó Fernando González. Quizás no sobre repetir que el valor de su obra no hay que buscarlo tanto en la novedad de sus propuestas o en las intuiciones proféticas que algunos quisieran atribuirle, cuanto en la capacidad de revivir los actores, de actualizarlos, de poner a los lectores en tensión, de penetrar en la intimidad de sus personajes, de sacudirnos.
Ya desde la introducción de Mi Simón Bolívar formuló el que, con la terminología ignaciana que tan cara le era, podría llamarse el «principio y fundamento» de su quehacer de historiador. Se trata del método emocional. «¡Francamente que el método es lo más conmovedor!». Para apropiarse de su personaje se proponía «ir a Caracas; recorrer toda Venezuela; remontar el Orinoco, el Apure y el Arauca; venirme por Casanare y pisar todo el territorio que fue teatro del drama boliviano», en un esfuerzo por revivir las experiencias de su personaje y comulgar con él. La comprensión de las cosas implicaba conmoverse, pues mientras más nos unifiquemos con el objeto, más lo hemos comprendido. Es frecuente su definición de la belleza como lo que nos incita a su posesión, noción «sabrosa como chirimoya de Sopetrán», frente a la insípida e intelectualista noción escolástica que la llamaba «el esplendor de la verdad». La simpatía, la atracción, el amor, he ahí los motores del historiador, quien se siente así impelido a la unificación con sus personajes. Por ello llama sabio a quien «ha sentido vivir el universo y ha vivido con él», en oposición abierta con la erudición libresca que se alcanza en las escuelas sentadas.
En este método emocional la idea de la conciencia juega papel trascendental; por ello propuso los diversos grados de ella, desde el hombre fisiológico, pasando por el hombre marido, el cívico, el patriota y el continental, hasta el supremo al que llamó hombre de conciencia cósmica, esto es, el sabio, que se «ha unificado con el universo y percibe esa unificación»; para lograr esta hay que absorber la energía, considerar las emociones e ideas, y paladearlas: «Sentémonos a la puerta de todo lo bello hasta hacerlo nuestro, por el método emocional. Persigamos al héroe, hasta uniformarnos, hasta que viva en nosotros» (57).
Años más tarde, en la introducción a Mi Compadre, tras señalar que la historia de Venezuela, la que dijo reducirse a tres caudillos, le serviría de fondo al retrato de Gómez, reiteró su opción por el método emocional: «Revivir la historia hasta sentir que se organiza e inerva, tibia como lo está mi mano. Nadie podrá decir que así no es, cuando yo sienta que está viva. Es verdad puesto que vive» (58). A las burlas de su amigo, el académico venezolano y gran bolivariano Vicente Lecuna, porque con sus numerosas libretas «hacía pegotes», respondía que se organizarían cuando agarrara la idea madre, liberadora de la multiplicidad de hechos inconexos, a los que ella atrae como imán poderoso. Su labor como detective que seguía los pasos de la Verdad Desnuda se vio recompensada con la comprensión, fruto de las ideas madres, que hicieron posible su salida de la selva de las libretas, de las apariencias, de los sucesos. En este caso el factor unificador fue la idea de hombre representativo.
Mientras en las dos obras anteriores se identificó con su héroe, y por ello el pronombre posesivo en primera persona en el título, en Santander su propósito era derrumbar, desnudar a un ídolo falso, al que consideraba prototipo del mendaz héroe nacional. En la introducción de este libro propuso una historia viva, opuesta a la anticuaria y positivista que daba ese nombre a la recopilación en veinticuatro tomos del Archivo Santander. De estos dijo que eran sólo los documentos «que dejó para cubrirse», material indicador. Con todo, añadía, más allá de esos índices, como dedos que señalan, si sabemos ver lo que subyace, la vida, tendremos la estatua animada de Santander. Caracterizó entonces la historia como:
«La ciencia que de una sucesión de hechos sociales induce la energía que en ellos se manifiesta, y el futuro. Considera los hechos como índices de una voluntad. Es útil, por futurista; emocional, por adivina; estética, porque vivifica. Trabaja en las formas pasadas para prever las futuras».
Unas líneas más abajo, y con un tono que recuerda a Michelet, frente a los métodos que dice haber sido usados hasta entonces en «esto de biografías»: el narrativo, muy exitoso en cuanto se vale de los procedimientos del novelista, y el filosófico, serio e intelectual; afirmó que iba a hacer uso de su método, el emotivo: «Revivir la historia por el procedimiento de la autosugestión, según la técnica que expusimos en el tratado del conocimiento, que lleva por título Mi Simón Bolívar. La ventaja o inferioridad de este procedimiento sobre los que hasta hoy se han usado es asunto que dejamos al lector» (59).
En un texto quizás menos conocido, fechado en Otraparte en octubre de 1960 y que su hijo Fernando regaló a Ernesto Ochoa Moreno, el cual a su vez lo publicó en El Mundo Semanal el tres de mayo de 1986, desarrolló con excepcional agudeza otra faceta del método emocional, a propósito de la cuna del «mago» José Félix de Restrepo, cuyo origen envigadeño defendió. Con sorna se burlaba del «doctorcito» Andrés Posada, llamado «sabio» por sus contemporáneos, quien, con la partida de bautismo hallada por él en la iglesia parroquial de Medellín, quiso demeritar la excelente biografía escrita por don Mariano Ospina Rodríguez. Este había afirmado que el doctor José Félix nació y fue bautizado en el templo de Envigado, en 1760, cuando en esta localidad no había templo, como argumentó con tono triunfal el doctor Posada, ufano de haber proporcionado la que consideraba estocada mortal. González replicó que la biografía escrita por Ospina «no tiene un solo defecto ni error […]. Es el secreto de las obras maestras que no mienten nunca; tienen lunares, que los brutos llaman errores, pero que son verdades sublimadas». En efecto, afirmó Fernando, José Félix fue bautizado en su casa de La Doctora apenas nació, «entre los árboles envigadeños, con agua de La Doctora y bajo el cielo envigadeño, bañado por las constelaciones que se asomaban por Las Palmas. Y ese suelo, ese cielo, y esa agua son El Templo de Envigado». Se preguntaba entonces si acaso el «doctor Andresito» y sus compañeros de opinión, hombres juiciosos y estudiosos, graduados en las escuelas sentadas, no sabían leer, y decía: «Sí sabían leer, pero leían sus pasiones. Sabían leer y vivieron leyendo, pero no sabían leer en».
Toda la sabiduría del historiador la condensaba en la diferencia entre leer un documento y leer en un documento, como diferente —agregaba— es ver una herida y ver en ella con la mirada del médico legista, ver un espectador cualquiera una piedra labrada y ver en ella el arqueólogo, que es capaz de descubrir un mundo. Y con método impecable lee en la partida de bautismo publicada por el doctor Posada que José Félix nació y, debido al peligro de que muriera sin cristianar, fue bautizado en La Doctora, y llevado a la iglesia parroquial de Medellín ocho días después, cuando bajó la creciente del río Aburrá, «a eso del óleo y del crisma y la inscripción» (60). En estas breves líneas aparecen compendiadas la intuición, imaginación y arte que Ariès reclamaba cuando pedía al historiador una nueva educación de la mirada, a la par que nos presentan una buena muestra de la crítica del testimonio que Duby reclamaba.
La inclinación de Fernando González por las biografías —que a la larga podría uno aventurarse a decir se redujeron a una, la del Libertador, como espero desarrollarlo un poco más adelante— merece una discusión, así sea somera. Desde cuando publicó su polémica tesis doctoral en 1919, señaló con claridad su opción por la doctrina liberal, con su primacía del individuo sobre la sociedad, a la par que su desconfianza frente a una democracia joven y corrupta, en la que la soberanía residía en un pueblo mísero y fanático. En una forma de pensar, que desarrolló ampliamente en obras posteriores, manifestó que la causa del desasosiego de estas democracias americanas era la adopción inconsulta de principios europeos, el vicio de imitar, de simular, de querer ser otro, sin aceptamos y asumimos.
Influido en parte por la visión del Superhombre formulada por Nietzsche, a quien llamó el exponente más genuino del individualismo, y en parte por algunos pensadores liberales, afirmó que el punto de partida y a la vez de llegada de la Economía Política era el individuo, dado que la sociedad era solo un medio para él. Tomó posición a favor del individualismo y en contra del socialismo y del colectivismo, pues «en ningún caso se puede sacrificar al individuo en bien de la comunidad». En este orden de ideas consideraba que el fin de la actividad humana era el aumento de la personalidad individual; admitía que se daba un progreso efectivo, el cual si bien comportaba un levantamiento general de la humanidad, no por ello propendía por la igualdad de los individuos, pues esto iba contra el orden de las leyes.
Apuntaba por esas fechas un rechazo frontal a la religión, a la que, bajo formas como la del Socialismo Católico, acusaba de querer anular al individuo y predicar la tesis colectivista, gregaria, la estatolatría. Es obvio que sus tesis tenían que causar escozor en la católica y sumisa grey antioqueña, apacentada por los pastores a la sombra del Concubinato —como solía llamar en sus últimos años al Concordato—, máxime cuando a esto unía la defensa del anarquismo como ideal «hermoso, pero muy lejano aún de nuestra época».
Conviene anotar que esa posición radical de rechazo tajante a la religión fue adquiriendo una diferenciación progresiva: mantuvo la actitud beligerante frente al blandengue socialismo católico, frente a una jerarquía muy ligada a los poderosos de este mundo, a los imperialismos económicos y políticos, frente a los sacerdotes regañones y que se creían dueños de la verdad, frente a las prácticas de un ritualismo vacío; sin embargo, su pensamiento se fue abriendo cada vez más a una religiosidad profunda, a una vivencia personal, íntima e intransferible de la fe y el amor cristianos, a una comunión con todos en Cristo. En una de sus últimas obras se ocupó a espacio del tema de si era católico su alter ego Lucas de Ochoa y fue claro en afirmar que esta denominación restrictiva debía abolirse frente a una más universal, la de cristianos, y aun esta dar paso al universalismo religioso, perspectiva en la cual habla de un comunismo anhelado.
Desde el enfoque que adoptó en su tesis de grado quedó marcada una ruta que, reforzada con su elección por la vía introspectiva y el análisis de la conciencia y de la voluntad de los protagonistas, lo llevó a consolidar su manera de hacer historia como biografía, en la que casi se esfumó el medio social, del cual los individuos destacados son a la vez producto y agentes en el proceso histórico. Hay que tener en cuenta que el historiador es hijo de su tiempo y refleja, así no sea consciente de ello, las angustias y problemas de su época, y la que a Fernando le tocó vivir, especialmente en el período entre las dos guerras mundiales, fue de un gran desconcierto, que dio pábulo al surgimiento en muchos países de líderes carismáticos y dictadores de las más variadas calañas.
Afrontar el oficio de historiador exigió de Fernando González un esfuerzo sistemático por documentarse. Una característica de la historia, por la que se opone a otras formas de creación literaria, es que su pretensión de verosimilitud implica la argumentación basada en testimonios. Estos, aunque no son en ningún caso garantes de una presunta «verdad» histórica, por lo demás inasible, si es que el lector cree que pueda llegar a existir, sí son base indispensable de la interpretación que se formula. El gran esfuerzo de la crítica histórica decimonónica, tanto para depurar los restos del pasado como para la ampliación creciente del campo de esos indicios, constituye una de las mayores conquistas de la disciplina en los tiempos modernos. El talento del historiador requiere que emprenda una búsqueda recursiva y ejerza la perspicacia imaginativa, sin sacrificar el rigor.
La parte final de Mi Simón Bolívar recibió por título «El hombre que se documenta». El primero de los testimonios analizados es un retrato de Bolívar, hecho por José María Espinosa en Bogotá en 1828, y que, al decir de Lucas de Ochoa, era el mejor, pues parecía vivo, extrañándose de que no hubiera sido publicado hasta entonces. Nos habló de «trescientos veinte volúmenes y varias crónicas viejas, periódicos antiguos, cuarenta retratos, autógrafos; quince mapas de Suramérica y sus fracciones», entre los numerosos documentos consultados. Él, que había incitado muchas veces a los jóvenes a no leer, que se había mofado de los lectores empedernidos, poderosos de nalgas, confesó que durante días leía de continuo: «Me está sucediendo que él me absorbe la energía; lo contrario de lo que me he propuesto».
Padeció el ruido infernal de muchas voces que retumbaban en su cabeza; por las calles discutía con él, luchaba por no dejarse dominar, por vencerlo, por elaborarlo y revivirlo. Era la lucha del escritor con su héroe, la de Jacob con el ángel. Un biógrafo francés de la actualidad se expresaba así: «Una biografía es un matrimonio. Mi personaje jamás me deja indiferente, sobre todo cuando me escandaliza. ¡Cuántas veces me hace revolver de indignación! Pero esto no es motivo de divorcio». Decía que a su personaje era necesario respetarlo, amarlo, pero jamás idolatrarlo (61).
Otra vez manifestó Fernando: «He perdido el control. Bolívar me persigue. […] Se me ocurre algo acerca de él, y oigo que me dicen: Apunta eso… ¡Cuán hermoso es el trabajo de la subconciencia cuando está elaborando!». ¿Quién de nosotros no ha experimentado lo mismo mientras está madurando un escrito? Agregaba que todo acontecimiento, aun el más trivial, se relacionaba con él. Porque lo había padecido, porque lo había gestado, porque con el método del que tanto le hablaban los jesuitas había logrado el proceso creador al estilo del de Jehová, por ello podía llamar a don Simón su hijo. Esto permitía entender el título de este libro; en el momento en que logre revivirlo, proseguía, «hasta el punto que lo vea y lo oiga, escribiré el librejo, el cual debe ser gracioso», con la gracia espontánea de lo natural.
En una escena llena de humor se burlaba de las preocupaciones de los historiadores académicos representados en la figura de don Estanislao Gómez Barrientos; este erudito andaba preocupado por averiguar quién fue el asesino de Sucre, y opinaba que sólo «en la otra vida» lo sabríamos. Agregaba que él no daba fallos históricos, pues su papel en la historia se reducía a ser «juez de instrucción». Con desconsuelo exclamó Fernando: «Todos son aquí tinterillos, ¡hasta los historiadores!». Sin embargo, veía en el anciano don Estanislao una rica fuente de información, y al escuchar de sus labios la patética narración que su padre le solía hacer de la entrada de Bolívar al Congreso en 1830, estuvo a punto de llorar. «¿Estará produciendo efecto mi método emocional?», se preguntaba.
En otros momentos experimentaba el desasosiego y la fatiga por exceso de concentración en su trabajo. «Hoy no quiero a Bolívar. Estoy enfermo a causa de esta documentación». Puso en boca de Lucas de Ochoa un reproche por haber emprendido el libro «con el fin de ganar dinero en el centenario de su muerte. ¡Qué bajeza!». ¡Cómo resuenan estas voces cuando se escribe sobre su obra! En nota marginal González daba cuenta de la suma considerable que había invertido en comprarle a Ochoa —su alter ego— las obras necesarias, pues no le gustaba que fueran prestadas, de modo que pudiera anotarlas, recortarlas, tratarlas como propias. Y, para calmar las voces interiores de reproche, decía que iba a destinar el producto de la obra para que «se vaya en una mula a recorrer el Continente y pueda escribir el segundo volumen». Nos quedamos sin saber si la obra no produjo dinero, o si González le dio la plata a Lucas y éste se la gastó en otros asuntos más urgentes; lo cierto del caso es que nunca apareció el volumen, numerosas veces anunciado.
En otra ocasión exclamó acerca de la biografía: «… la vida no se debe escribir sino vivir». Decía que el interés por Bolívar se fundaba en que era un estímulo para sentirse más vivo. Se ofuscaba con los escritos de sus biógrafos, panegiristas y comentadores, a los que denominaba, con desprecio, «irritaciones meníngeas». Por ello no le interesaba un Bolívar «objetivo», sino que debía ser el suyo. Se dio a componer la obra en el retiro de una pequeña finca, con la única compañía de los libros de dos autores llamados por él sus evangelistas, los generales Luis Perú de Lacroix y Daniel Florencio O’Leary. En el diario de esos días anotó el proceso de identificación con su personaje; a su esposa doña Margarita, cariñosamente llamada por él Berenguela, pedía el envío de mapas y otros libros, entre los cuales llama la atención uno: Ejercicios espirituales de san Ignacio, para que con él Lucas de Ochoa se aplicara a resucitar al héroe.
Es del caso sustentar la insinuación que antes hiciéramos acerca de que Fernando González, aunque las apariencias digan otra cosa, en realidad no escribió sino una biografía, la del Libertador. Admiró a numerosos personajes en el trascurso de su vida, a unos de manera constante como a Gandhi, Sócrates, Francisco de Asís, Buda, Ignacio de Loyola, entre los que más a menudo evocaba; frente a otros se movió entre el elogio y el distanciamiento, como le sucedió con su coterráneo y coetáneo Luis López de Mesa, y más aún con su compadre Juan Vicente Gómez, al que elogió hasta la exageración y luego llamó solapado.
Ahora bien, su aprecio y veneración por el espíritu y la obra de Bolívar podemos caracterizarla como una idea madre de su pensamiento, en cuanto en él veía encarnados los ideales de autenticidad, egoencia, supranacionalismo, autoexpresión, generosidad y libertad. Desde el Viaje a pie hasta la última peregrinación hacia El Pesebre, Bolívar es el hombre superior, el faro que orienta al viajero, el guía seguro hacia el encuentro con lo mejor de nosotros mismos. Con hipérbole decía que el único término de comparación adecuado para esa gran conciencia era Jesucristo. «¡Cuán grande fue Bolívar! ¡Dar vida a estas gentes!», como el Creador, exclamaba en 1929. Más de treinta años después ratificaba su afecto por «el gran hombre chiquito que a lomo de mula recorrió la vastedad de estas tierras» para liberarnos, por lo cual se hizo acreedor a ser llamado «por metáfora justa» con uno de los nombres esenciales del Divino Niño: El Libertador (62).
¿Qué sentido pudieran tener, entonces, sus biografías de Gómez y Santander? Fernando González fue un incansable maestro de la autoexpresión, que no escatimó insultos a la hipocresía, la mentira, la imitación de modelos foráneos, la erudición prestada, la mentalidad colonial, la entrega del país a las compañías extranjeras, en fin, a cuantas máscaras usamos para encubrir la pobreza y vacuidad de pueblos jóvenes.
Es interesante cómo son de escasas en sus obras las referencias a los literatos de nuestro país, y en general son despectivas, por cuanto les reprocha su carácter de imitadores, lo que hace que se mofe del apelativo de «maestro» dado a un Guillermo Valencia, experto en la imitación de ritmos y temas extraños; en cambio, no escatimó sus elogios para los escritores antioqueños aferrados a su terruño, Gregorio Gutiérrez González, Epifanio Mejía y, por sobre todos, el maestro Tomás Carrasquilla, «gran literato suramericano», como lo llamo en Mi Compadre.
Sobre el maestro escribió en 1936 un cálido elogio bajo el título de «Juicio sobre Carrasquilla» para el primer número de Antioquia Típica, «bloque terrígeno de paisas rodaos, con cotas y referencias de otros maiceros», como rezaba el encabezamiento que le dio su editor, Benigno A. Gutiérrez. Es significativo para los propósitos de este ensayo señalar que el autor de la antología de «paisas» colocó en la primera página un texto de Bolívar, cuyo inicio son estas palabras: «Primero el suelo nativo que nada…». Con su conocido amor por sacudir la inercia del lenguaje cotidiano, y a propósito de la galardonada novela Hace tiempos, que el anciano don Tomás estaba publicando, afirmó Fernando:
«Carrasquilla es el historiador de Antioquia, tomando como tipo de historiador a Homero. Porque el vulgo letrado se equivoca: llama historiador al cronista, al que sabe en qué día nació Córdova, y llama novelista al que nos describe a un niño nacido en Concepción y que a los siete años vio a un compañero escueliante que se amarraba los calzones de un modo heroico y que entraba en la montonera enemiga de tirapiedras de un modo que se le grabó en la mente. El verdadero historiador es Tomás Carrasquilla, que al describirnos esos muchachos y sus escuelas, y sus juegos, y sus emociones, etc., etc., nos hace comprender por qué apareció Córdova y por qué Gregorio Gutiérrez González y Carlos E. Restrepo» (63).
Expresaba más adelante que la negra Cantalicia era, como se diría en términos weberianos, más que un personaje concreto, todo un tipo ideal. Al efecto decía: «… es un patrón y nos enseña todo lo que fue la negra Matea para el Libertador, y a mí me enseña lo que fue y significa en mi vida, en mis actos virtuosos o perversos la negra Chinca. Por eso digo que Carrasquilla es el historiador antioqueño». Procedió luego a desentrañar el texto, para indicar una manera de leerlo: «Tomándolo como guía para entender nuestra propia vida, como historiador de la patria antioqueña. Su valor máximo es el de Maestro, en el sentido de que nos enseña acerca de nosotros mismos». Con fruición lo llamó, y con mayúscula, el Maestro, en cuanto por su sentido de lo autóctono, el sabor de la tierruca, el amor a lo nuestro, era digno de ser leído y paladeado. Está acá expresado, una vez más, un tema reiterado en su obra en la que la preocupación pedagógica es una constante: que es maestro no el que comunica verdades hechas, sino el que nos induce a penetrar en nosotros mismos y a producir el saber vivencial.
Al recalcar algunas de las características del modo de escribir del Maestro, al que calificó de perfecto, destacó una en cuya vigencia es conveniente insistir: la riqueza del idioma de Carrasquilla, de la que decía ser tal que ningún escritor contemporáneo, español o americano, poseía ni en las dos terceras partes. Atribuía tal riqueza al aporte de los migrantes de las diferentes provincias españolas, venidos en busca del oro. Se quejaba del progresivo empobrecimiento del lenguaje antioqueño, «debido a eso que llaman civilización», pues con la facilidad de comunicaciones, con la radio y con la prensa, se ha ido reduciendo el acervo de palabras usuales.
Aunque a algunos oídos pueda sonar un poco retrograda, no por ello deja de tener acierto, así sea parcial y motivo de reflexión, su afirmación de que «la instrucción pública, la democracia, los inventos, han traído un empobrecimiento en el idioma». Con humor se burló de ese lenguaje «elustrado» de quienes, en la lectura de una prensa uniformante y estereotipada, van perdiendo el sabor de lo auténtico y el gusto por los autores —Gregorio y Carrasquilla en primera línea— que supieron captar el alma antioqueña y expresarla en su genuina y rica habla popular. Frente al bombardeo de los medios llamados de «comunicación», que en cantidad creciente saturan nuestra vida cotidiana con la ramplonería y descuido del lenguaje, estas palabras de Fernando son una voz de alerta para que intentemos recogernos en esa casa del ser, variada y sugerente, que se nos brinda en el lenguaje de autores tan entrañablemente nuestros.
Queda entonces una pregunta ineludible: ¿por qué las biografías del gobernante venezolano y del héroe neogranadino? Es dado pensar que González se dejó deslumbrar por la personalidad y hechos de su compadre Juan Vicente; lo que sí tenía claro era que el principal valor que veía en este personaje era su amor por el Libertador, amor que lo llevó a reunir los documentos de la historia venezolana, a recoger y comprar archivos, a impulsar la escritura de la historia patria; a la cabeza de ese proceso y con su patrocinio figuró Vicente Lecuna, de quien afirmó Fernando que «resucitó a Bolívar, su casa natal, todos sus recuerdos». Así mismo, dijo que Gómez era lección viva para todos los suramericanos: «Si queremos ser lo que soñaba el Libertador, debemos beber en esta fuente: Paz. Trabajo. Amistad con todos. Lejos la inmigración. Con nuestro dinero y nuestro trabajo». Y si fuere necesario aducir más elementos para sustentar que cuando decía mirar al «sombrerón» en realidad quería ver en el trasfondo a Bolívar, tengamos en cuenta que desde la dedicatoria señalaba lo riesgoso de su camino, «opuesto al de todos los americanos, y no tengo más compañero que al Libertador»; además el compadrazgo nació con el bautismo del menor de los hijos de Fernando, al que dio el nombre para él sagrado de Simón.
Por su parte, la biografía, o mejor, la implacable diatriba contra el tipo del héroe nacional y afirmador de fronteras que personificó en Santander, es posible verla como un nuevo intento por resaltar la figura cimera de Bolívar y destacar su legado, al que juzgaba «incitación para siglos». Cabe acá recordar a san Agustín cuando se esforzaba por explicar cómo pudiera ser comprensible la existencia del mal en el mundo si todo era creado por la Bondad de Dios: se valió de la metáfora del pintor que utiliza las sombras en un fresco para que por contraste resalte más la luz. De este modo, más que buscar hacer el retrato de Santander, Fernando González se dedicó a rechazar la formación de fronteras nacionales, de héroes de conciencia estrecha, con lo cual, por oposición, se magnificaba la figura de Bolívar. Del héroe granadino, con cuyo nombre bautizó a la serpiente muerdeculo de las prédicas de don Benjamín, decía: «Es hombre muy grande; carcoma grande y digna del Libertador».
Notemos que en esta obra, publicada en 1940, utilizó ya la denominación de tragicomedia para poner de presente que los hombres individualmente son solo encarnaciones de los actores impersonales, de esos millares de seres ignotos expresados en ellos. Se tiene como la explicación más aceptada del término persona, usado desde las obras dramáticas clásicas, la de una gran mascara a través de la cual el actor emitía el sonido; el actor representaba, más que a un sujeto concreto, un estado de ánimo o un tipo de comportamiento; con este procedimiento se buscaba menos narrar las peripecias de un sujeto individual, que de ordinario eran del dominio del público en cuanto extraídas de la memoria colectiva, que poner en escena el modo como los humanos eran llevados por el destino, aun cuando creían burlarlo. En esta línea de pensamiento manifestaba González que no cabían insultos ni alabanzas, pues «nadie es culpable ni tiene gracia: el Ser, el único, la sustancia, se representa en desarrollo lógico, que se llama vida, y en cuanto se refiere al hombre, historia». Para que haya acción dramática es necesaria la oposición de contrarios: «Los semejantes a Bolívar se llaman semidioses; los otros son los héroes nacionales».
Con esto tocamos un último aspecto de gran relevancia para el quehacer histórico: el de la causalidad en la historia. Fernando González afirmó reiteradamente su opción por una visión determinista, en la que los sujetos no tienen libertad de acción, ya que son impulsados por fuerzas que los sobredeterminan. En el prólogo a Santander plantea que los hombres «intervienen en la historia como expresiones de la latencia, de lo que subyace y que brega por manifestarse»; ello trae como consecuencia la negación de la libertad, y como corolario que «en este lienzo todo se explica; a nadie se insulta ni se culpa; cada héroe da la latencia que representaba…».
En nuestros días han dejado de tener preponderancia no solo las corrientes deterministas y unicausales, sino las voluntaristas, que explicaban la historia por el querer autónomo de algunos grandes héroes, al estilo de quienes explicaban el fin de la República en Roma por «la nariz de Cleopatra»; igual ha sucedido con las tendencias empiristas y positivistas con su pretensión de que la historia fuera una ciencia, lo que implicaba que los historiadores debían empeñarse en hallar las leyes que, se suponía, regían los acontecimientos, idea en uso durante la época en que Fernando escribió estos textos. La ilusión cientifista y la explicación voluntarista han perdido vigencia en cuanto la trama histórica se considera cada vez más como un sistema abierto, que deja siempre patente el campo a lo que llamamos elemento sorpresa o accidente, esto es, a elementos que no formaban parte de nuestros cálculos previos. En las explicaciones históricas hay espacio, en proporciones variables, para la causalidad eficiente, los fines y el azar, lo que hace que en nuestros días el quehacer del historiador muestre más afinidad con una descripción cuidadosa, que trata de incorporar los diferentes aspectos de la complejidad de lo social según el grado de significación relativa, que con la inacabable e inútil búsqueda de una explicación científica (64).
Luego de haber realizado esta excursión en compañía de los autores aducidos, quizás sea del caso emitir una apreciación sobre el quehacer historiográfico de Fernando González, no sin correr el riesgo de que los académicos de cualquier cuño puedan venirse lanza en ristre contra quien, a lo mejor, no pase de ser un lector alelado más, y tampoco pretende lanzarles ningún reto ni ir a expugnar sus fortalezas amuralladas; por ende, nos limitamos a levantar los hombros y, escudados en la sabiduría de nuestro pueblo, «dejarlos que digan…», o, tomando prestadas las palabras que el envigadeño dirigía a los teólogos oficiales, los leemos, los respetamos, pero no les creemos.
Si bien González estaba dotado, como pocos, para la observación minuciosa de lo particular, como lo muestra fehacientemente el relato titulado «Poncio Pilatos envigadeño», en su trabajo de historiador predominó el gusto por la idea general, el empeño por ilustrar una tesis más que por desentrañar los casos particulares. En su afán de no mentir, que como hemos recalcado fue la única prohibición que nunca se atrevió a levantar, se confesó pedagogo, instigador por medio de sus personajes, pues no valoraba tanto lo singular de sus actuaciones cuanto lo que tuvieran de representación de tipos de conducta vigentes en su época y situación. En ese sentido se ha sostenido en este ensayo que el contenido central de su actividad como historiador fue la persona y el mensaje de superación y liberación proclamado y vivido por Bolívar. Si se documentó con rigor e imaginación, si esculcó los archivos en busca de rasgos que le permitieran configurar esa figura, desechando los que no le servían para su propósito, si hizo gala de su olfato e ingenio detectivescos, en realidad su objetivo principal no fue comprender las condiciones sociales, políticas y mentales en las que surgió cada uno de sus personajes, razón por la cual puede parecer algo recortada su visión a un historiador actual, como ya antes lo indicábamos; se preocupó básicamente por señalarlos como representativos de un ideal, o de su antítesis, como en el caso de Santander.
No solo se puede echar de menos en su quehacer historiográfico el que no haya sido un historiador «objetivo», como lo querían Ranke y la escuela positivista, sino que por su visión centrada en los grandes individuos, y para mayor abundamiento destacados en la política, su camino dista mucho de los rumbos dominantes en la disciplina a lo largo del siglo veinte, pues esta ha mostrado clara preferencia por los procesos sociales que afectan a grandes grupos y por periodos largos de tiempo. Sin embargo, como lo repiten a diario los mejores en la disciplina, no hay una historia que pueda presumir de ortodoxa, antes bien, hay muchas maneras de hacerla.
Así las cosas, el peculiar estilo de Fernando presenta visos de actualidad, visto a la luz de planteamientos como los propuestos por Michelet, Collingwood, Ariès, Vilar y Duby, entre otros autores. A semejanza del primero, se esforzó por escribir unos libros vivos, que había primero experimentado en sí mismo, por resucitar el pasado en unos textos a los que de verdad podía reclamar como suyos, dados a luz con dolor y de cuyo alumbramiento se enorgullecía. Lo hemos visto tomar partido, como lo proclamaron Collingwood y Vilar, por una historia comprometida, escrita con comprensión imaginativa, porque lo inspiraban la simpatía y el amor por el tema elegido. Fue un escritor que se sabía partidario de unas tesis, las defendía con tesón y explicaba las razones de su elección, sin llamarse a engaño ni pretender estafar al lector. Con Ariès, ya lo anotábamos, le vimos optar por la vivencia y la adivinación que proporcionan la imaginación, la intuición y las dotes de artista. Con Duby, finalmente, lo hemos visto poner en escena su propio sueño, escribir por el placer de hacerlo y, dada la ligazón habitual entre el quehacer del historiador y su función moralizadora o nacionalista, Fernando, quien se sentía incómodo con los creadores de fronteras y de estrechos amores a la patria, optó por plasmar sus enseñanzas en un héroe que superaba los límites del espacio nacional y en el cual veía un maestro vivo de superación, valoración de lo propio y liberación de las trabas que impiden la expresión auténtica.
Es casi seguro que ni los manuales de historia, ni las reseñas eruditas de la producción historiográfica, ni los boletines de las academias o asociaciones de historiadores le vayan a franquear las puertas, en cuanto su manera de historiar distó mucho de los cánones que ellos consideran ortodoxos. Tampoco le hace falta. Lo importante es que los jóvenes de hoy y los venideros lo lean y vivan sus lecciones de audacia para afrontar los riesgos de unos caminos inéditos tras la superación y la libertad. Con esto basta al envigadeño descalzo para continuar en su función de acicate.
— o o o —
Concluye una etapa,
el camino sigue
Qué más quisiéramos que seguir nuestro camino acompañando al jesuita suelto y juguetón en sus andanzas. Pero otras ocupaciones nos llaman. Por ello, aunque con desazón, hay que retirarse de los campos de batalla a los cuarteles de invierno.
En más de una ocasión se oye la pregunta, que uno mismo se hace, de por qué se dio tal rebeldía en este hombre, a quien se le ofrecían tantas posibilidades de «triunfar en la vida», esto es, de ser un personaje de primer rango en la vida social. Nacido en el seno de una familia acomodada, educado en los dos más prestigiosos establecimientos con que contaba entonces la capital antioqueña, el Colegio San Ignacio y la Universidad de Antioquia, casado con la hija de un expresidente de la Republica y ligado con las principales familias de la vida política y económica, sin embargo echó por la borda esas ventajas recibidas para irse a caminar, descalzo y sin equipaje, por los vericuetos de inhóspitas montañas.
Como es obvio, no encontramos más explicación que la voz interior que lo llamaba, ese daimon que, como a Sócrates, lo aguijoneaba a no claudicar en el enojoso oficio de buscador de la verdad, desenmascarador de simulacros y demoledor de pedestales para disimular la pequeñez de estatuas de falsa grandeza. Esto lo llevó a una opción decidida por vivir a la enemiga, por andar en contravía, como critico implacable. Por ello se hizo solitario, su camino no era del agrado de los poderosos, su burla sarcástica hería el orgullo de los vanidosos. Su único compromiso, en palabras de san Agustín, era con la verdad.
Con todo, en ese peregrinar solitario, con una soledad querida, buscada y asumida, contó con la alegría de tener siempre a su lado una dulce mujer, su esposa bondadosa y amada, tanto más cuanto ella supo admirarlo, despreciarlo y compadecerlo, como tantas veces repitiera.
Aquí, desde la orilla de «La Sebastiana» rumorosa que se despeña desde el alto de Las Palmas hacia el río Medellín, a la vista de las grandes rocas de esta quebrada cuya agua ha perdido su antigua diafanidad, tratamos de vivir las lecciones del método emocional, de sentirnos tan hijos del sol como de la tierra, de expandimos hasta echar raíces en los astros, para buscarnos también un sol que titile y azulee allá a lo lejos. Y al ver su quebrada Ayurá, domesticada hoy por muros ciclópeos y convertida en albañal, le pedimos al bondadoso padre Elías, viejo cura en propiedad del Envigado, que no se canse de espolearnos.
— o o o —
Los textos que
nos han guiado
1. Obras de Fernando González
GONZÁLEZ Ochoa, Fernando. Pensamientos de un viejo. Segunda edición. Medellín: Bedout, 1970. (Primera, 1916).
——— Una tesis (El derecho a no obedecer). Primera edición. Medellín: Imprenta Editorial, 1919.
——— Viaje a pie. Tercera edición. Medellín: Bedout, 1969 (?). (Primera, 1929).
——— Mi Simón Bolívar. Quinta edición. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1993. (Primera, 1930).
——— Don Mirócletes. Segunda edición. Medellín: Bedout, 1973. (Primera, 1932).
——— El Hermafrodita dormido. Segunda edición. Medellín: Bedout, 1971. (Primera, 1933).
——— Mi Compadre. Segunda edición. Medellín: Bedout, 1970 (?). (Primera, 1934).
——— El remordimiento. Tercera edición. Medellín: Bedout, 1972. (Primera, 1935).
——— Cartas a Estanislao. Segunda edición. Medellín: Bedout, 1972. (Primera, 1935).
——— Los negroides. Segunda edición. Medellín: Bedout, 1970. (Primera, 1936).
———Antioquia (revista). Diecisiete números: n.° 1: mayo de 1936 – n.° 17: septiembre de 1945.
——— Santander. Segunda edición. Medellín: Bedout, 1971. (Primera, 1940).
——— El maestro de escuela. Primera edición. Bogotá: ABC, 1941.
——— Libro de los viajes o de las presencias. Segunda edición. Medellín: Bedout, 1973. (Primera, 1959).
——— La tragicomedia del padre Elías y Martina la velera. Primera edición. Medellín: Ediciones Otraparte, 1962. Dos volúmenes.
——— Don Benjamín, jesuita predicador. Primera edición. Bogotá: Colcultura / Universidad de Antioquia, 1984.
——— Salomé. Primera edición. Medellín: Departamento de Antioquia, 1984.
——— Las cartas de Ripol. Primera edición. Bogotá: Editorial El Labrador, 1989.
——— «Juicio sobre Carrasquilla». En: GUTIÉRREZ, Benigno. Antioquia Típica. Número uno. Medellín: Imprenta Oficial, 1936, pp. 80-85.
RIPOL, Andrés; GONZÁLEZ, Fernando. El Pesebre. Medellín: Biblioteca Publica Piloto, 1993.
RESTREPO, Antonio (S. J.). Mis Cartas de Fernando González. Bogotá: Consorcio Editorial Colombiano, 1989.
2. Comentarios y obras complementarias
AGUIRRE, Alberto. «El brujo Fernando González». En: Magazín Dominical de El Espectador, n.° 565, 27 de febrero de 1994.
AGUSTÍN de Hipona (san). Confesiones. Madrid: Espasa-Calpe, 1968.
AGUSTÍN de Hipona. Obras completas. Diecisiete volúmenes. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1951.
ÁNGEL Vallejo, Félix. Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa. Medellín: Gamma Editorial, 1960.
ARANGO, Gonzalo. «La meta es el camino». En Lecturas Dominicales de El Tiempo, 11 de septiembre de 1988.
ARIÈS, Philippe. «Une nouvelle éducation du regard». En: L’Histoire Aujourd’hui. París: Magazine Litteraire, n.° 164, septiembre de 1980.
CARLYLE, Thomas. Los héroes. Madrid: Aguilar, 1985.
CARR, Edward H. ¿Qué es la historia? Octava edición. Barcelona: Seix Barral, 1978.
COLINGWOOD, R. G. Idea de la historia. Segunda edición, decimotercera reimpresión. México: Fondo de Cultura Económica, 1987.
DUBY, Georges. «Aujourd’hui, l’hislorien». En: L’Histoire Aujourd’hui. París: Magazine Litteraire, n.° 164, septiembre de 1980.
GONZÁLEZ Flórez, Sara Lina. Fernando González, buhonero del espíritu. Medellín: Concejo de Medellín, 1990.
GUTIÉRREZ Girardot, Rafael. «La literatura colombiana en el siglo xx». En: Manual de Historia de Colombia. Tomo III. Tercera edición. Bogotá: Procultura, 1984.
HENAO Hidrón, Javier. Fernando González, filosofo de la autenticidad. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, Colección Otraparte, numero 1, 1988.
LÓPEZ, Rubén Darío. «La historia en Envigado». En: Boletín Histórico. Órgano del Centro de Historia de Envigado, n.° 7, marzo de 1979.
MEJÍA Duque, Jaime. Literatura y realidad. Medellín: Oveja Negra, 1969.
OCHOA Moreno, Ernesto. «La ceiba centenaria». En: El Colombiano, 22 de abril de 1995, p. 4A.
——— «Texto inédito de Fernando González». En: El Mundo Semanal. Medellín, 3 de mayo de 1986.
ORIEUX, Jean. «L’Art du biographe». En: L’Histoire Aujourd’hui. París: Magazine Litteraire, n.° 164, septiembre de 1980.
OSORIO Fernández, Jorge Ignacio. «González historiador». En: Centenario Natalicio Fernando González Ochoa. Edición especial del periódico Envigado, año 1, n.° 4, abril de 1995.
PERKIN, H. J. «Social History». En: STERN, Fritz (editor). The Varieties of History. New York: World Publishing, 1972.
RANKE, Leopold von. «Historia de los papas». En: STERN, Fritz (ed.). The Varieties of History. New York: World Publishing, 1972.
RESTREPO González, Alberto. Testigos de mi pueblo. Medellín: Editorial Argemiro Salazar, 1978.
RUIZ Gómez, Darío. «Fernando González: el paseante». En: Revista Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, n.° 24-25, septiembre de 1988.
SALDARRIAGA, Alberto. «De la parroquia al cosmos». En: Revista Universidad de Antioquia, noviembre de 1964.
SIERRA Mejía, Rubén. La filosofía en Colombia: siglo xx. Bogotá: Procultura, Presidencia de la República, Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura, 1985.
URIBE de Estrada, María Helena. «El camino del amor en Fernando González». En: El Colombiano Dominical, n.° 912, 10 de marzo de 1968.
Notas:
| (*) | La Casa Museo Otraparte fue cerrada poco tiempo después de la publicación de este libro. Se abrió nuevamente al público tras la creación de la Corporación Otraparte en abril de 2002 por iniciativa de los herederos de Fernando González. (Nota de Otraparte.org). |
| (1) | ÁNGEL VALLEJO, Félix. Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa. Medellín: Gamma Editorial, pp. 265 y 290. |
| (2) | MEJÍA DUQUE, Jaime. Literatura y realidad. Medellín: La Oveja Negra, 1969. |
| (3) | GUTIÉRREZ GIRARDOT, Rafael. «La literatura colombiana en el siglo xx». En: Manual de Historia de Colombia. Tercera Edición. Tomo III. Bogotá: Procultura, 1984. |
| (4) | ÁNGEL VALLEJO, Félix. Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa. Medellín: Gamma Editorial, p. 203. |
| (5) | SALDARRIAGA, Alberto. «De la parroquia al cosmos». Revista Universidad de Antioquia. Noviembre de 1964, pp. 373-569. |
| (6) | URIBE, María Helena. «El camino del amor en Fernando González». En: El Colombiano Dominical. Número 912. Medellín: domingo 10 de marzo de 1968, p. 1. |
| (7) | Ibíd, p. 6. |
| (8) | RESTREPO GONZÁLEZ, Alberto. Testigos de mi pueblo. Medellín: Editorial Argemiro Salazar y Compañía, 1978. |
| (9) | ARANGO, Gonzalo. «La meta es el camino». En: El Tiempo. Lecturas Dominicales, 11 de septiembre de 1988. |
| (10) | SIERRA MEJÍA, Rubén. La filosofía en Colombia. Siglo xx. Bogotá: Procultura, Presidencia de la Republica, Nueva Biblioteca Colombiana de Cultura, 1985. |
| (11) | Ibíd, p. 12. |
| (12) | RUIZ GÓMEZ, Darío. «Fernando González: el paseante». En: Revista de la Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín, n.° 24-25, septiembre de 1988. Es llamativo que hayan coincidido la fecha de publicación de este articulo y la reimpresión del de Gonzalo Arango. |
| (13) | HEANO HIDRÓN, Javier. Fernando González, filosofo de la autenticidad. Medellín: Editorial de la Universidad de Antioquia, Colección Otraparte, Número 1, 1988. La obra ha tenido varias reediciones. La discusión sobre el tema de la filosofía se encuentra en las páginas 257 y 268 de la tercera reedición, 1994. |
| (14) | AGUIRRE, Alberto. «El brujo Fernando González». En: Magazín Dominical de El Espectador, n.° 565, 27 de febrero de 1994. |
| (15) | OCHOA MORENO, Ernesto. «La ceiba centenaria». En: El Colombiano, 22 de abril de 1995, p. 4A. |
| (16) | VÉLEZ CORREA, Jaime. «Un filosofar antioqueño». En: El Colombiano, Dominical, 21 de mayo de 1995, pp. 8-9. |
| (17) | PERKIN, H. J. «Social History». En: The Varieties of History (Editor Fritz Stern). New York: Work Publishing, 1972, p. 431. |
| (18) | AGUSTÍN DE HIPONA. Confesiones. Libro x, cap. 27. Madrid: Espasa-Calpe, 1968. |
| (19) | Ibíd, libro xi, cap. 9. |
| (20) | AGUSTÍN DE HIPONA. Soliloquios. |
| (21) | Ibíd. Tratado sobre el orden. |
| (22) | Ibíd. Tratado sobre la vida feliz. |
| (23) | GONZÁLEZ, Fernando. Pensamientos de un viejo. Segunda edición. Medellín: Bedout, 1970, pp. 30-31. |
| (24) | GONZÁLEZ, Fernando. El remordimiento. Cuarta edición. Medellín: Bedout, 1974, p. 95. |
| (25) | Ibíd, pp. 17-18. |
| (26) | GONZÁLEZ, Fernando. El maestro de escuela. Bogotá: Editorial ABC, 1941, pp. 108-109. |
| (27) | Ibíd, p. 116. |
| (28) | ÁNGEL VALLEJO, Félix. Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa. Medellín: Gamma Editorial, 1960, pp. 93, 115, 165, 290. |
| (29) | GONZÁLEZ, Fernando. Libro de los viajes o de las presencias. Segunda edición. Medellín: Bedout, 1973, p. 70. |
| (30) | Ibíd. pp. 38, 43, 55, 72, 89, 187. |
| (31) | Ibíd. pp. 154, 195. |
| (32) | Ibíd. pp. 180-181. |
| (33) | Ibíd. pp. 62, 179-180, 184. |
| (34) | Ibíd. p. 114. |
| (35) | Ibíd. pp. 106, 206. |
| (36) | Ibíd. pp. 109, 111, 133. |
| (37) | GONZÁLEZ, Fernando. La tragicomedia del padre Elías y Martina la velera. Medellin: Ediciones Otraparte, 1962. Tomo I, pp. 58-59. |
| (38) | Ibíd. Tomo II, pp. 25-27. |
| (39) | Ibíd. Tomo II, pp. 35-42. |
| (40) | GONZÁLEZ, Fernando. El remordimiento. Cuarta edición. Medellin: Bedout, 1974, pp. 11-15. |
| (41) | GONZÁLEZ, Fernando. La tragicomedia del padre Elías y Martina la velera. Medellin: Ediciones Otraparte, 1962. Tomo II, p. 53. |
| (42) | Ibíd. Página final (sin numeración). |
| (43) | GONZÁLEZ, Fernando. Las cartas de Ripol. Bogotá: Editorial el Labrador, 1989, p. 44, nota. |
| (44) | COATSWORTH, Elizabeth. La gata que se fue para el cielo. Quinta reimpresión. Bogotá: editorial Norma, 1995. |
| (45) | GONZÁLEZ, Fernando. Salomé. Primera edición. Medellín: Departamento de Antioquia, 1984. |
| (46) | GONZÁLEZ, Fernando. El maestro de escuela, p. 67. |
| (47) | GONZÁLEZ, Fernando. Las cartas de Ripol, p. 94. |
| (48) | SALDARRIAGA, Alberto. Op. cit., p. 443. |
| (49) | RANKE, Leopold von. «Historia de los papas». En: STERN, Fritz. The Varieties of History. New York: World Publishing, 1972, pp. 55-60. |
| (50) | LÓPEZ, Rubén Darío. «La historia en Envigado». En: Boletín Histórico. Órgano del Centro de Historia de Envigado, n.° 7, marzo de 1979. |
| (51) | Cfr. CARR, E. H. ¿Qué es la historia? Octava edición. Barcelona: Seix Barral, 1978, pp. 9-40; y COLLINWOOD, R. G. Idea de la historia. Decimotercera reimpresión. México: Fondo de Cultura Económica, 1965. |
| (52) | VILAR, Pierre. «Recuerdos y reflexiones sobre el oficio de un historiador». En: Plural. Revista Cultural de Excelsior, n.° 222, marzo de 1990, p. 20. |
| (53) | Ibíd, pp. 18-33. |
| (54) | CARLYLE, Thomas. Los héroes. Madrid: Aguilar, 1985, p. 32. |
| (55) | ARIÈS, Philippe. «Une nouvelle éducation du regard». En: L’Histoire Aujourd’hui. Magazine Litteraire, n.° 164, París, septiembre de 1980, pp. 17-20. |
| (56) | DUBY, Georges. «Aujourd’hui, l’hislorien». En: L’Histoire Aujourd’hui. Magazine Litteraire, n.° 164, París, septiembre de 1980, pp. 20-23. |
| (57) | GONZÁLEZ, Femando. Mi Simón Bolívar. Quinta edición. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 1993, p. 9. |
| (58) | GONZÁLEZ, Fernando. Mi Compadre. Segunda edición. Medellín: Bedout, 1970(?), p. 9. |
| (59) | GONZÁLEZ, Fernando. Santander. Primera edición. Bogotá: ABC, 1940, pp. 38-47. |
| (60) | OCHOA MORENO, Ernesto. «Texto inédito de Femando González». En: El Mundo Semanal. Medellín, 3 de mayo de 1986, pp. 6-9. |
| (61) | ORIEUX, Jean. «L’Art du biographe». En: L’Histoire Aujourd’hui. Magazine Litteraire, n.° 164, septiembre de 1980, pp. 24-26. |
| (62) | GONZÁLEZ, Fernando. Viaje a pie, p. 254. Ver también: GONZÁLEZ, Fernando y R1POL, Andrés. El Pesebre. Medellín: Biblioteca Pública Piloto, 1993, pp. 16-17. |
| (63) | Apud: GUTIÉRREZ, Benigno. Antioquia Típica. Medellín: Imprenta Oficial, 1936, p. 83. |
| (64) | Sobre este asunto, Cfr: VEYNE, Paul. Cómo se escribe la historia. Madrid: Alianza, 1984. |
Fuente:
Villegas Botero, Luis Javier. Viajando hacia la Intimidad. Segundo puesto Concurso «Fernando González, Gran Mulato Americano». Concejo de Medellín, Comisión Asesora para la Cultura, octubre de 1995.
— o o o —
Descargar el libro en formato PDF
Última revisión: 22 de octubre de 2021