Boletín n.º 54
Abril 21 de 2007
Pensamientos
de un viejo
(Nueva edición del
Fondo Editorial Eafit)
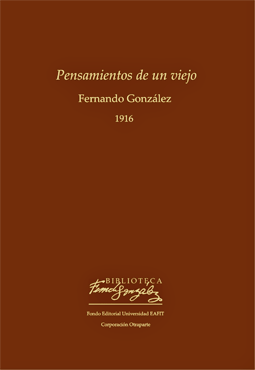
* * *
En el aniversario número 112 del nacimiento de Fernando González Ochoa (abril 24 de 1895), la Corporación Otraparte presenta una nueva edición del libro “Pensamientos de un viejo”, publicado como primer título de la colección “Biblioteca Fernando González” del Fondo Editorial Universidad Eafit. En el evento contaremos con la presencia de Ana María Cano, directora del periódico La Hoja y descendiente de don Fidel Cano, quien escribió el prólogo a la primera edición en abril de 1916, y del periodista Ernesto Ochoa Moreno.
* * *
¿Pensamientos de un viejo? Sí: es preciso fijarse en que el movimiento del espíritu sirve de medida al tiempo. Nerón, por ejemplo, murió a la edad de mil años.
Pensamientos de un viejo
Miércoles 12 de abril: salió Pensamientos de un viejo. Mientras se está preparando para darlo al público dentro de dos horas, yo estoy aquí en una mesa, escribiendo análisis de mi estado de espíritu. ¡Vivo tan triste de ordinario, que esta alegría me ha contentado mucho! ¡No más! Recibirlo y adentrarme luego en la calma del espíritu.
El payaso interior
* * *

Fernando González y Fernando Isaza
Fotografía por D. Mesa – Circa 1915
* * *
Visitas de “La Semana”:
Fernando González
(Entrevista a Fernando González por Fernando Isaza, cinco meses
antes de la publicación de “Pensamientos de un viejo”).
Por Fernando Isaza
—¡Hola, Fernando! ¿Cómo estás? ¿Qué haces allí?
—Ya puedes verlo, tocayo: leo a Víctor Hugo.
—¿Y qué lees de Hugo?
—La Leyenda de los Siglos… Bueno, tocayo, y ¿a qué se debe el placer?
—Al de reportearte para La Semana.
—¿Reportear a quién? ¡A mí!
—Sí, tocayo, a ti.
—Pero ¿tú estás loco? ¿Es a mí a quien vienes a entrevistar? ¡Eso es una humorada tuya!
—No, no es humorada. A ti te voy a hacer confesión; a ti, óyelo bien. ¡Claro! ¡No había de ser a tu vecino, puesto que me he entrado a tu casa! ¿Y es que te asustas? ¿Te parece muy extraño que se te haga figurar con los maestros? No todo ha de ser para las “testas ungidas”. Además, la cosa es sencillísima. ¿Recuerdas nuestros paliques en los claustros de la Universidad? Pues es más o menos lo mismo, con la pequeña diferencia de que ahora los lectores de La Semana van a enterarse de lo que conversemos. ¿No te place ello? ¿No brindarías, como la miss del cuento, por aquella pequeña diferencia?
—Tú estás de broma, tocayo. Y créeme: yo me asusto de veras.
—No seas tonto. Vamos a empezar, y ya verás qué fácil salimos del apuro. Yo te prometo ser un confesor muy tolerante, aunque a la vez un poco indiscreto. En gracia a lo primero, creo que excusarás lo segundo. ¿Principiamos?
—Aquí, en Medellín, no. Oye una cosa: hoy es sábado, ¿verdad? Pues si quieres oír mis confesiones —ya que tú has dado en llamar así a lo que otros apellidan el martirologio de las entrevistas— habrá de ser en el campo, en una propiedad de mi familia, situada a corta distancia de Envigado. Allí he pasado los mejores y más útiles días de mi vida, y de tal manera estoy acostumbrado a las montañas, que en la ciudad soy incapaz de hacer nada bueno. Allá, en esa heredad de mis mayores, escribo mis filosofías; y allá, únicamente allá, podría hablar de ellas… Con que ¿aceptas?
—Claro que acepto, tocayo.
En el hotel de la población. Es día de mercado, y el pueblo celebra la fiesta de la Patrona. Por ambas cosas, hay gran concurso de gente, visible animación en los semblantes, buena venta en las cantinas y magnífico negocio en los puestos del mercado. Desde temprano, una llovizna tenaz, persistente, cae implacable sobre las toldas blancas de las ventas. Una plañidera murga sale a intervalos de la iglesia, recorre toda la plaza y torna luego a internarse en la nave parroquial, soplando un tango irreverente. A nuestra derecha, una rubia preciosa, que ha venido, como nosotros, de paseo, tiene para la alegría y la francachela populares un gesto de cansancio y un bostezo de pereza. A nuestra izquierda, dos chiquillos retozan, tendidos en el suelo.

—Ya ves, tocayo, me dice Fernando, cómo no debemos nunca formarnos en la vida un plan determinado de conducta, porque a lo mejor la naturaleza o el hombre se pone de por medio y frustra nuestros intentos, oponiendo una barrera infranqueable. Nosotros, por ejemplo, teníamos el propósito de pasar el día en el campo, y ya ves cómo la naturaleza no lo ha querido y nos ha obligado a permanecer en el pueblo. Después de todo, es casi igual la vida del campo a la de las pequeñas poblaciones; aquí, lo mismo que allá, se siente uno solo y como en un ambiente propicio a la meditación y al análisis. Ya creo que puedo empezar mis confesiones.
Lo primero que me exiges es que me defina. Oye lo que tengo escrito en alguna parte:
“Juan de Dios. —Tú estás hoy demasiado pesimista.
Juan Matías. —No me definas. Nada hay más odioso. Tú sabes que yo no amo ninguna idea, ni modo alguno de ser, pues el análisis me ha enseñado que todo es una tontería. Y me irrita el verme obligado, puesto que no he muerto, a ser de uno de esos modos ya clasificados y conocidos. Toda definición es odiosa, amigo, y ofende hondamente…”.
Así dice Juan Matías. Pero ya que tú te empeñas en dar a conocer mi vida espiritual, voy a complacerte. Ella ha sido siempre silenciosa, aunque repleta de anhelos y de bullicio interior; no he vivido sino en mí mismo. Te voy a decir algo del por qué de mi aislamiento y mi amor a la soledad. Ello viene desde el tiempo de colegial. Oye una de las causas: era muy pequeño cuando entré al colegio de los jesuitas. Allí encontré un muchacho que me dominó de tal manera, que aún no puedo recordarlo sin ponerme triste. Por herencia he sido siempre muy tímido. Ese muchacho, desde el primer momento me causó espanto, y por medio de amenazas hizo de mí su voluntad. Si me decía, durante la clase, que le prestara mi reloj y yo me negaba a ello, me prometía una paliza para la hora de salida. Así que, yo me hice un niño reconcentrado que miraba con temor a todos los hombres. Ahora recuerdo a ese condiscípulo con tristeza. Él me enseñó, sin quererlo, a hallar una gran alegría estando conmigo mismo.
Oye otra de las causas: para mí la confesión fue un placer muy grande, hasta que salí del colegio de San Ignacio. Y aún ahora, analizar por la noche los motivos de mis acciones del día; hacerme dos: uno que obra y otro que examina, es mi más refinado placer. En la religión cristiana ha florecido siempre la psicología, y quizá ella ha sido la causa del adelanto tan hermoso de la ciencia divina. Allí tienes a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a San Francisco de Sales, a San Ignacio… Y la confesión es, sin duda alguna, la institución más hermosa que ha existido en la tierra. ¡Cuántos hombres que jamás soñaron en conocerse a sí mismos tienen un poco de bien interior, gracias al corto tiempo que dedican al examen de sus conciencias!¡Y qué cosa más sugestiva que esas pálidas escrupulosas que entran a la iglesia atormentadas por el remordimiento! Sabrás, tocayo, que yo fui el gran escrupuloso, y que de allí me viene el ser algo diestro en los análisis del alma.
Cierta vez, cuando estaba en una escuela infantil, me llevó una hermanita a confesarme. El sacerdote me preguntó si había dicho mentiras. ¡Claro que las había dicho! Pues bien: yo le contesté maquinalmente que no. Cuando hube terminado la confesión, se apoderó de mí la duda. ¿Me habría confesado malamente? ¿Mentiría con voluntad, sí o no? Y por diez años me atormentó esta duda, que explicaba siempre a cada nueva confesión.
De allí vino el que hallase en ésta un especial atractivo, pues siempre que acudía ante el sacerdote llevaba la esperanza de libertarme del enorme peso que me agobiaba. Cada semana hacía más riguroso el examen de conciencia, con el deseo de hallar el motivo que me había inducido a mentir. Esto me fue acostumbrando a investigar los móviles de mis acciones, e influyó intensamente para la alegría que ahora siento en los estudios psicológicos. El hábito de confesarme no lo he perdido, pues vivo confesándome a mí mismo, pero ya con mirada de sibarita que busca el placer en la sensación.
En mí ha perdurado siempre el misticismo. La sensación que experimento leyendo a Teresa de Jesús es de las más intensas que pueda ofrecerme la vida. Sus obras son mi lectura predilecta; son mis libros divinos…
La palabra de Fernando es pausada, con inflexiones dejativas y tono melancólico y reposado. Entre párrafo y párrafo hace largas pausas y se queda como suspenso de alguna cosa invisible y misteriosa, mirando los hilillos plateados de la lluvia, que sigue cayendo sin cesar sobre las lonas del mercado.
—¿Qué más? —le pregunto.
—¿Qué más? Poca cosa. Cuando tenía diez y seis años me echaron del colegio. ¿Por qué? Porque llegó una semana en que no quise confesarme con el sacerdote, habiendo aprendido a hacerlo ya conmigo mismo; y porque “la lectura de Voltaire, Víctor Hugo y otros escritores impíos” había pervertido mi corazón, según decía una carta que los jesuitas escribieron a mi padre. Entonces me fui a una montaña y me entregué, durante dos años, a la lectura de los filósofos alemanes. Esta lectura me costaba bastante trabajo, pues apenas tenía diez y seis años. En el campo sentí por primera vez la necesidad de escribir, y publiqué en La Organización mis primeros ensayos. En ellos se ve marcadísima la influencia de las lecturas recientes. Y esa influencia se extendió no sólo a mis escritos, sino también a mi vida toda. Como leyera en algún libro que García Moreno se había hecho rapar en París media cabeza para no salir a la calle y verse de ese modo obligado a estudiar, quise imitarlo, y la navaja de barba se llevó la mitad de mi cabello. Después fue todo lo contrario: lo dejé crecer hasta que me llegó a los hombros, y así, descalzo y con un bordón en la mano, recorría la montaña. Las gentes me tenían miedo y me llamaban el loco.
Más tarde, a instancias de la familia, volví a la ciudad y estuve estudiando algún tiempo en la Universidad. Hoy ya he desistido definitivamente de dedicarme al aprendizaje de una profesión determinada. Eso de asistir todos los días a la clase, a cierta hora señalada; de aprender en idéntico texto una lección limitada de antemano, y de verle diariamente la cara al mismo profesor, es cosa que me aterra.
Mi vida, ahora, se distribuye así: en la ciudad leo y estudio, y en el campo escribo mis filosofías. Porque para decir cosas del espíritu, tengo que estar muy recogido; y el recogimiento sólo lo consigo en la tranquila soledad de las montañas, en donde se multiplican mis almas y abren todas sus miradores hacia el misterio de la vida interior y sus exquisitas sensaciones…
—He sabido que piensas publicar un libro. Háblame de él.
—Es una cosa que me tiene preocupadísimo, tocayo. A mí nadie me conoce ni protege, fuera de mi hermano Alfonso. Él es el que ha querido que se publique el libro, y de él depende todo. También tú me has prometido tu ayuda y la de La Semana y El Espectador, y tus palabras de aliento me han servido mucho. Has sido tú una excepción entre el general egoísmo de las gentes. En fin, yo confío en que la buena voluntad de unos pocos amigos de verdad no me dejará salir del todo mal. El libro se compone de tres partes, cada una de las cuales tiene un titulo distinto: Desde mi tinglado, Meditaciones y Pensamientos de un viejo. Don Fidel Cano se ha encargado del prólogo. ¡Don Fidel Cano! Yo lo admiro grandemente en todas las manifestaciones de su espíritu. Por su optimismo luchador, con el que pretende dar al alma raquítica de la juventud un poco de alegría sana y esperanza en tiempos mejores, es el único digno de ser nuestro Maestro. Pero aquí, en donde sólo se admira a los influenciados por escritores extranjeros, a los explotadores de filones ajenos, no se le ha dado toda la importancia que merece. A esto ha contribuido quizá la circunstancia de estar su obra esparcida en periódicos y revistas, y no reunida en libros. Pero muy bien así, ya que él ha querido llevar al corazón de todos las semillas de la alegría y de la esperanza.
—Y de amores, tocayo, ¿qué me cuentas? Yo nada sé de ello, y me imagino que debes tener historias deliciosas a este respecto.
—¿Amores? Los he tenido. Pero de eso nada quiero contarte. Ellos pertenecen a mi tesoro; son los fantasmas de mi soledad…
La rubia vecina, que ha puesto atención a nuestro palique y de él parece haber pescado no poco, cuando nos oye hablar de amores nos envuelve con una dulce, escrutadora mirada. Yo se lo hago notar a mi compañero, y por un buen rato el dialogo varía sustancialmente de tema. En lo mejor de la causerie, un empleado del hotel se nos acerca y nos invita a ver “el prodigio de la cabeza parlante”. Es una cabeza —nos dice— que posee el oculto poder de la adivinación. Está allí, en aquella piececita cerrada. ¿Quieren ustedes verla? Aceptamos; y , acompañados de cuatro curiosos más, asistimos al “prodigio”. “La cabeza parlante” —una cabeza melenuda, de luengas y tupidas barbas de nazareno— está colocada en el centro de la pieza, sobre un mesita de madera y ante un fondo de tela roja, iluminado por cuatros velas de sebo. El explotador del “prodigio” nos autoriza para interrogarlo. Lo hace uno de los concurrentes.
—¿Soy soltero o casado? —pregunta.
—Usted es casado, señor, responde la cabeza.
—¿De dónde somos mi mujer y yo?
—De aquí, de Envigado, señor.
—¿Y cuántos hijos tenemos?
—Más de diez, señor.
El “prodigio” ha adivinado, y los ojos del interpelante brillan y se agrandan de estupefacción. Uno de los espectadores se acerca a un compañero y le dice al oído: “No es cosa muy difícil saber de qué número pasan los hijos que tiene un matrimonio de envigadeños, ¿verdad?”.
Salimos del cuarto del “prodigio”, y de nuevo, ante el mismo panorama se reanuda el dialogo.
—¿Ves aquello? —me dice Fernando, señalándome un vetusto caserón que entre el gris cortinaje de la lluvia destaca su vetusta mole de cal y canto a un lado de la población. Pues allá fue mi primer amor. Porque yo nací aquí, en este pueblo. Era una muchacha pensativa y triste. Yo la amaba con todo el ardor de una juventud aún no iniciada en la vida del amor. Mas sucedió que un día se presentó un rival más fuerte que yo, y se me llevó lo que era mío… Corta y triste esta historia, como lo son todas las de amores. ¿No te parece así?
—Así es, le respondo, sin poder ocultar la risa.
Y Fernando, amoscado y extrañado con mi hilaridad, vuelve a interrogarme.
—Y si es triste, ¿por qué ríes?
—Porque hace media hora te negabas a hablarme de amores, y ahora acabas de hacerlo. Es una deliciosa inconsecuencia y un amable olvido, que, con tu permiso o sin él, van a quedar en la entrevista.
* * *
La cual no quiero concluir sin hablar de Fernando González, no ya como curioso, mas como admirador y apologista.
González es un muchacho que apenas tiene veinte años. Yo lo conocí en la Universidad, y allí tuve la buena ventura de ser uno de sus poquísimos amigos, el más intimo quizás. Juntos estudiábamos y discutíamos la filosofía escolástica, leíamos y comentábamos algún libro, o fatigábamos la memoria con una declinación latina o un texto de Cicerón. Frecuentemente, por cambiar mutuas impresiones de alma, suspendíamos el silogismo y el distingo apenas empezados, o nos sorprendía la hora de clase sin saber todavía los presentes de indicativo de los verbos y el nominativo de las declinaciones. Pero esto duró muy poco: afortunada o desgraciadamente para él —que ello es discutible— la constante inquietud de su espíritu lo alejó de la monotonía de las aulas universitarias, y desde entonces la vida nos ha tenido casi por completo separados. Él vive entregado a sus lecturas y filosofías, y yo al apolillador estudio de los códigos.
La característica del alma de González es la volubilidad y la inquietud; para él no hay más verdad que la del individuo y la del momento. Así se explica que algunos le hayan tachado de inconsecuente y contradictor de sus propios pensamientos. ¿Contradictor e inconsecuente? No, para los que, buscando siempre el máximum de comprensión, saben situarse en un punto de vista cercano al del escritor. La mirada del buen lector y crítico debe aproximarse a la del pensador. Y si no solamente consigue el primero la mera proximidad, sino también la total identificación con el segundo, habrá llegado al grado más alto de comprensión, y su criterio, ampliamente dominador y universalmente comprensivo, estará entonces en aptitud de emitir juicios razonables y completos. Así que, quien sepa leer a González, no incurrirá de seguro en la pueril tontería de convertirse en cazador de inconsecuencias y anotador de contradicciones.
Los escritos de Fernando González, cortos y bellos en la forma, originales y profundos en el fondo, por lo primero se dejan leer con facilidad y agrado, y exigen por lo segundo la repetición de la lectura. Conseguir un escritor, no ya únicamente que se le lea, sino también que se relea y se le vuelva a leer, es obtener un triunfo. Este triunfo lo ha alcanzado González.
El libro que piensa publicar ahora reclama para su autor la protección y la ayuda de todos. Porque es el producto de una juventud estudiosa y consciente de sus actos; y, sobre todo, porque, a no dudarlo, será una obra buena. Y lo bueno hay que recibirlo siempre con los brazos abiertos.
Fuente:
La Semana, suplemento de El Espectador, Medellín, Número 12, domingo 28 de noviembre de 1915.



