Club de Lectura
Yo leo
Donde nadie me espere
Coordina: Simón Tamayo
—12 de octubre de 2021—
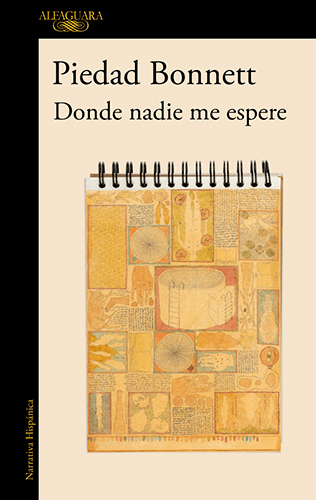
* * *
La iniciativa «Yo leo» pretende suscitar el amor por la lectura y el deseo de desarrollar competencias de análisis crítico frente a situaciones de la vida real. Este espacio para «compartir lecturas» será una oportunidad para conversar y pensar en el impacto que tienen las ideas de sus autores en la cotidianidad.
———
Simón Tamayo es administrador de negocios y magíster en Mercadeo de la Universidad Eafit. Actualmente se desempeña como profesor de Mercadeo en la Universidad de Medellín y está convencido del poder de la lectura como hábito transformador de la ciudad, generador de arte y difusor de ideas. La lectura es la conexión con nuestro pasado, con nuestros valores y nuestra cultura.
Mayores informes:
* * *
Donde nadie me espere
Piedad Bonnett
~ 2018 ~
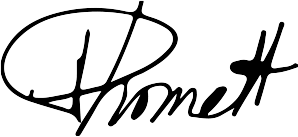
Piedad Bonnett nos presenta un libro incómodo e íntimo. Ella nos cuenta que Gabriel, su protagonista, pierde a su hermana a una edad muy temprana, y este hecho ha condicionado su vida. Él no le encuentra sentido al mundo en el que vive y el lector se pregunta: ¿terminar la vida es la única salida? La autora relata la transformación de un académico con proyección a un solitario vulnerable, en automático, dando tumbos, dejándose llevar por situaciones inverosímiles (con evocaciones a los increíbles conflictos y desigualdades colombianas) en las que milagrosamente sobrevive. Si en el libro Lo que no tiene nombre la autora describe la historia de su hijo desde una mirada externa, en Donde nadie me espere realiza una reflexión sobre lo que puede sentir una persona depresiva desde una mirada interna. Considero importante hablar de temas difíciles, no debemos huirles, porque al hacerlo los silenciamos. Al conversar sobre ellos podemos comprenderlos y, con mayor certeza, tratarlos.
Simón Tamayo
* * *

Piedad Bonnet
Piedad Bonnett (Amalfi, Antioquia, 1951) es poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria, licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, donde ejerce como profesora desde 1981, y tiene una maestría en Teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño de la Universidad Nacional de Colombia. Su poesía, teatro y narrativa están profundamente arraigadas en su experiencia vital y expresan la visión de una mujer de clase media en un país desgarrado por múltiples violencias, desigualdades y conflictos. Ha desarrollado además una fructífera labor crítica y de difusión de la poesía. Es columnista del periódico El Espectador desde 2012 y ha representado a Colombia en numerosos encuentros literarios en el exterior, entre los que se destacan el Festival de Literatura de Berlín y el Hay Festival de Segovia.
* * *
* * *
Donde nadie me espere
~ Capítulo i ~
Cuando sentí que alguien me daba golpecitos en el hombro, abrí los ojos. Debía tenerlos llenos de miedo o de hostilidad o de rabia, porque el hombre que estaba en cuclillas se echó bruscamente hacia atrás, levantó su mano como para defenderse y luego se irguió. Mi mirada registró borrosamente un par de zapatos gastados y se ancló en ellos por un momento mientras mi cabeza llamaba desesperadamente a la conciencia. Traté de recordar dónde estaba, sintiendo que venían poco a poco a mis oídos los sonidos del mundo: primero el alboroto de la calle, el ruido de pasos y motores, el sonsonete de la lambada de un carro que retrocedía y luego el ronroneo de mi pecho, su silbido, su cascabeleo de culebra. Allí estaban otra vez, como prueba de que seguía vivo, el dolor en el tobillo, la tirantez de la piel del empeine, la cabeza embotada, la palpitación del ojo.
Mi mirada trepó con dificultad y se detuvo en los botones desproporcionados de un suéter beige. Entonces putié en voz baja: tal vez me había quedado dormido en la puerta de algún tendero que no demoraría en darme una patada en las costillas. Volví a cerrar los ojos, pero enseguida los abrí sobresaltado, seguro de que finalmente habían dado conmigo. Traté de sentarme, aterrado, sintiendo que cientos de agujas se me clavaban en las axilas, pero no pude moverme: yo era un muñeco de tela que habían rellenado de plomo. Fue entonces cuando oí mi nombre. Una, dos veces, mi lejanísimo nombre. Otro dentro de mí levantó la cabeza, se incorporó lentamente sobre el codo derecho. La luz acuosa de la mañana me hizo cerrar los ojos. El hombre del suéter beige volvió a acuclillarse y se presentó a sí mismo, en voz muy baja, como si le hablara a un enfermo grave, a un moribundo, cosa que de alguna forma yo era.
Aurelio.
Una burbuja enorme estalló en mi cerebro. Aurelio.
Sentí deseos de huir, de pegar, de salir gritando malparidos todos déjenme en paz. Pero no hice nada de eso. Me senté, afiebrado, tiritando como un convaleciente de tifo, y como tratando de protegerme del frío abracé mis rodillas y, con la cabeza baja, permanecí en silencio.
¿Aurelio?
Levántate y anda. Eso decía la voz, aunque no de ese modo.
Oí que me preguntaba si estaba bien. ¿Cómo contesté a esa pregunta estúpida? ¿Acaso riéndome a carcajadas o con la ironía de un hombre humillado? ¿Me deshice en maldiciones, escupí? No. Pero por primera vez me atreví a mirar a aquel hombre a los ojos. Había en ellos una mezcla de conmiseración, de bondad y de espanto. Oí que me invitaba a tomar un café. Su voz sonaba tembleque y tenía la respiración agitada. Quise contestar algo, pero mi lengua, seca y pesada, se resistía. Trastabillé al querer levantarme y caí una, dos veces. Aurelio no me ayudó a incorporarme.
Una vez en pie lo seguí como un perro, arrastrando mi pie adolorido, todavía con la visión un poco borrosa. Nos acercamos a la terraza de una cafetería. El mesero llegó dispuesto a espantarme de allí, pero Aurelio lo detuvo con un gesto, mientras corría una silla para que yo me sentara. Sin preguntarme qué quería pidió dos cafés. El mesero me lanzó una mirada desdeñosa, dio media vuelta y se fue. Aurelio lo llamó de nuevo y añadió: y tráiganos dos pandeyucas.
Durante un rato ninguno habló, de modo que aquello parecía una escena de teatro, tal vez una versión moderna del Rey Lear en la que yo hacía del pobrecito Tom. Mientras bebía mi café noté que Aurelio me miraba las manos. Mucho tiempo buscándote, dijo, como hablando para sí mismo. Añadió algunas otras frases, pocas. Agradecí que no hubiera en ellas ni sentimentalismo ni grandilocuencia. Cuando terminamos de comer sacó un paquete de cigarrillos. Me ofreció uno, como si aquel fuera el plácido reencuentro de dos viejos amigos.
Su esfuerzo me resultó patético y me sacó una sonrisa irónica. La posibilidad de un cigarrillo, sin embargo, destapó a medias la parte de mi cerebro que permanecía embotada. Aunque había empezado a sentir náuseas, estiré mi brazo para tomar uno, y fue entonces cuando noté que los dos estábamos temblando. Vi cómo el fósforo se acercaba al cigarrillo, cómo este se encendía y salía el humo. Y oí que Aurelio me preguntaba por la herida del ojo, por la frente, por mi cojera. Mentí con pocas palabras. Por su tono de voz comprendí que tenía miedo de que el greñudo que tenía enfrente, el malandro de ojos alucinados y boca hinchada, saliera corriendo y se perdiera de nuevo, esta vez para siempre. En voz muy baja, como la de un padre que despierta a su hijo con delicadeza, me hizo la propuesta. Entonces, de repente, como si el café milagrosamente hubiera encendido en mi cabeza la chispa de una lucidez hace mucho perdida, se me reveló la mañana en toda su claridad y tuve conciencia de los bordes de mi cuerpo y del pasado y del porvenir. Comprendí que me había rendido.
Odio los hospitales, pero lo primero que pensé fue que allá nadie me encontraría. Luego empecé a fantasear con caldos calientes, con sábanas recién planchadas, con un inodoro que recibiera limpiamente todas mis porquerías y entonces me entregué con docilidad a la voluntad de Aurelio.
En un despacho minúsculo, las enfermeras, que me recibieron con caras impasibles, me hicieron preguntas que no supe o no quise contestar. Aurelio llenaba algunos de los vacíos, trataba de explicar lo que yo no lograba. Después, un enfermero de bata azul y tapabocas, con los brazos cubiertos de vellos oscuros y rizados, me condujo en una silla de ruedas por pasillos y jardines que se multiplicaban, hasta una especie de celda monacal. Aurelio me seguía, acompañado de una médica joven, de pelo rojo muy corto, un noble ser andrógino. Los ojos de los pacientes y de los médicos se clavaron en mí con curiosidad fría o indolencia pasmada. Yo aceptaba sus miradas con una sonrisa impúdica, como la de un asesino sin arrepentimientos. Me pasaron una pijama color arena, jabón, una toalla, y frente al enfermero, que no se despegaba de mí, me di una ducha, la primera de agua caliente que me daba en muchos meses. Por la rejilla del baño veía el cielo y un árbol con las hojitas en movimiento. Al salir, el reflejo del cristal de la ventana me reveló a un hombre que ya no recordaba, de piel cuarteada y pelo de erizo, que me miraba con una mezcla de dureza y asombro. Mucho después entró un médico que me examinó las manos, los dedos de uñas quebradas, la lengua, la dentadura, los reflejos de mis rodillas, mi iris, mi esclerótica, mis párpados, la herida del empeine que se abría como la boca de un pez y dejaba asomar una materia blancuzca y pegotuda. La piel se veía lisa y brillante en el punto más hinchado y luego pasaba del verde al amarillo y al violeta, en círculos concéntricos.
En una bolsa de basura metieron el saco de paño, mis dos camisetas y mis dos suéteres, el pantalón lleno de sangre antigua, apelmazada. Les pedí que no botaran los tenis porque les tenía cariño.
Agua hubo siempre, o casi siempre. Una canilla en la parte de atrás de un granero. Una quebradita donde meter los pies ampollados, donde recoger su frescura entre las manos en cuenco y arrimar la cara, echarla en el cuello donde la mugre va creando una costra parda. En últimas la lluvia. Levantar la cara como bendiciendo al cielo por acordarse de uno, aunque luego la ropa se pegue a la piel y quede como cartón cuando se seca. Pero jabón es otra cosa. Jabón casi nunca. A ratos las manos pedían jabón a gritos. El pelo suplicaba por jabón. También el cuerpo, la piel rasposa, el cuero cabelludo donde van naciendo forúnculos. Todo rasca en un cuerpo al que el jabón lo ha olvidado. Por eso, cuando había, la espuma era una fiesta, un lujo que se disolvía bellamente entre burbujas.
Fue la mancha lo que permitió que te reconociera, me dijo meses después Aurelio.
En mi infancia era más oscura, casi color vino, pero en la adolescencia fue palideciendo hasta quedar reducida a un malva pálido difuminado como una acuarela o una aguada.
No recuerdo cuándo tuve conciencia de que la tenía. Me veo o me sueño frente al espejo, de cuatro o cinco años. Paso una mano extrañada por la superficie de la mejilla derecha, tan lisa y suave como la izquierda, pero donde flotaba, como un pequeño mapa de un país inexistente, esa mancha color tinta de fríjol. Mucho más tarde internet me reveló que esa mácula tenía un nombre hermoso: mancha de vino de Oporto o nevo flamígero. No recuerdo que me molestara, ni que me hiciera sentir feo ni extraño ni risible. Debí aceptarla sin más, como se aceptan la estatura o el tono de voz. Y sólo recordaba que la tenía cuando veía que unos ojos se detenían en mi cara más de la cuenta.
Aurelio no mencionó mis manos, pero ellas también debieron ratificarle que aquel ser esperpéntico, de ojos alucinados y piel cuarteada, era el hijo de su amigo. No las mencionó, compasivamente, me imagino, para no hacer un énfasis innecesario en lo monstruoso.
El cuarto del hospital, con su despojamiento y sus paredes grumosas pintadas de verde menta, me recordó el salón de clase de mi primer año de colegio y me produjo un malestar indefinible. Y es que siempre me afectaron los espacios. En cuestión de segundos pueden modificar mi estado de ánimo, volverme sombrío. Yo tenía seis años y le dije a mi mamá que no quería volver. Cuando me preguntó por qué, le dije que era oscuro, pero no porque lo fuera, sino porque esa era la sensación que había dentro de mí. El techo era bajito, el piso de caucho con vetas de distintos grises, los vidrios esmerilados y las paredes pintadas en un vinilo que recordaba la textura del chicle que escupíamos y pegábamos debajo del pupitre cuando el profesor miraba para otro lado. La suma de aquellos elementos intrínsecamente inofensivos creaba una atmósfera difícil de definir y desencadenaba en mí un terrible desasosiego. Ni siquiera la pequeña biblioteca donde se apilaban, coloridos, los libros para niños, lograba atenuar el malestar que me causaba aquel lugar.
Mi primera reacción fue la de examinar por dónde podría huir de aquel cuarto de hospital en el que ya sabía que iban encerrarme. No parecía fácil porque una malla de alambre protegía la ventana. Pero como las sábanas se veían frescas y tirantes, mi ansiedad inicial se disolvió en cinismo. Además, me repetí, allí estaría protegido por unas semanas: nadie podría entrar a un sitio como ese sin tener que sortear varias barreras. La pelirroja me hizo otra vez toda clase de preguntas y fue consignando mis respuestas en unas formas alargadas que sostenía sobre una tablilla. Esta vez contesté todo con una sinceridad tan ridícula que me asombré yo mismo.
El escote de la médica —días después supe que era la jefe de enfermeras— dejaba ver un pecho lechoso, lleno de pecas grandes y desordenadas. Eran casi manchas, un verdadero mapa con bahías y penínsulas que me remitió a un recuerdo antiguo e inaprehensible.
Ya aquello me lo sabía: tres semanas de aislamiento, como mínimo, sin pisar la calle, sin visitas, sin llamadas telefónicas. Me lo anunció esa misma noche una enfermera con una sonrisa socarrona. Me encogí de hombros. ¡Como si yo tuviera a quién llamar, o a alguien que quisiera visitarme!
Al día siguiente Aurelio volvió con un maletín cargado de cosas y desapareció, porque así lo decía el reglamento. Después de meses de indigencia aquel menaje parecía un despropósito, una borrachera de lujos que incluía chocolates, camisas, calzoncillos, libros y medias. Y cigarrillos. Muchos cigarrillos. Los chocolates me los confiscaron, tal vez porque un adicto también puede matarse a punta de sacarosa. Los cigarrillos no, porque ellos saben que en el humo los internos exhalamos nuestras penas.
Me habría gozado aquel tiempo de encierro si no fuera porque el insomnio volvió a joderme. La naltrexona, dijeron. Ya se me pasaría. Y pasó. Pero no fue gracioso despertarme durante semanas a las dos horas de haberme dormido, en aquel lugar donde otros insomnes como yo rondaban como almas en pena, y donde había cámaras y espejos vigilantes, y rejas, sobre todo rejas. Claro que en el día los médicos hacían su tarea. Podrá, repetían. Es cuestión de tiempo. Y de ocupar esa maldita cabeza. De trabajar en equipo. De reunirse en grupo a oír el sermón del fanático de la Biblia. Y el llanto del que quemó todos los cedetés de la familia en un ataque de locura, del que odia a su madre y le dio una tunda que la mandó al hospital, del que se arrojó por la ventana de su cuarto y apenas si se rompió las piernas. Las historias del adicto al jarabe para la tos.
Como siempre, supe camuflarme con una habilidad pasmosa. Sonreír. Fingir que creía en los doce pasos, en los que no puedo creer porque todos están colgados de la mano de dios, y yo soy el único dios que conozco. Un dios de arcilla. Hice carteleras. Sembré cebollas. Subí seis kilos en cuatro meses, porque los medicamentos nos desatan el hambre. Y tres veces a la semana entré al consultorio de Andrade, un hombre de hombros anchos y cara cuadrada, que siempre va vestido de sport, con ropa fina. Más que un médico parece uno de esos actores de cine de edad madura que enloquecen a las mujeres. Cuando habla, unas goticas de saliva se le acumulan en las comisuras. Aurelio lo llama Luis, porque lo conoce desde sus tiempos universitarios.
Eres soberbio, me dijo Andrade.
Y no le dije que la soberbia siempre había sido para mí apenas una pobre forma de supervivencia.
Después de mes y medio volvió Aurelio. Nos sentamos en un lugar apartado, sobre una montañita de hierba del jardín del centro de rehabilitación, como dos colegiales escapados de clases. Desde donde estábamos podíamos oír el canto metálico de los carboneros, y atrás, en los corredores y en el patio de piedra, el murmullo de las conversaciones entre los pacientes y sus familiares. En esos lugares, en los días de visita todo el mundo habla en voz baja, como intimidado por el temor a lo terrible. Yo me había quitado los tenis, que llevaba sin medias, porque quería sentir el contacto de la hierba; sobre el verde mis pies parecían dos animales exóticos, dos peces oscuros y chatos que hubieran sido golpeados por piedras. Donde antes había una herida ahora se veían tan solo manchas oscuras. A pesar de que era ya media mañana y hacía sol, el frío de la intemperie me producía un estremecimiento saludable que erizaba mis brazos.
Aurelio me preguntó si había sabido algo de mi papá. Así formulada, la pregunta era extraña; en realidad era mi papá el que no había sabido de mí durante los últimos años. Pero intuí de inmediato hacia dónde iba. Negué con la cabeza. Mientras lo hacía dije, secamente: Estará muerto.
Aunque no había nadie alrededor, hablábamos en un susurro. Como si resolviera una tarea, le dije que era claro que si en estas semanas no había aparecido era porque había muerto. No le hablé del día en que estuve sentado durante horas al frente de la casa, hasta comprobar que las que salían y entraban eran personas desconocidas.
Me confirmó que había muerto hacía catorce meses. Como tres años después de tu desaparición, dijo. En vez de reaccionar a esa noticia, y mientras oía que Aurelio hablaba de una cardiomiopatía isquémica, me puse a pensar en la palabra desaparición, que me remitía a una historia policial, a un secuestro o a una novela de misterio.
La confirmación de esa muerte en medio de la mañana soleada no me produjo el dolor convulsivo que uno imagina en aquellos casos. Tuve más bien una sensación de nostalgia, como si repasara un recuerdo lejanísimo; tuve, también, una conciencia abrumadora: estaba solo, no tenía ataduras familiares, no me debía a nadie. Esa certidumbre me produjo una sensación de alivio: en cierto modo aquello era una liberación. Por eso fue tan extraño que de un momento a otro se me encharcaran los ojos y las lágrimas empezaran a caer, pesadas, redondas, odiosas. Hacía mucho que no lloraba. ¿Cuánto? La última vez, pensé, debió ser la noche aquella. Mientras caminaba por el borde de la carretera iba llorando, muerto de rabia, como cuando se murió Elena y cogí el mundo a patadas. Sólo que esa noche la rabia era otra, más física, si se quiere, porque estaba acompañada del más puto de los miedos.
Aurelio se me acercó y yo me encogí bajo su abrazo, que me incomodaba.
Me tienes a mí, dijo.
No quise contestar nada a esa frase sentimental. Y me odié por ello.
Un sanatorio es un lugar donde el orden ha sido diseñado con minucia a fin de ahogar el caos: un mundito de disciplina y control que contiene, como una jaula de alambre, unos pájaros medio pasmados que siempre están pensando en cómo escapar de los vigilantes, pero sobre todo de ellos mismos. El tiempo corre en esos lugares de otra manera, se siente en los oídos como el goteo de una canilla en medio de la noche. Todo tenía su momento exacto: el ejercicio, las tareas manuales, las comidas, las sesiones de interacción en grupo. Las odiaba. Había en ellas algo de mea culpa cristiano, de impudicia, de autocompasión, de complacencia. Nos levantaban a la misma hora, nos encerraban en nuestras habitaciones a la misma hora. Los mandamases lo saben: nada mejor que plegarse al orden y a la rutina para conjurar la ansiedad o el desasosiego. El desorden está sofocado, pero sigue vivo en cada cerebro, crea sueños que hacen sudar, gemir, gritar. Se encierra en el baño, se convierte en semen y a veces en sangre. Se manifiesta en pequeñas perversidades, en lágrimas y en rezos secretos. En bocas que no saben cerrarse, en manos flácidas, en pies que se rinden.
Yo no me involucraba con casi nadie, pero tampoco me daba aires: siguiendo la lección aprendida durante años, me hacía una larva capaz de mimetizarme. Los médicos eran buenas personas. Había algunos viejos, pausados y desdeñosos, pero muchos eran principiantes, tipos condescendientes que a veces parecían turbados frente a nuestras necedades. Porque las había, y de qué manera. Babas, manías, llantos. Se hablaba de suicidios, pero esa vez nunca vi uno, y cuando a mí me preguntaban por qué estaba internado, contestaba con la misma verdad que me había servido ya otra vez, pero sin hacer énfasis: mi hermana había muerto en un accidente, decía, y la ansiedad se había apoderado de mí. Algunos me miraban indiferentes. Otros me compadecían y callaban.
Cuatro meses después me dieron de alta. Atardecía cuando entramos al apartamento de Aurelio. La luz oblicua que entraba por la ventana ponía destellos en el terciopelo de las poltronas y se volvía líquida en el vidrio de los anaqueles llenos de libros. Un olor que se desprendía de los muebles viejos, del piso de madera —¿a polvo apelmazado, a tabaco, a jabón?—, me devolvió de golpe a un recuerdo impreciso. Y tuve la sensación, que después iba a confirmar, de que había estado allí alguna vez.
Mientras él calentaba agua para hacer té, pensé que los recuerdos más vívidos que tenía de Aurelio no eran los de los últimos días en que lo vi con mi papá, sino los de mi infancia. Recordaba perfectamente sus regalos: una pluma de tinta verde para mí y una de tinta morada para mi hermana. Un libro de cuentos ilustrado: El regreso de Telémaco, se llamaba. Merengues rellenos de chocolate.
Algunas cosas había ido sabiendo sobre él en mi adolescencia: que era arquitecto, pero no ejercía, que había sido compañero de colegio de mi papá, que había enviudado de una mujer rica, que no tenía hijos. Desde mi cama yo los oía reír mientras jugaban cartas y, sobre todo, oía las carcajadas de mi mamá, que le celebraba todas las bromas. Siempre me pregunté cómo un hombre tan expansivo podía ser amigo de mi papá, que era seco como un esparto, austero como una vara llena de nudos.
Té era algo que no tomaba hacía mucho tiempo. Cuando el sabor amargo subió por mi garganta, una burbuja estalló en mi cerebro y me humedeció los ojos. ¿A qué se debió esa emoción estúpida? ¿Ese sabor había jalado la pita del recuerdo de Ola, o sencillamente la sensación de estar con alguien que me acogía en su casa, en eso que llaman un hogar, me causaba esa perturbación inoportuna? Aurelio, que advirtió que algo pasaba, enrojeció pero no dijo nada. Y tal vez para disimular su azoro, prendió el viejo televisor que colgaba de la pared. En la pantalla una mujer negra y gruesa cantaba, en portugués, una melodía tristísima que decía: C’ma vida tem um sô vida.
Fuente:
Bonnett, Piedad. Donde nadie me espere. Alfaguara, Penguin Random House Grupo Editorial, Bogotá, 2018.



