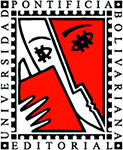Presentación
Yo, Porfirio
—Diciembre 6 de 2018—
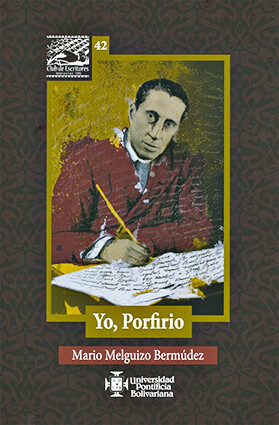
* * *
Mario Melguizo Bermúdez (Medellín) es médico especializado en Cirugía General. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Antioquia y los de especialización en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl (U. de A.). Es cirujano del Hospital Pablo Tobón Uribe y profesor de Cirugía y de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha desempeñado los cargos de Jefe de Cirugía del Hospital Pablo Tobón Uribe y Jefe de la Oficina de Postgrados de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, institución que lo nombró Profesor Titular de Cirugía, Profesor Distinguido y Profesor Emérito.
Fue editor de la Revista Medicina UPB durante más de 25 años y en la actualidad es su Editor Emérito. Editor general de la Revista Música de la ciudad de Medellín. Es miembro fundador de la Sociedad Antioqueña de Historia de la Medicina, miembro de número de la Academia de Medicina de Medellín y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Endoscopistas de Antioquia (ASENDA), de la cual es miembro fundador. Ha publicado los cuentos infantiles «Quintín» (1987, 1990, 1998), «El bolsillo de los sueños» (1994), «De viaje por la Luna» (2003), «Un chapuzón en el mar» (2008), «Un viaje a la nieves perpetuas (El mundo inscrito)» (2011) y «La isla de la niebla» (2015). Otras publicaciones suyas son «Conversaciones con la música» (2001, 2008), el manual académico «Cómo escribir un artículo científico» (2007), «Cuadernos de un profesor» (2011) y las novelas históricas «Un encuentro con el general José María Córdova» (2012) y «Sea como Zea» (2014).
Conversación teatral de Porfirio Barba Jacob (Gustavo Montoya) y Neftalí Beltrán (Mario Melguizo).
* * *
El médico debe ser un humanista. Es frase de honda convicción para Mario Melguizo Bermúdez, el autor del presente libro. A dicho anhelo ha sido fiel en su trasegar profesional y vital, pues así la existencia adquiere nuevas y alucinantes experiencias. Son las mismas que ha sabido comunicar con elegancia y generosidad a lectores y alumnos, sacándolas del que llama «libro grande lleno de vivencias», donde se expresa la vida. […] Por el importante esfuerzo investigativo y la castiza y amena forma de redacción, esta biografía resulta ser una de las mejores sobre el renombrado autor de «Parábola del retorno», «Parábola de los viajeros», «Canción de la vida profunda», «Balada de la loca alegría», «Los niños» y «Canción de la alegría», entre otros poemas. En este último, nos regala su propia definición del arte que constituyó la pasión de su vida: «¿Qué es poesía? / El pensamiento divino / hecho melodía humana…».
Javier Henao Hidrón
Se trata de una biografía novelada en primera persona, lo cual le permite al autor lograr que el personaje sea descrito con sus virtudes y defectos, como un hombre de carne y hueso y no como un superhombre donde todos sus actos son endiosados.
De esta manera, Porfirio Barba-Jacob narra su vida. Nada calla y nada exagera. Lo novelado solo se crea con elementos no trascendentales pero que enriquecen la narración. El relato esta ceñido a la realidad histórica y se ha procurado respetarlo basado en datos biográficos exactos. Notará el lector —y es parte de la ficción y la novelación— que el autor logra que su biografiado narre su propia muerte y pueda referirse así a episodios sucedidos años después. Esto hace parte de la intemporalidad que el biografiado maneja sin que el relato pierda sensatez ni credibilidad. Porfirio vive su niñez y adolescencia en Angostura, un pintoresco pueblo de Antioquia, encumbrado en el pico de una montaña, lo cual probablemente le infundió al poeta su vocación de conocer el mundo. Pasados sus veinte años se marcha a la costa Caribe y de allí a Centroamérica y a Cuba donde enriqueció su numen poético y periodístico. Vivió la pobreza casi siempre y a veces, muy pocas veces, saboreó la comodidad que da el dinero. Después de muchos años regresó a su país Colombia y recorrió los lugares donde transcurrieron su niñez y su adolescencia. Pero de nuevo fue a Centroamérica donde ejerció la poesía, pero sobre todo la actividad periodística. Finalmente, disminuido por la tuberculosis, la sífilis y los vicios, muere en Ciudad de México. Fue un hombre que quiso ser virtuoso pero no pudo lograrlo:
«Yo, Porfirio, me considero un hombre en búsqueda de la perfección, pero no he podido controlar mis vicios. Lejos de ser un místico, la anhelo, al menos, en mi poesía, ya que conmigo mismo no lo he logrado. A veces he tratado de huir de mí mismo».
Mario Melguizo Bermúdez
* * *

Mario Melguizo Bermúdez
* * *
Yo, Porfirio
—Capítulo 1—
Reflexiones. Infancia. Bogotá con mis padres. La guerra civil. Primeros amores. Félix Betancur.
Tal parece que la gente se ha interesado en mí y me recuerdan como un poeta, pero como un poeta triste y sufriente. Y me recuerdan como un marihuano y un homosexual. Y como un irreverente. ¡Nada de lo anterior lo puedo negar! Sufrí mucho, no tanto por la inofensiva marihuana que me ayudó a vivir la pesada vida que me tocó y que además recibí sin yo pedirla. Tampoco sufrí por ser homosexual. Yo diría que el sufrimiento venía conmigo desde antes de mi concepción, o si no ¿cómo explicar que siempre anduvo a mi lado como mi sombra? No supe ahorrar y siempre viví pobre y endeudado. Dinero que recibía por algún trabajo literario o periodístico, me lo gastaba inmediatamente en juergas. ¡Qué le vamos a hacer! Nacemos predestinados para las juergas, la marihuana y los efebos. Como escribí alguna vez: mi vida ha sido una sucesión confusa de tragedias espirituales.
He sido insultado muchas veces, entre otros por Juan Larrea y por Luis Cardoza de Aragón. Lástima no haber estado vivo para la época porque eso no me permitió defenderme. No es de hombres, inclusive de homosexuales como yo, ofender a los demás y menos cuando, por muerto, mi numen no es audible por carecer de verbo. Pero Juan Larrea, con todo y su pompa, termina por abandonar la creación poética tan sólo a los 37 años e inclusive desertó del español para refugiarse en el francés. Tal vez él mismo, decepcionado de su creación poética, me trató de rezagado. Pero no se crea que estoy respirando por la herida. Mi apasionamiento, en mi actual estado, es poco incisivo, pero debo decir que me recuerdan más a mí que a él, como poeta, digo. Y Cardoza, con su deseo diatríbico de sobresalir, se permite llamarme aindiado (como si ello fuera un defecto), habla de mi nariz, de mis ojeras y hasta de «cadáver viviente» me trató. Los desposados de la muerte fueron para él una nadería. Pero él sí todo un poeta y muy buen mozo, con su bigotico pulido de ulceroso y narcisista. No me dio tiempo de responderle sus insultos, pero tenga la seguridad Luis que jamás le trataré con ofensas del tenor de las suyas. No por incapacidad sino por recato conmigo mismo, así haya sido «maricón» (otro de sus epítetos) y marihuanero. Pero debo reconocer sus valores y su capacidad de inventar un compendio lleno de vilezas como el que me dedicó.
Como soy yo quien escribe de sí mismo, a veces encontrarán los lectores algunos textos entre comillas, o sin ellas, muy claros, como para cambiarlos por otros, pues los he extraído de los textos originales de mis propios escritos. Es posible que encuentren también algunas anacronías, pero es que la memoria es flaca.
Amables lectores: ¿sí les interesa una vida así? ¿Qué se puede esperar de semejante antesala? Dolor y sufrimiento. ¿Puede una criatura viviente sobrevivir ante esas circunstancias? Me refiero a la pobreza, pues mis amantes y la hierba enriquecieron mi vida y al menos esta última me la hizo pasar como en un sueño y alivió mi sufrimiento. Pero no pudo amortiguar la carencia. Por estas mismas razones renuncié varias veces a mi identidad, para tratar de liberarme de los anteriores poseedores de mi ser, quienes fueron así mismo mis amantes más entrañables, pues durante mucho tiempo estuve enamorado de mí mismo, lo que me ayudó a sobrevivir. Dejé entonces, entre otros, de ser Miguel Ángel Osorio para convertirme en Maín Ximenes, luego en Ricardo Arenales y posteriormente en Porfirio Barba Jacob, «pues el acero de mi voluntad asesinó mi propio yo. Los formé como se forma el protagonista de una novela. Los dediqué a nuevas actividades y hasta concebí para ellos nuevos vicios. Lo único que no pude dejar de ser fue poeta». Y para liberarme de todos los vicios de mis anteriores, quise llamarme Juan Pedro Pablo, pero el tiempo no me lo permitió. Alcancé a usar este último seudónimo en un mensaje a mi gran amigo salvadoreño Agenor Argüello, escrito desde mi Antioquia, por los lados de 1929.
Sin embargo he sido reconocido con creces por Fernando Vallejo, ese prolífico escritor, paisano mío, de Medellín —el de la finca de Támesis, el que anda con David Antón como yo anduve con Rafael Delgado—, quien se tomó la molestia de reconstruir mi vida centímetro a centímetro, localizando a todos aquellos que compartieron mi tiempo y mi espacio. Se tomó la molestia, repito, pues decidió viajar en búsqueda de mi rastro por México, Guatemala, Salvador, Honduras, Cuba y por todos los lugares andados por mí —que fueron muchos—, y que yo me haya dado cuenta, no le faltó ninguno. En bibliotecas consultó mis crónicas y editoriales de los periódicos donde trabajé y hasta en las guías telefónicas indagó direcciones de mis amigos y enemigos y los fue a buscar; a algunos los encontró ya muertos o acabados de morir, pero ello no era obstáculo, pues consideraba que algo debía quedar de mí en sus archivos o en sus bibliotecas, o en el recuerdo de sus familiares. Conversó con los vivos, pero algunos se encontraban muertos para los recuerdos, o era yo apenas una nebulosa para ellos. Otros, como Rafael Delgado, tenían recuerdos tan vívidos y tan precisos que desafiaban las posibilidades de la memoria. He notado que se ha enamorado de mi canto, de mis poemas y, más que eso, de mi alma. Desde este otro lado del umbral he leído lo que ha escrito sobre mí y me he dado cuenta de que sólo un enamorado hace los esfuerzos que él hizo para descubrir los detalles de mi vida de manera tan estricta. Hasta mis estados de ánimo aparecen allí al descubierto.
«Para poetizar es necesario vivir, es necesario embriagarse y como decidí que no podía pasar sin perpetuarme, creé mi propio lema: “Vivir es esforzarse”».
«Soy antioqueño, soy de la raza judaica, gran productora de melancolía, según expresión de Ortega y Gasset, y vivo como un gentil que no espera ningún Mesías, o como un pagano acerbo en la Roma decadente».
Nací el domingo 29 de julio de 1883 en Santa Rosa de Osos, Antioquia, en la calle Larga, por el camellón de los González, que llevaba al cementerio. Mi padre se llamaba Antonio María Osorio y mi madre, Pastora Benítez. El presbítero Francisco Antonio Montoya me bautizó con el nombre de Miguel Ángel el 3 de agosto siguiente… y empezó mi peregrinaje.
«Vine al torrente de la vida
en Santa Rosa de Osos
una media noche encendida
en astros de signos borrosos».
Desde los tres meses de edad me trasladaron a Angostura, una población cercana. Prematuro viaje, premonitorio de mi constante peregrinar.
Mi padre, Antonio María, era abogado y exseminarista, y mi madre, Pastora, fue profesora de música. Ambos habían ejercido la docencia en Yarumal. Mi padre fue director de la Escuela Elemental de niños de Yarumal desde mediados de 1879 y mi madre dirigía, por la misma época, la Escuela Elemental de niñas de la misma localidad.
Mis padres nunca me quisieron. Raro este desafecto en un padre y más en una madre, pero esa fue la realidad. Fui entonces a vivir con mis abuelos Emigdio y Benedicta —en la finca de Tenche, en Angostura—, de quienes recibí todo su cariño, aunque no era lo mismo y tal vez por eso me convertí en un niño rebelde y respondón —lo recuerdo con nitidez—. Nada me gustaba y las personas me exasperaban. Las repetidas quejas por mi mal comportamiento por parte de los profesores de la escuela de Angostura eran pan de cada día y esto mortificaba a mis abuelos, pero jamás dejaron de quererme. Por ello también escribí: «Y comprendía iluminadamente cuán arduo trabajo hubo de representar, para mis abuelos, que eran la rusticidad misma, y en aquel medio donde los hombres son el campo con palabra, el criarme sano y fuerte, vivo de fantasía, bien inclinado al yugo de oro del trabajo, y con un corazón que era como el de una manzana madura, si las manzanas maduras pudieran amar».
La escuela no se merecía el nombre de escuela. Éramos un montón de niños, algunos demasiado mayores para apenas empezar a aprender a leer. El salón no tenía ventanas. Y los maestros, cuando iban a dar clase, llegaban borrachos. «Aprender a leer era como una risueña designación de la fortuna».
Pero no sigamos hablando de ambientes adversos, pensemos en algo más grato. Recuerdo que jugaba con mis primos, entre ellos con Ana Rita. Cogidos de la mano, en rueda, cantábamos a la orilla del Río Tenche:
«Gulupán de la China,
gulupán de la China
corramos que nos come la gallina».
Realmente yo era un poco azogado y, cuando jugábamos, a veces empujaba a mis amigos y los tiraba al río.
Me gustaba hacer versos y le hice un poema gracioso a unos bizcochos que mi abuela me regaló. Y también era de mi gusto narrarles historias a mis primos y a mis amigos. Les inventé un duende que caminaba por la orilla del río Tenche y se metía a las casas a hacer ruidos extraños. Siempre que les contaba esta historia les decía que lo más seguro era que en la noche el duende se metiera en nuestra casa para asustarnos y que corríamos el riesgo de que nos destornillara el ombligo. Me moría de la risa cuando veía que mis amigos y primos se levantaban la ropa para mirarse el ombligo —embebidos como estaban con mi cuento— y percatarse de que había en él algunas estrías que encajaban con la pala de un destornillador. Les advertía que era necesario dormir con los dedos cruzados para evitar la destornillada del ombligo. ¡Había que verlos acostados con los dedos cruzados! Me di cuenta de que tenía el don de la narración, que me serviría en el futuro para encantar a mi audiencia, en público o en privado. Y volviendo al duende, además del terror que les producía la posibilidad de quedarse sin ombligo, aprovechaba para aterrorizarlos más haciendo ruidos con unas piedras que metía en un tarro, el cual amarraba con una piola y lo arrastraba. Disfrutaba malévolamente del susto de mis primos y de mis amigos, hasta que me descubrieron y el duende desapareció por fuerza.
Mis travesuras eran a veces un poco crueles con mis amigos, por lo cual me llamaban «el loco». En ocasiones tenía que volarme de la casa hasta que a mis abuelos se les pasara la indignación por mis chanzas. Hasta llegué a dormir escondido en el monte, pero mi prima Rita me llevaba siempre algo de comer. Ella sabía dónde me escondía, pero lo guardaba como un secreto. Era mi cómplice. Ella era un alma tranquila y compasiva.
A los 12 años de edad me enviaron a Bogotá, donde vivían mis padres, de quienes se decía eran «un mar de prosperidad».
Recuerdo, cuando a punto de salir, me despedí de mi prima Ana Rita:
—Prima, me voy. Quieren mis abuelos que viva con mis padres. Te quiero pedir un favor.
—¿Cuál favor?
—Que me des como bastimento los dulces que tú haces y panelitas de arroz con leche —dije.
—Con mucho gusto. Las tendré listas el día de tu viaje.
Efectivamente el día del viaje Ana Rita me dio los dulces y las panelitas de arroz y otras viandas para el viaje. Se las recibí y salí sin siquiera despedirme. Pero me devolví.
—No nos dimos el abrazo de despedida… pero es mejor así ¿Para qué nos abrazamos? Para llorar… y para llorar, primita, vamos a tener mucho tiempo —le dije mientras la abrazaba apretadamente.
Rafael, mi hermano, me acompañó en el viaje a Bogotá.
Cuando llegué a esta ciudad, la tal prosperidad de mis padres, de la que tanto hablaban, era una quimera. Mi padre había abandonado el hogar. Mi madre se ganaba la vida con sus clases de guitarra. Mi hermano Rafael, pobrísimo, y mis hermanas, Lola, María y Mercedes, eran, en esencia, unas «hermanas de la caridad».
Estuve con ellos en Bogotá dos años, pero la relación con mi familia era fría y percibía que no era bienvenido, pues me trataban mal. Hasta me golpeaban y añoraba mi casa en Angostura.
Recuerdo que le escribí a mi prima Ana Rita:
—Rita, no me quieren. Estoy muy triste. Me maltratan. Me golpean. Quiero estar otra vez en casa con mis abuelos y volver a ser libre como los pájaros y las mariposas de mi Tenche.
Además se hacían comentarios sobre mis abuelos que su propia sangre no se merecían. Las comodidades brillaban por su ausencia y mi madre hacía juicios descomedidos, por decir lo menos, sobre mis abuelos. «Y mi timidez para andar entre personas, dizque era hábito montañero: “Sí, educado por ese burdo de don Emigdio…”. Y mi franqueza de campo abierto, de brisa derramada, de brote, de grito, dizque era falta de urbanidad: “¡Qué niño tan brusco! ¡La brusquedad de doña Benedicta…!”, y todo esto me hería, me hería en lo más hondo. Y no hubo paz en mi corazón. Y no la hubo en aquella familia estrambótica», escribí en algún momento.
Regresé de nuevo a Angostura. Pocos meses después me enviaron a Medellín a estudiar y mi tío Eladio, hermano de mi padre, me recibió en su casa. Fui enviado a la Escuela Normal, donde sólo estuve un año, y algunas fruslerías aprendí, pero no era mi ambiente.
Fui de nuevo a Bogotá, con la intención de estudiar derecho, pero no fue posible hacerlo por miles de inconvenientes que no deseo relatar aquí.
Volví a Angostura donde estuve de ayudante en la escuela de esta localidad que dirigía por aquel entonces Don Lino Alarcón. Yo quería otras cosas pero no sabía qué con exactitud. Desde 1899 estábamos en guerra civil y fui reclutado como soldado conservador. Mi comandante era el general Julio C. Gamboa. Luego me transfirieron al mando del General Aníbal Márquez. Ascendí al grado de Sargento Mayor. Fui trasladado al Batallón Frontino al mando del General Rubén Restrepo. Era el encargado de redactar la propaganda política con la que tratábamos de indisponer a la población civil contra los liberales. Fui ascendido al grado de capitán bajo el mando del coronel Abraham Rojas y mi batallón era el Santa Rosa n.º 2. Sin embargo mis ascensos y méritos se debieron a mi capacidad de redacción, porque lo militar me quedaba grande. No sabía ensillar un caballo ni ponerle un freno…
—Teniente Líchigos, así no se le pone el freno al caballo… y esa silla está mal puesta. Con esa silla así te vas a caer al montar —me decía un soldado amigo de nombre Arturo con quien pocos días antes había trabado amistad.
—Gracias amigo —le contesté. Enséñeme con paciencia por favor que yo nunca he tenido contacto con estos animales.
—Con mucho gusto, Teniente Líchigos.
Y me enseñó con gran dedicación y paciencia.
Arturo era un soldado de Cundinamarca, reclutado antes que yo y a quien conocí bañándose desnudo, junto con otros compañeros, en el río Combeima. Mi pudor entonces no me permitía hacer eso. Arturo era un joven bien conformado, con un inmenso tórax y unos músculos fibrosos. No le sobraba un gramo de grasa y me recordó una escultura griega. Sentí una rara atracción hacia ese joven que me conmovió y golpeó mi masculinidad. Y él se mostraba siempre amable conmigo. No sabía qué sucedía dentro de mí, pero al mismo tiempo tenía una querida, negra, joven y muy linda, que me incitaba a darle nalgadas mientras copulábamos.
—¡Dame más duro! —me decía. Y yo lo hacía con placer, pero ella era incansable.
¿Y por qué Arturo me llamó Teniente Líchigos? Líchigos era el nombre que le daban a los bultos y yo era el encargado de cargar en mi caballo carne, sal, panes y hasta lechugas y otras legumbres. Los soldados al verme pensaban en comida y por ello me apreciaban. Por tanto bulto que yo cargaba me apodaron «el teniente Líchigos».
Era tal el miedo a los combates que escribí también: «Yo pedía a Dios en mi corazón que nunca jamás hallásemos al enemigo, porque yo me iba a morir de miedo… No salía de los Estados Mayores: era la viveza a caballo para buscar gallinas y hacerlas freír por comadres improvisadas, y todos los generales del Gran Estado Mayor, de aquella columna de 1.500 hombres, llevaban el bigote oliendo a gallina frita».
Estuve enamorado de la telegrafista, de nombre Amada Concepción Zabala, pero nunca me correspondió. Yo soñaba con ella y le escribía cartas largas y llenas de amor.
Conocí en estas actividades guerreras a un amigo del Batallón Frontino, Félix Betancur, con quien compartí mis poemas y mi literatura en ciernes. Comíamos en la pensión de un señor Rafael Giraldo que administraba una señora de apellido Vieco, en Ituango. A Félix también le gustaba la poesía y conversábamos a la hora del almuerzo de temas que nos interesaban a ambos. Le leía mis versos. Y hasta lo hice partícipe de mis cartas a mi adorada Amada Concepción. Le comenté a Félix que la guerra a mí no me importaba, sólo estaba interesado en viajar y en la aventura. Quería llegar al mar por Panamá y de allí escapar a Costa Rica, donde había sabido yo de la existencia del Centro Literario Minerva. Allí me haría conocer y obtendría la gloria. Se me había convertido el Centro Minerva en una obsesión.
Fuente:
Melguizo Bermúdez, Mario. Yo, Porfirio. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, colección Club de Escritores, Medellín, 2018.