Presentación
Rojo sombra
—Agosto 8 de 2013—
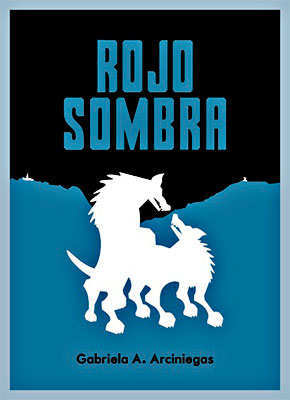
* * *
Gabriela A. Arciniegas es gestora cultural, cuentista, novelista, ensayista y poeta. Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad El Bosque, es graduada en Literatura en la Pontificia Universidad Javeriana, donde actualmente cursa la maestría en Literatura. Entre 2009 y 2011 organizó los Festivales Poéticos de Tenjo, Cundinamarca. Es Directora Ejecutiva de la Fundación Cultural Germán Arciniegas, miembro del PEN Club de Colombia y docente de literatura. Hace parte del colectivo La Comunidad del Megáfono, trabajó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad de la Sabana. En Editorial Planeta fue revisora técnica del libro “Democracias y tiranías del Caribe” de William Krehm (1998), y en Editorial Santillana fue co-autora de textos de Español (colección Hipertexto). Es traductora ‘freelance’ de inglés y portugués para Bistra Solutions, Rescorp Translations y BSS Translations. Ha presentado ponencias en JALLA 2008 (Santiago de Chile), LILISE 2008 (Medellín) y en “Literatura y sus valores” (Universidad de la Sabana) sobre literatura indígena, Pedro Salinas y Clarice Lispector. También ha dictado charlas sobre Frida Kalho, José Saramago, Henri de Toulouse-Lautrec y la influencia de la India y China en la cultura japonesa, entre otros temas.
En poesía ha publicado “Sol menguante”, “Famas & Cronopios” y “Awaré” (primer premio concurso Ediciones Embalaje, Museo Rayo, 2009). Participó en “Oscuro es el canto de la lluvia” (Editorial Alianza Colombo-Francesa, 1997) y “Granos de arena” (Epsilon Editores, 1999). Aparece en el libro “Quién es quién en la poesía colombiana” de Héctor Rojas Erazo. En cuento hace parte de “Señales de ruta” (Arango Editores, 2008), “Cuentos cortos” (Concurso El Tiempo / Panamericana, 2001), “Ellas cuentan menos” (Ediciones Pluma de Mompox, 2011), “El Brasil de los sueños” (Concurso IBRACO / Embajada del Brasil, 2008), “Alfabetos narrativos, PEN Colombia de Escritores” (Editorial Caza de Libros / PEN Internacional, 2013). En la Feria del Libro de Bogotá 2013 presentó “Rojo sombra”, su primera novela, publicada por Laguna Libros.
Presentación de la autora
por Esteban Duperly
* * *
* * *
Es difícil sintetizar 600 páginas en una sola frase. Pero yo diría que Rojo sombra es una saga de cuatro libros, descarnada, oscura, dolorosa, intensa, y tendría dos palabras para definirlo: gore místico. Sus personajes son crueles, pero hay ahí un camino iniciático. La violencia no es un tema, es una etapa del camino. ¿Hacia dónde conduce ese camino? Es lo que tiene que concluir el lector.
Gabriela A. Arciniegas
Esteban Castillo es un asesino caníbal. Tiene dieciocho años, es estudiante de literatura, vive solo y teme enamorarse. No sabe de dónde viene el impulso que lo lleva a cazar en las noches sin luna. Con el tiempo descubre que no es el único y que sus ansias de carne humana están relacionadas con su origen oscuro. Su testimonio revela los secretos de una raza de seres sanguinarios que viven bajo las alcantarillas de Bogotá, organizados en un sistema de castas que se regula mediante duelos a muerte y orgías rituales.
Los Editores
Ese aire legendario, mítico, místico y mitológico creado durante siglos y recopilado en las aventuras medievales de caballeros, damas y paladines es ahora mezclado con rituales africanos, indígenas, católicos, entre otros, para dar lugar a las tendencias híbridas como la Nueva Era, la industria del entretenimiento (el cine comercial) y una serie de rituales mercantilistas promisorios de respuestas a las mismas preguntas que el ser humano se ha venido haciendo desde hace mucho. Buscar trascendencia, buscar la deidad, buscar el ritual, comunicarse a través de los sueños y recordar vidas pasadas a través de esos sueños, es algo que la modernidad reprimió, pero que no le pudo quitar a la humanidad y que ha vuelto a emerger. De ahí que en el relato Hilandra sea la ciudad de la entropía y de la comunicación por vía onírica.
Ana Ochoa Roa
* * *

Gabriela A. Arciniegas
* * *
Rojo sombra
—Fragmento—
Libro I: Barro
“Vivimos en una plácida isla de
ignorancia, entre las brumas de
negros mares de infinito, y sin
embargo, no vamos muy lejos”.
H.P. Lovecraft
Agua regia
Siempre me aburrí de estar entre paredes. No, no era miedo exactamente. Era como si saliera hacia algún lugar, pero nunca pudiera encontrarlo. Me quedaba viviendo a mitad de camino, en una calle, en uno de estos lugares donde sólo unos pocos permanecen, no por gusto sino por falta de opciones. Donde nadie conoce a nadie. Donde usted no puede decirle a nadie que no pase. Donde no son las paredes sino los parceros quienes lo protegen y todas sus pertenencias van con usted; desde un rollo de billetes, un pedazo de ropa, una bolsa de pegante, una navaja, hasta su propia piel. Todo eso va y viene. Algunas cosas sólo se van y ya no importa nada. La lleca, como le dicen. Ahí es cuando el homo sapiens sapiens, vuelve a ser un homo habilis. Donde usted puede tener muchos amigos y ellos mismos pueden ser sus enemigos. Pero ahí yo podía ser yo entre los humanos sin sentir la culpa. Ahí podía ser lo peor de la especie, cuando apenas intuía que yo era algo más. Jugaba a probarme máscaras, a ver qué tan creíble podía volverme frente a otros.
Yo siempre cargaba con un rollo grande de billetes que casi no olían a muerto. Lo cargaba conmigo, entre la gabardina. Sí. En esa época no me avergonzaba lo que hacía. Más bien, aprovechaba lo que podía tomar para mí. Pero siempre me terminaba invadiendo la culpa. Por eso siempre cargaba mi colección de cédulas. Para recordar a esos pobres infelices en el momento de su mayor asombro, de su último terror.
Hubo un hombre que iba mucho por la universidad. Siempre bien trajeado, maletín como de ejecutivo, a veces con unas gafas de marco fino, reloj caro, olor a colonia, pelo —el poco que tenía— siempre peinado hacia atrás… Parecía que era profesor. Tal vez de economía, ciencia política, derecho… alguna carrera seria. Yo tenía como quince años y hacía unos seis estaba viviendo en la calle. Ya casi no me acordaba de nada de lo que había aprendido. Ni siquiera de cómo hablaba antes de llegar ahí. Yo lo seguía, lo miraba a través de las vidrieras mientras se comía su pasta en el restaurante San Marcos, muy pulido, limpiándose cada vez con la servilleta. Lo seguía cuando salía. A veces me le acercaba demasiado y él me daba monedas. Nunca se acordaba de mí. Nunca me miraba a los ojos. A veces me quedaba cerca de la U, donde los guardias no podían decirme nada. Lo esperaba donde sabía que él saldría. Luego lo seguía a su casa. Desde lejos. Casi siempre se iba a pie. Su apartamento quedaba a un par de cuadras de ahí. Tenía una esposa con quien salía en carro los fines de semana. Antes de que se lo llevaran los tombos, el Rata me insistía que para qué gastaba tanto tiempo en ese marica. Pero yo quería que él fuera mi papá.
El hombre, a quien bauticé Edgar, comenzó a portarse extraño. Su ropa ya no era tan bien planchada, él ya no olía a colonia, cuando comía ya no era en San Marcos sino en cualquier tienda de sánduches o cualquier carro de perros calientes o de chorizos y ya no se limpiaba con la servilleta cuando comía. Se iba a clase con el suéter chorreado y el pelo enmarañado. Pensé que eso iba a cambiar, que lo que fuera que estuviera causando esa decadencia iba a solucionarse, pero pasaron varias semanas y eso no ocurrió. Sin embargo, yo estaba tan cansado como él. Yo era la parte de él que sentía rabia por estar derrotado. Era insoportable ver que pasaban los días y el hombre seguía vivo, respirando, insistiendo en repetir su misma rutina. Una mañana pasé frente a una tienda cerca de la universidad y lo vi emborrachándose como un camionero, eructando, carcajeándose.
Cuando Edgar tomaba, si veía a una parejita meloseándose, o a un hombre o un muchacho hablando de su esposa o su novia, no resistía, se sentaba al lado y comenzaba a vociferar insultos a media lengua contra las mujeres. Si en la mesa no había sino mujeres se ponía a lloriquearles preguntándoles: ustedes por qué son así, por qué no se dejan amar. Luego comenzaba a llamarlas perras, frígidas, gasolineras, calientahuevos, hasta que se hacía sacar por el dueño o a veces por la policía.
Una noche se acercó a hacer su número en una mesa donde había dos parejas. Se puso creativo. Uno de ellos, que también estaba un poco entonado, se levantó tumbando unas cuantas botellas de cerveza y le dijo un par de madrazos, lo empujó y lo hizo trastabillar en reversa y rodar por los escalones hacia la calle. Él no se defendió. Sólo quedó ahí tendido en el borde del andén. Yo, desde las sombras, no aguanté ver a mi papá putativo en esa situación. Pensé que podían robarle. Me le acerqué, así sucio, pelo enmarañado, barba tupida y con boronas, a ofrecerle mi ayuda. Pero claro, qué se iba a dejar ayudar. Más aún, ¿qué ayuda podía yo ofrecerle? Ni un taxi me pararía con esa pinta. Lo único que logré fue asustarlo tanto que el hombre salió corriendo como pudo. Creo que los hombres que estaban en esa mesa me lanzaron algo —una botella creo que fue— y me hicieron regresar a las sombras, donde me quedé con una sensación de estar encadenado, de estar en el lado equivocado de la calle, de que quizá yo era la única persona que quería ofrecerle la legítima ayuda al hombre y era la que menos podía hacerlo. Sentí compasión. Entonces temí. Todas las personas que más quería se habían ido. Muerto, desaparecido, alejado. Mis padres biológicos, el Rata. Por eso traté de alejarme, de no verlo. Estuve varios días oculto de los hombres en mi rincón secreto haciendo ayuno y pidiendo por mi alma. Pero esa noche los oídos comenzaron a zumbarme. El sonido de los cascabeles me poseyó. Me obligó a salir de mi escondite. Ese sonido hacía que mi cabeza quisiera golpearse contra las paredes. Me hizo caminar casi ciego por las calles vacías, mojadas. Las luces de los postes reflejadas en el asfalto y en los charcos me torturaban los ojos. Masajeando mi cabeza y sin poder evitar los gemidos que salían de mi propia garganta, entreabrí los ojos para ver que me encontraba en un sector donde no había ninguna luz. Ahí, poseído por ese zumbido doloroso, logré ver a un hombre de gabán negro caminando por la calle vacía. Caminaba como un ratón de laboratorio al que hubieran repentinamente inyectado alguna droga. Sin rumbo en la oscuridad. Era de él que salía el sonido histérico, redundante, del cascabel. Yo sabía que sólo había una forma de callarlo. Comencé a seguirlo, sobreponiéndome a los calambres que me poseían. Tomé carrera y ahí debajo de un árbol le salté sobre la espalda. Él se golpeó la cabeza contra el árbol pero no se desmayó. Ahí lo vi de frente. Sus gafas se cayeron y yo me quedé viendo sus ojos que en su borrachera se veían como los de un niño frente a un fantasma. “¿Por qué?”, le grité, así, con rabia. “¿Por qué me hace esto?”. Él me miraba con los ojos muy abiertos, temblando. Por supuesto que no sabía quién era yo. Por supuesto que no entendía lo que yo le estaba diciendo. Por supuesto que mis quejas no eran contra él. Yo tampoco sabía bien contra quién eran.
Lo desnuqué antes de que me respondiera. Como en las veces anteriores en que los cascabeles me poseían, un deseo antiguo hizo que me desnudara y lo desnudara a él. Entre estertores de ira y de placer sentí su carne entre mis dientes y abracé su cuerpo aún tibio hasta que el sonido se hubo calmado. Ahí, ahíto, con el sabor amargo de sus entrañas en mi lengua, cansado pero aún sintiendo la adrenalina en corrientazos por mi cuerpo, me lavé en un charco, pero fueron mis lágrimas las que terminaron limpiando mi cara. Lloré por mi orfandad. Me puse de nuevo mi ropa sobre la piel mojada mientras observaba cómo llegaban los perros, como si aparecieran de la nada, y terminaban de devorarse el cadáver. Luego me fui a botar bien lejos tarjetas de crédito, ropa, papeles. Miré su cédula, la apreté contra mi pecho. Desde alguna parte me estaban diciendo que para mí estaba prohibido amar. No la guardé con las otras. No la apresé. La puse sola, al lado de las demás pero en un lugar especial. Mientras buscaba dónde dormir, pensé que tal vez con lo que acababa de hacer, era mi propia conciencia la que me decía que yo sólo podía amar así. Me fui donde Katia. El gran amor del Rata (hasta le puso Katia a uno de sus tres perros). Aunque sabía que yo le gustaba a ella. Yo realmente no confiaba en ella. Pero en ese momento sentí que no tenía a nadie más a quién recurrir. Hacía sólo un par de días que se habían llevado al Rata en una patrulla. Nadie sabía nada de él. Le alargué un rollo de billetes a la Katia y le dije, “ayúdeme”. Ella me respondió: Papito, me ha ido tan bien esta semana que los polizontes andan por estos lados, que hasta se lo daría gratis. Lo consideraría un regalo de la Virgen. No hable mierda Katia que la vaina está repeluda, además que usted está muy cucha para mí.
Ella estaba bien para el Rata, pero a mí me daba asco estar con una mujer tan recorrida. Aunque cada vez que me la encontraba —casi siempre cuando acompañaba al Rata a darle alguna huevonada que él le compraba— ella me miraba con lujuria. Me dejó entrar a su cuartucho a escondidas del jefe, para que pudiera ducharme. Hasta se ofreció a lavarme la ropa. Ahí me estrelló contra la pared y comenzó a besarme, pero yo estaba nervioso. No lo disfruté.
Katia olía a cansancio. Le gustaban las pelucas. Cada día se ponía una diferente, de diferente color, de diferentes estilos. Decía que la llamaran por nombres diferentes y hasta le cambiaba la mirada tanto, que hasta se podía pensar que era el color de los ojos el que le cambiaba, de cafés oscuros a color miel, casi cobre. Hoy era Catalina, la virgen de doce años, cagada del miedo y con la vida encima aplastándola; mañana era Cintia la sadomasoquista; pasado mañana era Candy, la niña risueña con curiosidad por saber lo que usted guarda en sus pantalones. Aunque estuviera sin maquillaje parecía estar siempre con el rímel corrido. Sus ojeras eran valles de tierra recién rozada. Sus ojos siempre me estaban mirando asomados sobre esos valles profundos, áridos, como soles amanecidos entre nubes negras que muchas veces vi derrumbarse como piedras por toda su cara. Al final del día, o al otro día cuando salía del baño, con la cara recién salida del sueño, yo no sabía quién era ella. Pasado un rato de hablar de cosas sabias, ella comenzaba a aburrirse y a apurarse para salir a buscar clientes.
Estuve ahí casi todo un día pensando qué diablos hacer, entre esas sábanas que por más que las lavara todos los días siempre estaban sudadas y grasientas. Ella me trajo ropa. Se quedó mirándome… a veces yo pensaba que esa mujer era medio gitana, porque se las olía todas. Siempre que íbamos a verla con el Rata, ella sabía cuándo estábamos mal, cuándo estábamos planeando una pelea contra los del otro parche, o cuándo las cosas que le daba mi amigo eran robadas. Ahí se las tiraba a la cara.
Ese día ella me dijo: “Usted será muy caribonito, mijo, pero a mí no me engaña. Usted no está yendo por buen camino. Mire que yo puedo ver en esos ojos hermosos lo inteligente que usted es. Yo quiero mucho al malnacido del Rata, aunque es un ídem. Él venía de una buena familia. Se notaba. Y si se hubiera aguantado un poquito, hubiera terminado ese colegio y en unos años entraría a una buena universidad. Ahora que él no está —y se persignó mirando hacia el techo agrietado y amarillento—, usted en vez de estar haciendo cagadas debería enderezar su vida, mire que todavía está a tiempo. ¿O qué pretende? ¿Quedarse viviendo por aquí de gamín hasta que por ahí quede como un loquito de esos que uno ve pidiendo limosna en las esquinas, o por allá todo reventado en una calle con la jeta llena de moscas?”. Se quedó mirando el rollo cochino de billetes que yo le había dado, luego siguió: “Mire que a mí este trabajo hasta me gusta. Conozco gente interesante, me pagan bien… pero hay veces que pienso que si yo no me hubiera escapado de mi casa tan chiquita, si hubiera terminado el colegio, tal vez sería otra persona. De pronto usted y yo no estaríamos hablando aquí”.
Aunque tal vez hacía mucho tiempo no hablaba de eso y no pensaba en sus sueños, en el momento en que me lo dijo le vi que se le escurrían las lágrimas como si de verdad me lo estuviera diciendo desde adentro. Me devolvió toda la plata que le había pagado y me dijo: “Con esto le alcanza para arrendar una pieza por un mes. Valide su bachillerato, chino, vaya búsquese un trabajo y hágase una carrera. Yo sé que usted, como le dije, es inteligente, capaz, que puede llegar a ser alguien. Quédese el tiempo que quiera aquí, pero que no sea para volver a esa vida. Hágalo por mí”. Yo quería saber quién era yo, entenderme, entender a quienes veía como del otro lado de la calle. De este lado, los “desechables”; del otro lado, los finos, los que están hechos para mostrarse. Que están en los museos sin nada por dentro, sólo mirando desde adentro de la vitrina.
Me busqué una pieza y la tomé con el nombre de Izneldo Alcázares. Validé mi bachillerato con el nombre de Esteban Castillo, que era mi verdadero nombre y la cédula tenía mi verdadera foto, pues un amigo de la calle me había hecho el favor de fabricarme una identidad. Ahí fui recordando todo ese lenguaje que sabía antes de vivir en las calles. Ahí mi piel se fue blanqueando por permanecer tanto encerrado, comencé a apreciar el silencio. También le fui cogiendo el gusto a ver televisión, a leer, a visitar las bibliotecas para gastarme días enteros leyendo. A los diecisiete años me presenté a la U. Me presenté a Literatura. Fue casi un impulso. Día tras día me juré que iba a buscar ayuda psicológica para que me ayudara a descifrar mis deseos asesinos, pero día tras día me encontraba haciendo miles de cosas para pedir citas con diferentes sicólogos y no cumplirlas. O simplemente, no haciendo nada. Todas las noches extendía mi colección de documentos de identidad frente a mí y mientras me bebía una botella de aguardiente o una caja de vino barato, me dejaba asaltar por sus caras deformadas por el pánico en el justo momento en que me veían saltar sobre ellas. Veía las fotos, los ojos inconscientes de su destino eran repentinamente poseídos por odio y dolor, los veía salir de su bidimensionalidad y gritarme: ¡Asesino!, ¿por qué me mataste?, ¡pagarás por eso!
* * *
Mis ojos vagaron por mi mano, por los olores amargos que aún emanaba, que me llegaban hasta el fondo de la nariz. Mis piernas desgonzadas en el suelo, mi mirada perdiéndose en las figuras que formaba la humedad en las paredes descascaradas.
Odié mi reflejo. No mostraba lo que yo estaba sintiendo sino lo que él había hecho. Su pelo empegotado, hecho una sola costra, sus ojeras de furia, sus ojos rojos y en mi cara sus arrugas alrededor de los labios que se borraban lentamente; las mejillas rojas y sudorosas, vestigios del rictus que había tenido una hora atrás. Rictus que pertenecía a otro.
El sonido exasperante aún retumbaba en mis oídos, aunque más quedo. El sonido agudo, trepanador, que me hizo querer buscar dentro de esa piel, dentro de ese costillar. El cascabel insistente que me hacía morder, arrancar, masticar. Me di un baño de agua fría. El piso de azulejos blancos se fue enrojeciendo en espirales que danzaban hacia el sifón.
El sonido se fue apagando hasta que sólo quedó el silencio. Ahí me vino el dolor. Me repudié. Golpeé mi cabeza contra la pared hasta que del otro lado recibí unos golpes furiosos.
Me dejé caer al piso de la ducha. No podía dejar de llorar. “El hombre no se doblega ni ante Dios ni ante los ángeles (y algo que siempre olvido sigue acá) de no ser por el carácter de su débil voluntad”. “En mí no hay voluntad”, pensé. “En mí la voluntad pertenece a otro. Sí, al otro que me habita. Al que no me concede siquiera la gracia de actuar por una obsesión, o por una venganza. Del otro es la obsesión; del otro, alguna secreta venganza. Lo despiertan esas alucinaciones sonoras, esos sonidos exasperantes. Cada vez que él despierta, yo no existo. Cada vez que duerme, yo despierto con la barriga llena, con un aliento insoportable y con otro fantasma que me sigue. ¿Habrá alguna otra forma de que él se vaya, además de la muerte?”.
Me puse lo primero que encontré. Metí en mi morral cualquier cuaderno, sólo para que hiciera peso, un esfero sin tinta y partí. Paré un bus. Sería sólo una media docena de cuadras hasta la universidad, pero sentía que las piernas simplemente no me daban.
Rodeado de gente, sintiendo su calor húmedo, sus olores, los timbres de sus voces, me sentí a la vez como una alimaña en el centro del lento huracán del repudio y como un granjero que oculta su aliento mientras anda entre sus vacas acorraladas en su inocencia, al otro lado de la cerca de púas. Yo siempre habité un mundo paralelo, solitario, entendiendo a medias el lenguaje de estos seres que convivían conmigo. No podía entender los miedos que ellos sentían hacia sus congéneres, sus alegrías pasajeras, su afán fútil. Yo pensaba que eso era una consecuencia de haber vivido en las calles tanto tiempo. Ahora podía estar cerca de ellos sin que me vieran como a un indeseable, y aunque no dejaba de sentir esa alienación, esa incomprensión, tampoco podía negar el placer que me daba estar cerca de ellos, olerlos, dejar que rozaran mi mano al pasar y sentir las distintas texturas de sus pieles contra la mía. Entonces sentía que mi estómago se revolvía y quería devolver todo. Cuando estaba en espacios cerrados, como en ese bus, estos pensamientos me atormentaban más. En la calle en cambio, apartado de sus olores, de sus cuerpos, volvía a ser un N.N., pero me sentía más observado. Cuando ellos cruzaban sus miradas conmigo, yo sentía que en alguna parte de sus mentes sabían lo que yo les hacía. Yo iba de pie en ese bus, apretujado en una masa de cuerpos calientes, tratando de encajar de modo que pudiera respirar. El radio del conductor sonaba a todo volumen con las noticias de la mañana. A pesar del vibrante ruido del motor y de las latas rechinando unas contra otras alcancé a oír: “… madrugada se encontraron restos humanos en las inmediaciones del barrio La Candelaria. Según los peritos de Medicina Legal, corresponden a un hombre de entre cuarenta y cuarenta y cinco años. No llevaba ninguna identificación, no se le pudieron tomar huellas digitales y su cabeza no ha podido ser loc…”. Cerré la boca. El aliento me delataba. Sentí ganas de llorar. Entonces, una mirada aguda apuntando hacia mí. Miré hacia todos lados hasta que en la última banca, detrás de la baranda de la salida vi un hombre con un gabán beige cerrado hasta arriba y un sombrero de fieltro gris. No era la primera vez que lo veía.
El bus frenó, yo perdí el equilibrio y me fui encima de una señora que iba delante de mí.
—¡Ay! ¡Cuidado! —Me dijo.
—Perdón, qué pena —le dije sin muchas ganas.
Ella siseó con el ceño fruncido mientras se acomodaba. El hombre ya no estaba. Pensé que era otra de mis alucinaciones. “Gadget” le puse entonces.
A empujones me abrí paso hasta atrás. Cuando me bajé llené con smog mis pulmones, no con olor a carne y me sentí libre.
Fuente:
Arciniegas A., Gabriela. Rojo sombra. Laguna Libros, Bogotá, 2013.


