Lectura y Conversación
Roberto Burgos Cantor
—Septiembre 29 de 2011—
Roberto Burgos Cantor
(Foto Revista U. de A.)
* * *
Roberto Burgos Cantor nació en Cartagena de Indias en mayo de 1948. Inició su carrera literaria en 1965, con el cuento “La lechuza dijo el réquiem”, publicado por Manuel Zapata Olivella en la revista Letras Nacionales. Desde entonces ha construido un universo propio con una narrativa poética en la que conviven en tensión una naturaleza sensual, luminosa y rebosante de vida y un mundo sórdido y desesperanzador, donde impera el horror. En 1971 obtuvo el Primer Premio del Concurso Jorge Gaitán Durán del Instituto de Bellas Artes de Cúcuta. Alterna su actividad literaria con la profesión de abogado: ha sido Asesor Jurídico de Legis, Secretario General de Focine y Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Su obra está compuesta por cinco libros de cuentos (“Lo Amador”, “De gozos y desvelos”, “Quiero es cantar”, “Juego de niños” y “Una siempre es la misma”), cinco novelas (“El patio de los vientos perdidos”, “El vuelo de la paloma”, “Pavana del ángel”, “La ceiba de la memoria” y “Ese silencio”) y un testimonio de época (“Señas particulares”), relato en el cual se cuela la imaginación como manera de hacer justicia y libertad en un mundo mal hecho.
Este universo está construido sobre la convicción de que la literatura en Latinoamérica tiene la obligación de atreverse a nombrar, ya que lo que se siente y se quiere expresar no tiene relación con lo que decimos. Y da palabra, devuelve el ser, a los que Walter Benjamin ha denominados los vencidos, y muestra cómo en cada vida íntima se da una batalla, por inconformidad o por hastío, por rechazo o por aburrimiento. Esa batalla permite que se reconozcan en medio de un mundo que está devastando a la naturaleza, al otro como posibilidad de encuentro y de crecimiento, a las urbes, a las aldeas, a los ríos, a las montañas, a la política misma que perdió la imaginación y que era un elemento de cohesión del ser humano.
Burgos Cantor se propone una lucha contra la desmemoria con el recurso de la invención y de un trabajo riguroso con el lenguaje que le permite revelar el mundo de seres considerados insignificantes y rebelarse contra las tiranías de la fatalidad.
Presentación del autor por
Pablo Montoya Campuzano
* * *
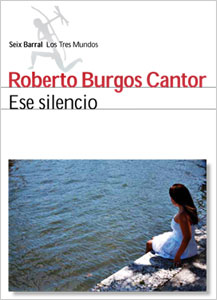
El silencio de la hermosa novela de Burgos Cantor es una suma de silencios: el silencio de los que aceptan los vaivenes de su destino y poco a poco convierten en fortaleza su aparente fragilidad; el silencio de aquellos a los que les cuesta tiempo y trabajo traducir en palabras lo que experimenta su corazón, y el silencio de la contemplación frente al inmenso Caribe que sirve de escenario a la historia que se cuenta. Una historia que confirma a este narrador cartagenero como una de las plumas más bellas de la literatura colombiana.
Fernando Quiroz
* * *
Ese silencio
Capítulo I
Puerto Escondido
La altura de la colina sobre el mar es leve. Se inclina hasta confundirse con la playa y se une a las dunas pequeñas y túmulos de arena suelta acumulada por los ventarrones y donde los pasos de los caminantes se hunden. Al amanecer, está el rastro nocturno de las ratas de mar y las tortugas que salen a desovar.
La enramada rastrera de la verdolaga se extiende hasta la línea de la pleamar con otros arbustos marinos. Árboles de poca altura y ramaje retorcido con abundante corteza desprendida. Las lagartijas y las iguanas corren y dejan en el aire el azogue de su piel brillante y acorazada.
En partes, la colina se corta abrupta y queda un acantilado en erosión, una pared de tierra agrietada arcillosa amarilla-rojiza que desciende a plomo al mar. Algunos matorrales azotados por la brisa crecen en desorden y sostienen los nidos de los pájaros de mar. Cuando las olas no golpean, el agua cercana se tiñe de un color bermejo de arcilla y se deshace como una medusa en el verde denso y arrugado del Caribe.
Desde lo alto, se ven metidos en la niebla del horizonte los buques de altura. Al atardecer no han encendido las luces de navegación. Lo que más impresiona a María de los Ángeles es no saber a dónde va ese silencio en movimiento.
En las noches despejadas, se ven las lanchas de cabotaje y se oyen los ripios dispersos en la brisa con los gemidos de sus máquinas de bielas, ruidosas y agotadas. Zarpan del embarcadero de Las Ánimas en Cartagena de Indias y buscan la ensenada de Puerto Escondido. Allí se protegen las embarcaciones de los alisios de mar adentro que azotan la tierra y del oleaje fuerte y las corrientes traicioneras. Apagan el motor, recogen las velas y fondean cerca del litoral.
María de los Ángeles se aprende el mar mientras espera en un recodo de la colina no lejos de la casa. Al comienzo lo veía igual. Aburrido. Ir y venir. Sin límites. Encierro para ella. Después fue capaz de descifrarlo. El color de tormenta. Los anuncios de la mar de leva. Los temporales que se arman en el horizonte que ella no sabe dónde toca.
Puerto Escondido es una calle amplia de tierra apisonada que se afloja en los inviernos de aguaceros sin tiempo y vuela en los veranos de sol de fuego que convierten en polvo de ceniza la tierra. A los alrededores de la calle, trocha ancha con árboles frutales, mangos tamarindos ciruelos guayabos y nísperos, ceibas y robles altos y acacias frondosas, crece sin orden un enredijo de casas a las cuales se llega por senderos donde todavía los matorrales reproducen la mancha verde de su fertilidad invasiva.
Algunas casas son de cemento crudo. A veces las cubren de carburo vivo y les quedan las vetas de las escobas con las cuales lo aplican y adquieren un tono blanco o grisáceo o con el tinte azul de los polvos para teñir. Otras tienen barro embutido en la armazón de cañas. Unos listones superpuestos de madera erizada por la maraña vegetal como cocos acabados de pelar. Los techos de zinc refulgen al sol, y en los canales de sus ondulaciones se amasijan la arena, la tierra y las hojas secas de los árboles que se pudren. Los de hojas apretadas de palma se estremecen con los brisotes.
A María de los Ángeles le gusta esperar. Inquieta. Una inquietud nueva y de tensiones inesperadas. Espera. La vista del mar le domestica la preocupación o la deja vacía de pensamientos y la sensación de la espera se desvanece.
Los buques siguen su ruta en la lejura que sus ojos agotan. Sombras que avanzan sobre el filo del mundo. Las lanchas tiran anclas en la ensenada y descargan y cargan. Continuarán la navegación al volcán de barro y azufre y a las cantadoras con palmas de manos y marimba de Arboletes; al istmo en el puerto de Colón; o enderezarán la proa para volver a Cartagena de Indias; otras veces a Santiago de Tolú.
La línea de flotación se hunde y resurge en el oleaje áspero de mar afuera. La cubierta va atiborrada con los pasajeros echados sobre esteras, los huacales de gallinas jabadas, las cajas de vajillas de loza, los talegos de lona con el correo, las bolsas de cemento, los licores, los frascos de perfumes, las telas de Dublín y Londres, tabacos y cigarrillos, y los embarques disimulados de fusiles revólveres pistolas municiones de los que nadie habla.
María de los Ángeles mira el mar o la lejanía que para ella son lo mismo. Siente que nunca se embarcará en las lanchas que van, vienen y alguna vez no vuelven. Esto le pone a brincar el corazón. Sapo enjaulado infla y encoge la piel gruesa del lomo y se brota de puntos lechosos.
Ella, a pesar del gemido del mar, oye cómo se filtran los pasos del caballo. Se acercan por la falda posterior de la colina.
¿Qué hace María de los Ángeles, la hija de Escolástica, la foránea que se aquerenció por estas tierras, en los altos de la colina? Aún es muy temprano para saber qué ocurre.
Ella espera. A los trece años de edad es pronto para esperar. Pero le han dicho: espérame. Se lo dijo el médico de Puerto Escondido. Además de médico es un hombre de muchos más años que la suma de los de ella. Cincuenta, más tal vez, cuenta él. Y ella no sabe por qué está aquí esperándolo con esta pequeña ansiedad que la embarga cada vez.
María de los Ángeles terminó la jornada en el colegio. Éste es una casa de dos plantas, en uno de los extremos de la calle principal, con un patio extenso sombreado por los frutales y un huerto. Tiene una capilla austera de pocas imágenes y un altar severo sin dorados. Lo regenta una comunidad franciscana de monjas que se acuestan y se levantan con los himnos y las oraciones de la alegría de la vida y la celebración asombrada de los cambios de la naturaleza. Cuando salen en estampida las ciento siete alumnas, pequeñas y jóvenes, son las cuatro de la tarde y la luz del sol, todavía alto, vibra. Su resplandor sobre la superficie con ondulaciones del mar obliga a apretar los ojos que arden con el incendio de la luz.
María de los Ángeles encontró la manera de escabullirse entre el tumulto. Algarabía sin consecuencias donde se gritan las promesas, se resuelven las disputas calladas, y se corre por aquí y por allá alcanzando las frutas de los árboles y dándole patadas a las piedras o golpeando las puertas cerradas de las casas. En ocasiones, evitan una vaca o un toro extraviado que lanza cornadas sin ganas al aire y a las moscas.
Ella se encaminó a la bocacalle en la cual a la sombra de la ceiba está Felipe, el guajiro enfermero que ayuda al médico. Él la levanta en peso y la pone en las ancas de la mula. Monta con precaución para evitar golpearla con las botas polvorientas de espuelas oxidadas que parece usar aun mientras duerme. Con paso ligero que no estropea al jinete y el tintineo de las alforjas donde lleva el instrumental de las cirugías de urgencia toman el camino hacia la colina entre la luz de cristal delgado y límpido de la tarde.
En el recodo convenido, a la orilla del bosque de higuerones y de robles, la mula se detiene. María de los Ángeles se apoya en los bordes de la silla de montar y se lanza por un lado al suelo cubierto de matojos silvestres. Se cuida de los cadillos que se pegan a las medias y al borde de la falda que podrían delatarla. ¿Niña, dónde te metiste? Ese cadillerío no es del colegio.
¿Dónde me metí?, pensará con los años María de los Ángeles, ya sonriente y sin pesares, más bien orgullosa de una vida limpia de arrepentimientos que le dejó amor y aquiescencia con el mundo al cual le hace preguntas para seguir hablando sola y con un hijo.
El viento suave y cálido se lleva el perfume de Felipe, una colonia entre cítrica y dulce que le regala el médico y se sobrepone al sudor de la bestia, al cuero húmedo de los arreos, al humor del enfermero y que se quedó en el uniforme escolar de María de los Ángeles cuando el trote del animal la obligó a apretar sus brazos alrededor de la cintura de Felipe aunque las manos no alcanzaban a tocarse.
Felipe no habla. Sus gestos parecen el resultado de un convenio en el cual los detalles fueron aceptados. Su rostro apacible y de un moreno uniforme tiene el brillo del sudor y el pelo lacio en un orden sin esfuerzo cae en el cuello. Se adentra en el bosque y deja a la mula sujeta a una rama baja. Le quita el freno, así puede mordisquear el pasto y los retoños. No habla.
María de los Ángeles se recuesta al tronco de un níspero con lagrimones de goma y mira el mar verde y de brillos de plata y solo. A esta hora no hay pájaros y lo inmenso también es soledad. Para ella tiene esa primera expresión de estar fuera de la casa y sin las compañías familiares pero protegida por un sentimiento nuevo que la trae, que la vincula y no sabe más. No puede, no tiene cómo saber más. El sonido de los cascos, más el del herraje y el trote de avance contenido están allí, a su espalda y se imponen sobre el estruendo del mar. Ella ve a Felipe tomar al animal que cabecea por las bridas. El médico desmonta.
Ella imagina los pasos cortos, seguros, que parecen afirmar la tierra. Así lo vio la noche de bullerengue en que Escolástica, su madre, la llevó para que conociera a las cantadoras, escuchara las voces que se conservaban y transmitían por siglos, y bailara. María de los Ángeles sintió la vanidad. Ella supuso vanidad al revuelto de importancia y satisfacción que la llenaba por estar adentro y no en el corredor apoyada en las ventanas mirando a los bailadores. Esa noche ocupó uno de los asientos. La sala estaba despojada de sus pequeñas mesas esquineras y de centro con adornos de trapo y de cristal. Las sillas de la casa y las sillas prestadas por los vecinos o alquiladas en la funeraria estaban puestas contra la pared. En ellas se sentaron las mujeres. En el patio, alrededor de las mesas, se aglomeraron los varones y entre la humedad fresca de los plátanos donde a veces brincan las ranas blancas de piel fría, se juntaron las cantadoras.
La sala tenía la iluminación balbuceante de las bombillas alimentadas por una planta de energía que trabajaba con gasolina. La habían puesto lejos para que el ruido del motor no ahogara las canciones ni hiciera tropezar la voz de las cantadoras ni perder el ritmo a los bailarines. Quedaba un zumbido y las indecisiones de la luz y la constancia de la oscuridad fuera de la casa. El patio lo alumbraban con lámparas de queroseno y unos mecheros improvisados con las latas de leche en polvo, importadas, y de avena, con un pábilo entretejido y aceite de corozo. Desde el patio, entre las hojas frescas de los plátanos y las ramas abiertas de los tamarindos, se distinguían las luces de navegación de las embarcaciones y el destello misterioso del mareaje como aserrín de luna. Las cantadoras no dicen del mar. El canto de ellas es de raíz profunda. Nada flota. Apenas un recuerdo que quiere escaparse y la canción lo atrapa. Tierra vivida y tierra de abrigo para los helajes de la muerte. Y se baila para que el clamor se meta en el cuerpo y cada vez que se camine o se tome un jarro de agua o se abrace, esté allí. ¿Dónde es allí?
María de los Ángeles lo vio venir. Sin prevención. Sin sospecha. Salido de la oscuridad del patio quemada por las lámparas. El recuerdo precisa y a lo mejor deforma: camisa blanca y pantalón de lino blanco y los botines de cuero negro sin mancha de polvo ni de barro. Su rostro lleno y de blancura trajinada por las solaneras y los vientos marinos. Ahí frente a ella.
Quién es ella, se preguntará ella con el transcurrir de la vida. En ese entonces al que vuelve para hacer preguntas que le hacen falta o para obtener respuestas que le darán sosiego.
Yo debía tener doce o trece años de mi edad, se dice María de los Ángeles. Ya me nombraba como yo. Sabía que el canto de los mochuelos me despertaba al amanecer. La algarabía de las gaviotas sobre el mar. El enigma de los alcatraces armando figuras de números en el vuelo. Escolástica, con sus manos de líneas hondas, caminos que no dejaba de recorrer incansable, ayudándome a llamar el sueño mientras me confiaba de los viajes en canoa por el litoral. Y después, ¿cuánto después?, con mi hijo. No sé si siempre dije mi hijo. ¿Alguna vez diría nuestro hijo? No sé. Para decir nuestro debo tener la certeza de que alguien me oye y me responderá aunque sea con su silencio y su mirada de comprensión, pocas veces pícara, o intencionada. Su mirada. Tu mirada, médico. Entre la imposición y la súplica te vi dispuesto a traspasar la frontera. La guardarraya que marca la zona de mi misterio: la propiedad sobre la cual pretendo imperio y me convenzo de que me pertenece y sólo yo la conozco. Pero apenas hoy, médico, comienzo a saber de mí y de ti. Apenas hoy. Apenas. ¿Tendrá algún sentido conocer cuando ya lo único que se desilusiona o se enriquece son los sentimientos íntimos, los callados por años, los míos sin ti? ¿Tendrá? Pero antes de tu mirada, Y Escolástica llamaba el sueño, mi sueño, a veces ahuyentado por los miedos, un susto a la oscuridad, y el llanto sin estropicio, gemido leve que se derramaba como el agua de las albercas rebosadas.
En la sala estaban las mujeres. Las mayores y las nuevas y las niñas. En los pasos del médico no había desconcierto. Sin rodeos vino y se detuvo enfrente de mí. Escolástica hacía un momento se había ido al patio a hablar con las cantadoras a decirles de un voceo sobre la canción del monte que se quema. El hombre, sin decir palabras, sonrió y su mano se posó en el brazo de vellos incipientes de María de los Ángeles. Después me pregunté, si me pregunté, ¿por qué la vida si está viva se vuelve una sola preguntadera que no lo deja a uno en paz? No lo sé. No lo supe. No lo sabré. Pero, a pesar de todo, se pregunta.
Esa mano de esa vez en el bullerengue con las cantadoras era la mano del mejor partero de por aquí, las manos que no espantan la vida que viene por allí canal de entrepierna y da confianza de que la vida es apenas una ternura un refugio de manos delicadas que acarician y protegen. Su mano se lo recordó a mi brazo, él me lo repitió a mí y me puse de pies. En tus manos otra vez médico.
El suelo de la sala era de cemento con ondulaciones por los pequeños defectos del nivel y del ojo del maestro de obra. Brillaba por los pasos y por las escobas con trapos humedecidos con queroseno para pulirlo y ahuyentar a las hormigas. Los pies no tropezaban: descalzos o en zapatos o en sandalias se deslizaban. Su mano reiteró la seguridad que los días carcomen y transmitió la renovación de un pacto, la certeza aplicada de que si tú me traes es porque vale la pena. Y ahora me lo dijo: en la primera gritería de tu llegada, lagartija babosa, cuando aún no tenías nombre y tu madre se enterraba las uñas en las palmas y aceptaba que ese dolor es la muerte misma, el entregarse a lo que sea, ahí te susurré al oído, después de la palmada, con tu piel amoratada, que dejaras de berrear, que la vida es bella que la vida es irrepetible.
¿De verdad me dijiste todo eso? Te pregunté cuando ya no estabas y yo repasaba el hilo con nudos que se tendió entre aquellos días y mi tiempo de hoy que no es el tuyo médico. Me gusta llamarte médico. En Puerto Escondido había un médico: tú. Un juez, un maestro, un alcalde, un notario, un banquero, un cobrador de impuestos, un cura, un tendero, un carnicero, una puta veterana administradora de dos putas jóvenes inexpertas, las monjas del colegio, y nadie se confundía.
Sonaron las palmas y el tambor, y la sala se agitaba con las polleras de volantes y María de los Ángeles se dejó llevar por el hombre que, sin conocerla y sin decir ni mu, la había convidado a bailar. Ella nunca había bailado con alguien. Sola sí había bailado, y a veces con la escoba mientras se veía en la soledumbre de los espejos en la sombra de la casa. Bailar para ella esa vez, fue como intentar volar. El médico lo hacía con pericia alegre. La conducía y la dejaba encontrar sus movimientos. La abrazaba con sutileza y ella sentía el abrazo en el botón incipiente de los pechos apenas tocados por el jabón de tierra del baño, y el aliento tibio del hombre como ventarrón de mar que se colaba en su cabello coposo largo de hebra gruesa y todavía sin aroma.
María de los Ángeles tiene el recuerdo de ese bullerengue. Los consejos de Escolástica sobre la punta del pie y el balanceo de la cadera y sus afirmaciones que hacían enrojecer de pena a las mujeres de Puerto Escondido. Aquí nacen con las nalgas paradas y quien tiene el culo bien puesto es un ancla para el rumbo del mundo. El culo de pandonga se lo lleva la brisa hay que tener peso: se ríe la madre. ¿Cuándo arribó Escolástica a estas tierras donde sus mayores enloquecieron escarbando oro y calcando el orden de ultramar cuyas líneas las diluía el misterio? Y no puede olvidar esa ocasión en que bailó con el hombre y con nadie más y, ya en la alta noche, él la condujo al corredor del patio cerca al aljibe, y le habló.
Recostada al níspero, reconoce el rastrillar de los arbustos contra sus botines y los pantalones. María de los Ángeles había visto que usa botines negros y botines marrones, y no tiene palabras de saludo. No es que las calle sino que carece de ellas. Después de los años y los años, ella puede conjeturar que el hombre no se comía las palabras ni las ocultaba sino que de verdad estaba sin palabras, sin pensamientos, un puro acercamiento de amor y deseo que él se negaba a corromper con el malentendido de las voces.
Le dice: ¿te gusta el mar? Y se sientan bajo el níspero a mirarlo mientras su mano de partero aprieta la de ella, nueva y apenas usada con los lápices. Mi padre murió en una isla -dice él- y le vuelve a presionar la mano como si quisiera entrarse en ella. ¿Alguien se puede inmiscuir en otro y ser él mismo?
María de los Ángeles levanta el brazo y lo extiende para señalar, en medio de los tremedales de la luz en agonía del poniente, el carbón distante de un perfil oscuro. El médico susurra: es un trasatlántico. Ella pregunta: a dónde irá. Él le contesta: a un puerto. Ella dice: ¿Usted ha ido? Y al recordarlo en la inmensidad de los años, ella puede observar que lo trataba de usted y no de tú. La confianza no destruyó la autoridad, los años de diferencia entre mis doce o trece y sus ¿sus cuántos médico? ¿La inmensidad de los años se parecerá a la inmensidad del mar? El mar. Los años. Él agrega, con una voz sin énfasis: yo voy al puerto de Cartagena de Indias a hacer los pedidos de medicinas y los instrumentales, fórceps para ayudar a los cabezones obstinados, vendas curas algodones, jeringuillas, y las sustancias para preparar los alivios a las mataduras de mi caballo.
El mar al atardecer, en esta colina donde el médico me dijo que lo esperara y a la que Felipe me condujo. El mar, cuyo rumor de bestia solitaria llega acá. En sus manos fuertes y suaves de partero él me tiene, él me atrapa.
Fuente:
Burgos Cantor, Roberto. Ese silencio. Seix Barral, noviembre 2010.


