Presentación
P&P Editores
—12 de noviembre de 2024—
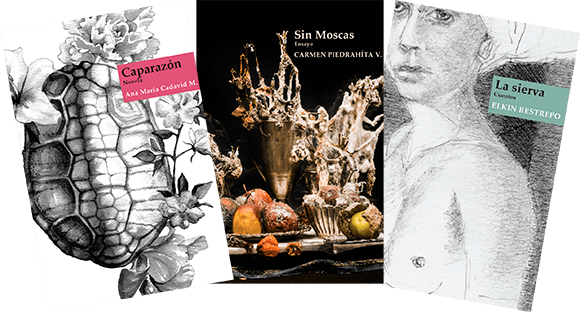
* * *
Ver grabación del evento:
YouTube.com/CasaMuseoOtraparte
* * *
P&P Editores invita a la presentación de sus más recientes publicaciones: «Caparazón» (novela) de Ana María Cadavid, «Sin moscas» (ensayos) de Carmen Piedrahíta y «La sierva» (cuentos) de Elkin Restrepo. Moderación a cargo de Claudia Ivonne Giraldo.
* * *

* * *
Fantasía, ciencia ficción y una realidad cercada por el misterio son las líneas que atraviesan los dieciséis cuentos que componen La sierva, un libro cuya prosa trae los ecos del poeta, los trazos originales del dibujante, y en el que fin y principio, desastre y renovación, se tocan de continuo. Elkin Restrepo, siempre con su mirada de recién llegado, abierta al asombro, nos regala en este volumen un universo singular habitado por personajes deliciosamente extraños, ricos en matices, amenazados de modo permanente por la desaparición del orden conocido —en el trópico, en una galaxia lejana o en una sala de estar—, pero en los que el instinto, la voluptuosidad y la belleza emergen una y otra vez como alicientes para los nuevos comienzos.
Janeth Posada
*
Sin moscas, de la arquitecta Carmen Piedrahíta, es un libro que recopila treinta ensayos que despiertan de inmediato nuestra curiosidad y nos llevan a querer investigar más durante y después de su lectura. Sin artificios intelectuales ni académicos, son textos finamente tejidos que deslumbran por la mirada cuidadosa y aguda de su autora, capaz de exaltar detalles por los que seguramente nunca nos detendríamos si ella, nuestra maestra, no llamara nuestra atención y nos invitara a mirar y a pensar. Carmen Piedrahíta nos lleva con gran destreza por la historia del arte universal, por su multiplicidad de formas: el cine, la arquitectura, la pintura, la música y hasta esos oficios considerados menores, como la carpintería. A su vez, nos invita a volver a casa, a Medellín, a Colombia, para que miremos nuestras propias expresiones artísticas con orgullo, sin el simple regionalismo. Como sugería Samuel Johnson que debía ser la función de la literatura: Sin moscas es un libro ameno y didáctico. Un libro al que su lector siempre querrá volver, revisar y releer. Un libro que dejará huella en nuestra literatura colombiana.
María Adelaida Escobar Trujillo
*
La memoria es un caparazón vivo, una caprichosa que se oculta tras sus esbirros, los recuerdos, alojados en puntos estratégicos: las papilas gustativas, disimulados en el vestíbulo de la nariz, dormidos plácidos en las vértebras cervicales, acurrucados en el plexo solar, pertrechados tras el tímpano a la espera de cualquier susurro, por montones en las huellas dactilares. Fiel a su capricho, la memoria deja que los recuerdos actúen a su arbitrio: a ella le reportan los dolores causados, las lágrimas que brotan sin sentido, la ira que vuelve a quemar como si no hubiera pasado el tiempo, la carcajada que no llegó en su momento y que estalla ahora impúdica y solitaria.
Y en esos pastos se asienta la literatura, y una escritora —Ana María Cadavid—, y una novela: Caparazón. El caos de la memoria se aquieta, el mundo adquiere un orden capítulo tras capítulo, y el lector es espectador de un ir y venir de la consciencia, una niñez congelada, una juventud que desde sí misma se proyecta a la madurez del presente, un solo instante oculto bajo el caparazón de las heridas. La escritora se ficciona creando un personaje que responde a su propio nombre, para mostrarnos que la herida que deja la escoliosis es solo un pretexto para una herida mayor olvidada y mesmerizada en la cotidianidad, en la banalidad del día a día. Toda herida sana, cicatriza, lo que significa que toda herida deja huella. En Caparazón, la autora y su personaje Ana —que se narra y es narrada simultáneamente— da cuenta de esas huellas, pero no como un mero registro de sus recuerdos, porque a los esbirros los vuelve cómplices, los pone de su lado, los acaricia y ennoblece, los vuelve literatura al concederles un espacio, un tiempo, una línea de fuga que pugna por escapar del caparazón de la memoria.
Al lector le sugiero esta lectura de fin de semana, que la rapidez del vértigo de una escritura fluida y sin ambages se apodere de su propia memoria, de sus recuerdos. Y luego, una relectura lenta que el paso del tiempo seguramente exigirá, no para descubrir secretos ocultos bajo el velo de la palabra, sino para solazarse cada vez que necesite reconciliarse con la vida, con los otros, con las pequeñas historias que todos callamos adentro, o simplemente consigo mismo, pues todos llevamos —sin saberlo— un caparazón a cuestas.
Elsa Efigenia Vásquez R.
— o o o —
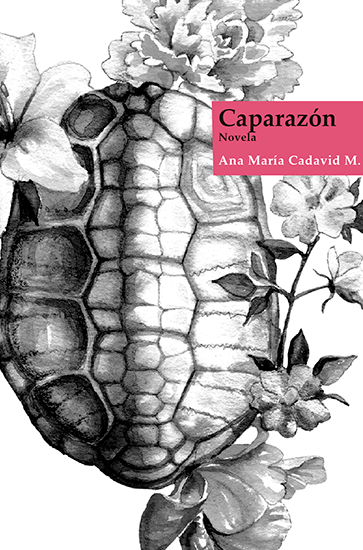
Caparazón
~ 1 ~
Por Ana María Cadavid
Veo obsesivamente Mad Men. Alejandro me acompaña en cada capítulo. Acomodo la espalda en los cojines de la cama. ¿Te fijas? Tiene la ambientación de los años sesenta. Los vestidos y los peinados, la decoración, la arquitectura. ¡Toda mi infancia! En realidad, más que la mía, es esa niñez que había construido dentro de las páginas de las revistas Life que mi papá guardaba en la biblioteca de la casa. Es como si el televisor se hubiera transformado en una ventana. Tal vez por eso me veo en Sally, la hija de Don Drapper.
—Esa niña tiene un vestido igual a uno que yo tuve.
Aunque no hay una correspondencia exacta, más tarde, cuando Don va conduciendo su carro y ella está atrás; se miran en el espejo retrovisor y una mujer. Esa mujer…
La memoria despliega sus alas y me transporta al 77 cuando tenía dieciséis años.
—Me acordé de algo.
—¿Qué?
Nunca se lo dije a nadie y, sin proponérmelo, esa chispa enciende el recuerdo que se desdobla impúdico para erguirse frente a mí.
—Nada importante.
Congelo la serie y le entrego el control a Alejandro.
—Busca una película que te guste. Algo de acción… o un documental. Lo que quieras.
¿Qué sentido tiene volver a hurgar una imperfección del pasado ahora que mi padre está viejo y enfermo?
—Cicatrices.
Me lo digo en el mercado y lo repito mientras visito a mis padres, cuando llevo a mamá a la misa, cuando mis hermanos llaman, cuando mis hijos envían mensajes, cuando voy y vengo entre las dos casas de la finca… Sin embargo, él está ahí, en su silencio, con su oxígeno, en la silla de ruedas mirándome. Y yo, con esa sensación de quemazón en las tripas, sin poder mirarlo.
Y lo escribo:
Fue en el taller de artes. Al terminar la clase de pintura, esa noche, a las ocho, me asomé por la ventana y vi llegar un carro blanco. Era el carro de mi papá. Me alegré mucho porque normalmente la que me recogía era mamá. Pero al salir a la calle con los bocetos en la mano, al acercarme, descubrí que una mujer lo acompañaba. Una secretaria. Su secretaria. De mala gana abrí la puerta de atrás y me senté. Olía a perfume y a trago. Se reían. No sé exactamente qué era lo que hablaban. No sé, pero lo que sí tengo claro fueron las ganas de vomitar y esa opresión en el pecho que me ahogaba. El corazón apretado como una piedra. Quería tirarme del carro y arrastrarla. Rastrillarla por el pavimento hasta borrar cada una de sus pestañas; pero lo único que hice fue quedarme ahí, en silencio.
Permanecí estática, mirándolo en el espejo, esperando a que la dejara en su casa, esperando a que se deshiciera de ella.
Cuando finalmente esa mujer desapareció del carro, él me dijo que me sentara adelante. Y no quise. Me quedé atrás con las dos ventanas abiertas. Cerré los ojos. Apreté el lápiz con los dedos.
Todo me dio vueltas…
Fue como si los pedazos de una hermosa Life se fueran arremolinados por las ventanillas y sólo quedara un folletín ordinario golpeándome en la cara.
Me siento frente a la chimenea. Miro la hoja escrita a mano. Juzgo mi letra que, con los años, se ha vuelto ilegible.
—Mejor, si a alguien le da por esculcar no entiende nada.
Pero, aunque ni mamá ni mis hermanos ni mi marido ni mis hijos se interesan por esas cosas, me da miedo que papá salga de su parálisis, levite, entre a mi casa y lea. ¿Para qué lo escribiste, Ana, para qué? Sacudo la hoja pensando en lanzarla a la chimenea, pero, antes de arrojarla, decido que, así como eso estuvo guardado en la trastienda de mi cabeza la voy a guardar en la cajita de los recuerdos.
—Él me diría: si partes la palabra recordar se revela su verdadero significado, re es volver y cordis es corazón… Volver a pasar por el corazón. ¿Ves, papá? La memoria, sin que uno quiera, enhebra la aguja del pasado para remendar el presente y coser el futuro. ¿Ah? ¿Qué tal esa?
Abro el cajón donde están las fotos. Y saco una en la que estoy enyesada desde la cadera hasta el cuello: la silla de ruedas, el pelo corto, la piyama rosada, la ruana roja, las pantuflas blancas, un libro y un oso de peluche. Él me la tomó en el corredor de la finca.
«Sonríe, mi niña».
Sigo esculcando hasta que encuentro la cajita que mi papá me dio el día que salí de la casa para casarme. Un caparazón de madera. Aquí tendrás un lugar para ti, me dijo. Golpeándolo con los nudillos agregó que sería como un corazón. Deslizo la tapa y hallo intacto ese compendio de lecciones que, en catorce páginas, en treinta y tres puntos, resumía las claves para tener un buen matrimonio. ¡Por Dios, papá, de dónde te inventaste una cosa tan acartonada y ceremoniosa! Sólo lo leí una vez. Odio los consejos. No lo volví a leer porque entre tantas generalidades se me hizo impersonal. No parecía escrito por él.
Y sin embargo aquí estoy, otra vez sentada en la cama leyendo.
Querida hija: En los próximos días vas a tener un cambio importante al unir tu vida a la de Alejandro con el sagrado vínculo del matrimonio.
—Definitivamente, esto no parece tuyo.
Considero mi deber hacerte unas reflexiones con algunos pensamientos sobre la vida…
Sigo recorriendo las páginas, pasando de la felicidad a la libertad, del orden a los amigos, de la presentación personal a la adaptación… Que tu papel como mujer, que la prudencia… y Dios y la ira y la paz.
—Bla, bla, bla… blablablá.
Pero, casi al final, encuentro «El perdón» y leo despacio:
La vida de relación no está exenta de malos momentos, a veces se ofende aún sin mala intención, en materia grave o leve. Lo importante es que con espíritu amplio y generoso se otorgue el perdón cuando uno es la parte ofendida. Pedirlo sin condiciones cuando es uno quien ha incurrido en la falta. Siempre se debe buscar el entendimiento con los demás y colaborar en todo lo que está al alcance, pero todo con una buena dosis de alegría y espontaneidad.
—Qué payasada, ese no eres tú, papá…
Rasgo esos consejos escritos a máquina con doble espacio, sin errores de ortografía, sin tachones ni enmendaduras. Lanzo los papeles a la chimenea. Enciendo un fósforo y los veo retorcerse entre las llamas. Después doblo la hoja que acabo de escribir, la pongo en la cajita y pienso en que, para los años que tengo, está vacía. Suspiro. Vacía. Nada importante. Cierro la tapa y le doy unos golpes con los nudillos.
—¿Oyes, papá? Suena como un corazón.
Le doy tres golpes más.
Saco por completo el cajón de las fotos. Lo llevo al cuarto. Lo descargo sobre la cama. Abro los paquetes. Busco las fotos de soltera, esas que mi papá me hizo, primero con la Polaroid y después con la Pentax. Una a una, las voy mirando para ordenarlas como en un juego de naipes. Las primeras eran de niña, en el barrio San Joaquín y en Cantabria, otras en Santa Marta, otras en Bogotá. Luego con el uniforme del colegio, con las amigas en una fiesta de quince o en la finca.
—Y las de la operación.
El ritmo de crupier se transforma en cadencia de lectora de tarot.
Las pongo en fila, una al lado de la otra. Una debajo de la otra. De pie miro la perspectiva del edificio de fotos recién construido y, entonces, levanto la mirada y me veo en el espejo del tocador.
Me quito la blusa y miro mi espalda.
La cicatriz baja por la columna hasta la cintura para desviarse formando una J. Recuerdo que, al principio, recién operada, la llamaba «la cortada». Después era la cicatriz para, finalmente, olvidarme de ella.
Tanto tiempo sin siquiera nombrarla y, a pesar de eso estoy otra vez juzgando esa imperfección en mi espalda que me ha perseguido…
—¿Cuánto? ¿Cuarenta años? ¿Más? ¡Por Dios!
Fuente:
Cadavid M., Ana María. Caparazón. P&P Editores, Medellín, 2024, pp. 7-13.
— o o o —
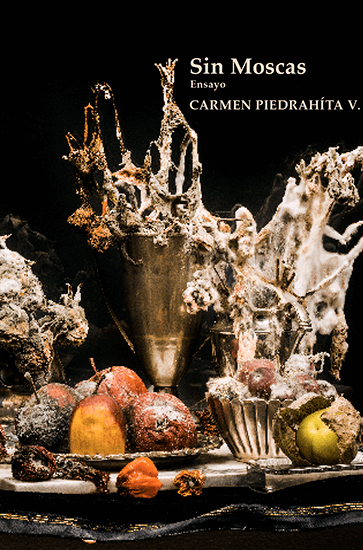
Sin moscas
~ Ana Karenina, color y movimiento ~
Por Carmen Piedrahíta Vélez
Vi la película Ana Karenina producida en 2012, hace algunos años, y la recordaba como una película azul que me dejó perpleja —lo sigo estando— por la originalidad de la puesta en escena y por el movimiento constante de todo.
El director Joe Wright la filmó casi en su totalidad en un teatro abandonado de Londres: las escenas de alcobas y salones de baile, estaciones de tren y calles públicas, inclusive en un hipódromo donde ocurre una espectacular carrera de caballos, son instalaciones del mismo edificio. Wright presentó una nueva versión en cine de la novela de León Tolstoi —gran osadía pues ya se habían hecho doce— con los artilugios de diferentes artes de la representación: es comedia y ballet, musical y obra de teatro y, por supuesto, cine. Me atrevo a decir que esta inteligente y magnífica cinta es representativa de la estética de lo que va de este siglo. Es una locura, una locura espectacular.
Mencioné que la recordaba como una película azul, pero ahora que la vuelvo a ver noto que también es violeta y lila. Y el lila no es un aporte particular de la película, pues Tolstoi lo menciona en la descripción de algún traje, sombrero o cinta decorativa, para señalar sutilmente a las damas que llevan una vida doméstica sin escándalos. Es muy significativo que la dulce e ingenua Kitty, enamorada de Alexéi, suponga que Ana va a asistir al baile vestida de lila y se sorprenda cuando llega de negro (uno de los trajes más famosos de la literatura). Con este gesto Tolstoi señala que el encanto y la personalidad de Ana dieron un viraje.
La paleta de la película es fría, de tonalidades azules y violetas a veces oscuros, a veces claros. Los contrastes, que son luminosos dorados y granates, son fundamentales para crear tensión en la narración y, ante todo, son acordes con los sentimientos de la historia. Crean —como la música— una atmósfera muy particular, difícil de definir pero contundente.
El color del vestuario, por ejemplo, puede dar una idea de la propuesta estética de la película. A medida que el romance toma su curso cambian los colores de las ropas de Ana. Viste de lila, violeta y azul en las primeras escenas cuando su vida era doméstica e insulsa. Viste de negro profundo en el primer baile, el momento de seducción con Alexéi. Viste de un bello granate oscuro en otro encuentro público con Alexéi, en el momento culmen del romance, como una afrenta a la sociedad de San Petersburgo. En la última escena cuando Ana está en la estación del tren y se siente insegura frente al amor de su amante, rechazada definitivamente por la sociedad, y decide terminar con su vida, de nuevo viste de azul oscuro y violeta.
El movimiento es otro aspecto sobresaliente de la película. Desde la primera escena se intercalan danzas y coreografías con otros sonidos diferentes al de la música: un giro para ponerse un traje, otro giro para quitarse un abrigo, un gesto de la mano como de bailarina para ponerse un anillo. El movimiento permanente de los telones que representan nubes y paisajes, estaciones de tren, alcobas y salones que suben, bajan, se recogen; puertas que se abren para dar paso a escenarios completamente distintos, todo al compás de la música o de los sonidos rítmicos de pisadas, de un abanico que se confunde con los cascos de un caballo que galopa, o del «frufrú de los vestidos como el apagado zumbido de las abejas en una colmena», descripción de un baile por Tolstoi.
Tal vez la sola escena del hipódromo amerita ver la obra de Wright. Ana asiste a una carrera en la que su amante Alexéi va a participar en un bello caballo blanco que adora. Entre el auditorio se encuentra su marido que la observa con sus intensos ojos azules. En el palco aparece Ana entre la burguesía de San Petersburgo que la observa de reojo. En el centro están los soldados y algunos hombres; al fondo del escenario hay un telón con una pintura que representa más público: no cabe un alma más. Alexéi desfila por la arena con una chaqueta azul del mismo color de sus ojos. Se siente la tensión. Arrancan los caballos, corren vertiginosos, el jinete y su caballo caen brutalmente y Ana se derrumba. En estos momentos dramáticos el público la mira con dureza mientras su esposo trata de controlarla, exactamente al mismo tiempo que Alexéi sudoroso sacrifica el caballo. En pocos segundos se representan tres tiros de gracia: la aristocracia de San Petersburgo a Ana, Vladimir a su matrimonio y Alexéi a su caballo.
La escena es desorientadora, las imágenes son vertiginosas y los colores contrapuestos, los sonidos, los silencios y la música tan intensos, que no se alcanza a visualizar de dónde salen los caballos, dónde está el público, los actores, el espectador… todo al mismo tiempo… no se sabe dónde mirar.
Fuente:
Piedrahíta Vélez, Carmen. Sin moscas. P&P Editores, Medellín, 2024, pp. 9-12.
— o o o —

La sierva
~ El forastero ~
Por Elkin Restrepo
Cuando Arlene escuchó a los perros, se asomó a la ventana y vio al hombre en el camino vecinal. Era alto, vestía camisa a cuadros rojos y jeans, y le pareció que en poco se diferenciaba de los excursionistas que, por épocas, aparecían en el lugar. A la mayoría les atraía el paseo por la planicie, un sitio todavía agreste, que recompensaba el esfuerzo de llegar hasta allí. Al resto, que su pequeño núcleo de habitantes, tan rústicos en sus modos y maneras, hablara todavía un español colonial que era un gusto escuchar. Aunque fastidiaban, convirtiéndolo todo en tema de sus asuntos e investigaciones, compensaban la molestia con la compra de sus tejidos y artesanías. La mujer pensó que el forastero bien podía pertenecer a este segundo tipo y, cuando esperaba que se detuviera frente a su casa, pasó de largo, seguido por la histeria de los perros.
Era domingo y el sol frío cubría de opacidades la lejanía. Arlene corrió los visillos disponiéndose a sus tareas de siempre, una rutina que se acentuaba cuando su marido viajaba a la ciudad. Llevaba varios días sola y no tomó a mal que su mente se ocupara de aquel forastero tan apuesto. Luego lo olvidó y en ese olvido pasaron las horas hasta que de nuevo escuchó a los perros. Se arregló un poco el cabello y fue a asomarse a la ventana.
En el porche estaba el hombre, quien parecía dudar de si llamar o no. Antes de que volviera la espalda, Arlene abrió la puerta y apaciguó a los perros. Tocado por aquella luz difusa del atardecer el forastero parecía aún más alto. Tenía una mirada glacial que penetraba muy adentro de ella y que la puso temerosa. Sin embargo, la ganó la curiosidad, más aún cuando el forastero le habló en un idioma ininteligible que jamás había escuchado. Pensó que era lituano, como bien podía ser persa o mongol, daba igual, la mujer no entendía lo que el extraño le decía, hasta que saltó el nombre de Djuna.
El forastero preguntaba por Djuna, la vecina muerta, cuya tumba se hallaba en el jardín trasero de la que fue su casa, solo que él llegaba semanas después de que la mujer, sorprendiendo a todos, se suicidara.
Para enterarlo, a Arlene se le ocurrió llevarlo hasta allí. Buscó la llave bajo la maceta de hortensias de la entrada y, sin dejar de preguntarse qué vínculos podían unir al desconocido con Djuna, le abrió la puerta. Por lo pronto no advertía en él ningún aire familiar, como el que existe por ejemplo entre hermanos o parientes cercanos o, quizás, imaginó, su afán fuera el de un esposo que vuelve al cabo de años de ausencia; sin embargo, su amiga jamás había mencionado estar casada.
El hombre, sin duda, venía de algún país nórdico, el idioma y su blancura extrema, como si no conociera el sol, así lo indicaban. No era, pues, alguien corriente, y ella se sorprendió de que accediera sin mayores precauciones a abrirle la casa de Djuna. Quizás por su interés en quien a su manera era también una extraña que, como ahora el forastero, un día apareció allí donde nadie la esperaba.
Había sucedido a mediados de diciembre. Los vecinos la vieron descender del bus de la línea con el morral y el sombrero de paja y luego dirigirse a la Inspección de Policía para informarse acerca de las casas en alquiler. Eligió una con vista a las montañas, no demasiado grande, que le permitía tener una huerta y llevar una vida sencilla. Pronto su figura se hizo familiar y como era gentil y no incomodaba a nadie, no tuvo mayor problema en ser aceptada en la pequeña comunidad. Según el clima, dedicaba horas a recorrer la vereda y los bosques de robles y pinos cercanos, para respirar ese aire puro que en otra parte quizá le hacía falta.
Djuna era de hábitos austeros y dedicaba el tiempo a tallar en madera toscas figuras, cuál más rara, que colocaba en repisas dispuestas en sala y corredores: en el fondo, un inventario caprichoso de objetos que sólo a ella significaban algo. Eso le pareció a Arlene la primera vez que Djuna le abrió las puertas de su casa, convirtiéndola en testigo involuntario de una labor que con el tiempo multiplicó sus resultados, así como se multiplican las anotaciones en un diario, dejándole advertir también que, detrás de aquella desconocida, de la que en verdad nadie sabía nada, existía otra que destinaba su existencia solitaria a un oficio singular. Y que hablaba el español con muchas dificultades.
En un comienzo Arlene pensó en uno de esos personajes, hijos del jipismo y practicantes de una filosofía de vuelta a la naturaleza, disfraz por lo común de una vida ociosa y sin mayores compromisos, que de tarde en tarde aparecían por allí. Pronto supo que estaba equivocada y que en el caso de Djuna, pese a las apariencias, las cosas no resultaban tan simples.
La cercanía y familiaridad se convirtió luego en verdadera atracción por esa criatura volcada, como una flor exquisita, sobre su perfecta singularidad. Disimulado en un comienzo este sentimiento, que Arlene no sabía cómo definir, no demoró en convertirse en algo superior a ella misma. Aceptar que, contra toda razón, sentía por la forastera un afán que arrastraba con ella, primero la confundió y luego la llenó de algo parecido a la felicidad.
Pero antes sucedió un hecho, inexplicable aún para ella misma.
Un día fue a casa de Djuna con una torta recién horneada y, al no encontrarla, la buscó en el jardín. Allí, bajo sauces y eucaliptos, corría un arroyo de aguas frescas y transparentes y, bañándose desnuda en él, estaba Djuna. Acostada en el lecho arenoso y con los ojos entrecerrados, gozando de ese placer elemental, Djuna no advirtió a su amiga, o sólo la advirtió cuando esta, obedeciendo a un impulso, con el cuenco de la mano chorreó agua sobre su cuerpo. Djuna abrió los ojos, pero como si desde antes hubiera contado con ese momento, en vez de una reacción pudorosa, le atrapó la mano y, sin detenerse en que su amiga estaba vestida, la atrajo sobre sí, tirándola al agua. Terminaron abrazadas, riendo y disfrutando como adolescentes de aquel momento, que luego mudó en otro, aún más intenso, cuando Arlene aceptó que, de pie en la corriente, su amiga la desnudara. Se estremeció cuando, pellizcándole los rosados pezones, le hizo darse vuelta y le alabó el cuerpo, sintiendo que tal complicidad, algo nuevo para ella, le daba peso a su vida. Después yacieron juntas en aquellas aguas, semejantes a dos figuras que, desde reinos muy lejanos, el tiempo hubiera arrastrado hasta allí.
Una devoción, un ruego, una letanía amorosa, era lo que Djuna le ofrecía a Arlene y le siguió ofreciendo durante aquel verano en que ambas, motivadas por el sol inclemente, acudían al arroyo y disfrutaban del hecho de estar vivas y quererse a su manera. Con todo, fuera de esa materialidad jubilosa, oculta al marido, Arlene poco sabía o poco seguía sabiendo de su ahora querida forastera.
A poco Djuna abandonó sus tallas, nacidas de nostalgias brumosas y totémicas, ocupándose de esa otra pasión que ahora empezaba a acompañar su edad madura.
Aquel fue un tiempo sin preguntas. Lo que ocurría, ocurría simplemente, y era ese goce voluptuoso, esa carnalidad entumecida presta a recaer en delicadezas aún mayores, la que, a una, Arlene, la apartaba de un presente siempre igual, sin perspectivas distintas a una rutina sin alma, mientras a la otra, Djuna, convirtiéndola en un ser sin historia, la retraía de un pasado inescrutable.
Otros días paseaban por caminos veredales que la distancia y el paisaje irregular volvían laberínticos o se metían al bosque en busca de orquídeas y cardos silvestres con los que luego enriquecían el jardín casero.
Sin embargo, algo despertó la curiosidad de Arlene.
Por más lejanos, fatigosos e intrincados que fueran, los paseos terminaban siempre en el mismo lugar. Una explanada solitaria en forma de trapecio que parecía poseer una significación especial para su amiga. Una vez allí, Djuna se precipitaba en busca de algo, un rastro, una prueba, una señal inesperada, de algo que seguramente había sucedido en su ausencia o pronto sucedería, y recorría meditativa aquel espacio, angustiada por no encontrar lo que esperaba. Sucedía de manera siempre igual sin que, al regreso, pudiera ocultar un sentimiento de frustración y, decepcionada, se encerrara en un silencio que ni las bromas ni los cariños conseguían penetrar.
¿Qué esperaba Djuna hallar allí que la motivaba a ese mutismo doloroso? Arlene advertía cómo su hermoso rostro, bajo aquel desencanto, parecía avejentarse y toda ella casi convertirse en algo ajeno, endeble, en un ser de otra especie. No en alguien espantoso, sino en una criatura cuya fragilidad y abandono movían casi a gritar.
Le hubiera gustado contarle esto al forastero cuando juntos recorrieron la casa y él se detenía a examinar cada una de aquellas figuras nacidas de sus manos, y que a Arlene se le asemejaban a las que los maoríes de Nueva Zelanda fabrican, tan inexplicables al menos como esas.
Al forastero lo conmovieron, quizás porque de manera individual y conjunta guardaban un mensaje, seguramente para alguien como él. Arlene lo vio retraerse y borrar a ocultas una lágrima. Un aire pensativo, triste, que se hizo más profundo en la medida que se acercaban al jardín, casi lo llevó a resistirse cuando, también alterada, con una seña, Arlene le indicó el sitio de la tumba. Pensó entonces que ese extraño de aspecto poco común, más que un marido o un hermano, bien podía ser un amante que llegaba tarde, quién sabe por qué circunstancias, a una cita convenida. Por unas pocas semanas, para desgracia de ambos, esta no se había cumplido, el destino había actuado y ahora Djuna estaba muerta y tanto dolor había en Arlene como lo había en él, separados ambos por un idioma infranqueable que dejaba a cada uno en su orilla, sin poder evocar de manera común al ser amado y vivir en unión su pena.
La tumba estaba entre las plantas del jardín silvestre, y salvo la cruz de madera con el nombre y la fecha de su muerte y una mata de siemprevivas encima, nada más la distinguía. El forastero se acercó y Arlene vio cómo se resquebrajaba. Cubriéndose la cara lloró sin consuelo, lo que la puso a llorar también a ella, tornándose ese llanto aún más suyo y doloroso cuando recordó los últimos días de Djuna, hundida en la depresión y una melancolía sin remedio: cuando por el intenso invierno y las lluvias las visitas a la explanada se suspendieron y regresar al quehacer con sus pequeños ídolos ya no le atrajo y, para su decepción, poco alivio le ofrecía ya su compañía; cuando sentada en la puerta de aquel jardín, Djuna pasaba las horas mirando hacia la montaña, hacia ese punto donde, como si fuera a bajar del cielo, esperaba lo que no llegaba.
A Djuna aquella expectativa, que tardaba en cumplirse, no sólo la retrajo de los asuntos habituales, sino que la obligó a acudir a los tranquilizantes y somníferos y, como si no existiera otra razón distinta a la que la había sostenido hasta allí, cualquier día se tragó el frasco entero de cápsulas para ahorrarse así tanta agonía y, a Arlene, que la descubrió recostada y exánime en el sofá de la sala, causarle un desgarrador grito de dolor.
Nada de esto, ni de los días felices, ni de las caminadas a la explanada, podía contarle al hombre, cuya blancura allí en aquel jardín descuidado, ahora que lo observaba, parecía atraer sobre sí lo último de la claridad de la tarde, transfigurándolo, Arlene no sabía en qué, si en cristal, nube, astro o ser monstruoso; en algo en todo caso a lo que su razón, conmocionada, no podía darle forma. Y, subyugada por la visión, recordó la vez que, sobre una alfombra hecha de pétalos y hojas, allí, en aquel jardín, mientras Djuna la poseía, llevándola al más alto e intenso de los placeres, por un momento, como si aquella se hubiera vuelto traslúcida, hecha de un cristal blando y hermoso, vio que dentro la habitaba un enorme insecto dorado que al frotarla con su vientre y patas le producía a ella, a Arlene, un placer tal que ella deseó morir enseguida.
Claro que el amor a ella la hacía ver «cosas» y aquello quizá era sólo fruto de su delirio, pero fue el instante, entre tantos otros compartidos, en que, fundidas la una en la otra, ambas fueron arrebatadas por una fuerza tal, llegada desde más allá del amor, si eso puede decirse.
Al final el hombre echó una mirada a todo aquello que dejaba atrás y hablándole en su lengua, que a Arlene le sonó a ríos que se deshielan, se despidió. Entonces fue como si una hermosa letanía, que a ella le pareció seguir escuchando la noche entera, quedara guardada en su mente.
Fuente:
Restrepo Gallego, Elkin. La sierva. P&P Editores, Medellín, 2024, pp. 7-16.

