Noche de Campo Literaria
Rainer María Rilke
La secreta belleza
de las cosas
—15 de julio de 2012—

Rainer María Rilke
(1875-1926)
* * *
Noche de Campo Literaria
en El Café de Otraparte:
Literatura a manteles:
Rainer María Rilke
Rainer María Rilke es uno de los grandes poetas del siglo XX. Por su palabra, por la estrella que señaló, por sus preguntas siempre al filo de las cosas, de la existencia misma, del sentido que para cada uno tiene su noche, la única, la indivisible y plural. Es una invitación para acercarnos a su obra, a la belleza que —según sus palabras— “es el grado de lo terrible que todavía podemos soportar”.
Lectura de textos y audiciones
* * *
Rilke se nos presenta en las Elegías de Duino como un campo de batalla donde conviven la perentoria necesidad de escribir, de dar cuenta de su paso por el mundo y la conciencia de que ese mundo, visto a través de los ojos del ángel, puede sobrepasarlo, desbordarlo.
Un anhelo de plenitud, de conciencia extrema, de vigilia permanente y, por qué no, de inocencia, de volver los ojos al mundo circundante como queriéndolo incorporar a nuestra existencia, a nuestro ser más íntimo, es lo que reclama Rilke en esta primera Elegía. En ella están bellamente enunciados todos los grandes temas que el poeta invocará, una y otra vez, a lo largo de sus poemas: el ángel como presencia consumada, como mirada desvelada, herida de plenitud que vuelve a descubrir el rostro primordial de las cosas; presencia como extensión no escindida del neuma universal; poderosa belleza a la que por fuerza se encaminan todas nuestras aspiraciones: el amor, misterio ineludible al que debemos acceder entendiéndolo como paradigma de lo real; la vida y la muerte como sustancias gemelas que se precipitan y se yerguen conciliadoras en la corriente del tiempo; la necesidad de acercarse a la naturaleza y escuchar sus voces sin separarlas de su corriente primigenia, única, indivisible, y la palabra, ese espejo imposible en el que Rilke espera recuperar la imagen última de todo cuanto yace fragmentado a nuestro alrededor.
Lucía Estrada
* * *
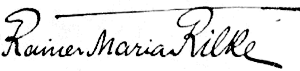
* * *
Rainer María Rilke
(Praga, 1875 – Valmont, 1926)
Fue el poeta en lengua alemana más relevante e influyente de la primera mitad del siglo XX; amplió los límites de expresión de la lírica y extendió su influencia a toda la poesía europea.
Después de abandonar la Academia Militar de Mährisch-Weiskirchen, ingresó en la Escuela de Comercio de Linz y posteriormente estudió historia del arte e historia de la literatura en Praga. Residió en Múnich, donde en 1897 conoció a Lou Andreas-Salomé, quince años mayor que él, y que tuvo una influencia decisiva en su pasaje a la madurez. Decidido a no ejercer ningún oficio y a dedicarse plenamente a la literatura, emprendió numerosos viajes. Visitó Italia y Rusia (en compañía de L. Andreas-Salomé), conoció a L. Tolstoi y entró en contacto con la mística ortodoxa.
En 1900 se instaló en Worpswede y un año después contrajo matrimonio con la escultora Clara Westhoff, con la que tuvo a su única hija, Ruth, y a cuyo lado escribió las tres partes del Libro de horas. Tras su separación, se instaló en París donde durante ocho meses trabajó como secretario privado de Rodin. Allí compuso Canto de amor y muerte del alférez Cristóbal Rilke, y posteriormente Los cuadernos de Malte Laurids Brigge. Aquejado por una crisis interior viajó a África del Norte (1910-1911) y a España (1912-1913). En 1911 y 1912, invitado por la princesa Marie von Thurn und Taxis, residió en el castillo de Duino (Trieste), escenario en el que surgieron las que denominó precisamente Elegías de Duino.
Durante la Primera Guerra Mundial vivió la mayor parte del tiempo en Múnich. En 1916 fue movilizado y tuvo que incorporarse al ejército en Viena, pero pronto fue licenciado por motivos de salud. De esos años es la intensa relación amorosa con la polaca Baladine Klossowska, madre de P. Klossowski y del pintor Balthus, presuntos hijos naturales nunca reconocidos por el poeta. Tras la guerra residió en Suiza y en 1922 vivió en el castillo de Muzot, donde finalizó las Elegías. Murió de leucemia, tras una larga y dolorosa agonía, en el sanatorio suizo de Valmont.
Los cuadernos de Malte Laurids Brigge (1910), la única novela de Rilke, fue escrita a modo de diario y describe con la agudeza de un diagnóstico los contrastes sociales en París, la pobreza y la destrucción. La gran urbe provoca a Malte, el último descendiente de una gran familia danesa, el miedo absoluto. Enfermedad y finitud son en esta obra temas recurrentes. A la muerte deshumanizada y masificada, típica de la gran ciudad, Rilke opone la muerte individual y propia, que está representada por el recuerdo de un antepasado de Malte. Las evocaciones de infancia tienen un carácter redentor, igual que el tema del amor que, junto al de la muerte, constituye el otro gran tema del libro. El amor no correspondido, que perdura como deseo, deja abierto el final de la novela que desemboca en una reelaboración de la parábola del hijo pródigo.
Estas mismas cuestiones reaparecen en su obra lírica Libro de horas (1905), formada por los títulos “Libro primero, el libro de la vida monástica”, “Libro segundo, el libro de la peregrinación”, “Libro tercero, el libro de la pobreza y de la muerte” que remite a las antologías medievales de plegarias privadas. La forma artística de la plegaria le sirve para abandonar la lírica de sentimientos propia de Canto de amor y muerte del alférez Cristóbal Rilke y experimentar con imágenes nuevas que, mediante traslaciones sensuales y visuales, amplían las fronteras del lenguaje.
En el Libro de las imágenes (1902-1906) se aprecia una tendencia hacia la objetualización de las imágenes evocadas y hacia la observación detallada. Sin embargo, esta precisión no va en detrimento de la dimensión universal y parabólica del momento captado. Pero el giro decisivo hacia lo objetual se produce con la colección publicada con el título Nuevos poemas (1907-1908). Domina aquí la perspectiva observadora del “poema-cosa” y Rilke deja de hablar de la obra de arte para hacerlo de la “cosa de arte”, que ha de existir por sí misma, distanciada y liberada del “yo” subjetivo del autor. La poesía ya no es una confesión y se convierte en un objeto que remite sólo a sí mismo.
Esta nueva orientación de la poesía rilkeana se debe, en gran parte, al descubrimiento de la obra de Rodin, pues, para el poeta, el escultor francés significaba la alternativa a los excesos intimistas del arte. Siguiendo el modelo de Rodin, proclamará como divisa de su poetizar el “convertir la angustia en cosas” o lo que es lo mismo: el mundo interior se exterioriza a través de los objetos.
Sus dos últimas obras, las Elegías de Duino (1923) y los Sonetos a Orfeo (1923) suponen otro cambio radical en su concepción poética. Se apartan tanto de la inicial lírica de sentimientos como de la objetualidad de los “poemas-cosa” posteriores. Tampoco parece que sea posible transformar la angustia en cosas. Tras una larga etapa de crisis en la que el escritor incluso se plantea la posibilidad de dejar la poesía, publica unos poemas de cariz existencial que son una interpretación de la existencia humana. Las Elegías de Duino buscan la definición del ser humano y su lugar en el universo, así como la misión del poeta que en esta obra desarrolla un mundo cerrado en sí mismo de imágenes y símbolos, cargados de recuerdos y de referencias autobiográficas. Utiliza el ritmo dactílico de la tradición elegíaca alemana, tal como lo habían empleado Goethe y Hölderlin.
El ciclo de las Elegías, una de las obras más herméticas de la literatura alemana del siglo XX, parte de la lamentación para arribar hasta la dicha. Se inicia con la experiencia del ángel terrible separado del hombre por un abismo para llegar a la posibilidad del acercamiento humano a lo angélico. Es el poeta quien lleva al mundo angélico, liberándonos así del mundo interpretado. Pero para ello es preciso recorrer un largo camino en el que son claves los moribundos, los animales, los amantes y los niños. Todos ellos parecen figuras capaces de sustraerse al mundo cerrado del hombre, orientado hacia la muerte.
El júbilo final de las dos últimas elegías muestra una nueva vida que consigue crear un ámbito común con la muerte, una alegría que se funde con el dolor. Los Sonetos a Orfeo, aunque formalmente son más abiertos y variados que las Elegías, están temáticamente ligados a éstas. También aquí la determinación de la existencia humana lleva a los límites de lo que es posible expresar en palabras. En ellos están presentes imágenes, simbolismos, recuerdos y elementos autobiográficos que remiten a las Elegías, y no en vano fueron definidos por el poeta como un “regalo adicional” surgido “simultáneamente con el impulso de los grandes poemas”.
Fuente:
* * *

* * *
Los cuadernos de
Malte Laurids Brigge
—Fragmento—
Aprendo a ver. No sé por qué, todo penetra en mí más profundamente, y no permanece donde, hasta ahora, todo terminaba siempre. Tengo un interior que ignoraba. Así es desde ahora. No sé lo que pasa.
Hoy, al escribir una carta, me ha disgustado el hecho de que estoy aquí solamente desde hace tres semanas. Otras veces, tres semanas, en el campo, por ejemplo, parecían un día; aquí son años. Por lo demás, no quiero escribir más cartas. ¿Para qué decir a nadie que cambio? Si cambio, ya no soy el de antes, y si soy otro distinto del que era, es evidente que ya no tengo relaciones. Y por lo tanto no quiero escribir a extraños, a gentes que no me conocen.
¿Lo he dicho ya? Aprendo a ver. Sí, comienzo. Todavía va esto mal. Pero quiero emplear mi tiempo.
Sueño, por ejemplo, que todavía no había tenido conciencia del número de rostros que hay. Hay mucha gente, pero más rostros aún, pues cada uno tiene varios. Hay gentes que llevan un rostro durante años. Naturalmente, se aja, se ensucia, brilla, se arruga, se ensancha como los guantes que han sido llevados durante un viaje. Estas son gentes sencillas, económicas; no lo cambian, no lo hacen ni siquiera limpiar. Les basta, dicen, y ¿quién les probará lo contrario? Sin duda, puesto que tienen varios rostros, uno se puede preguntar qué hacen con los otros. Los conservan. Sus hijos los llevarán. También sucede que se los ponen sus perros. ¿Por qué no? Un rostro es un rostro.
Otras gentes cambian de rostro con una inquietante rapidez. Se prueban uno después de otro, y los gastan. Les parece que deben de tener para siempre, pero apenas son cuarentones y ya es el último. Este descubrimiento lleva consigo, naturalmente, su tragedia. No están habituados a economizar los rostros; el último está gastado después de ocho días, agujereado en algunos sitios, delgado como el papel, y después, poco a poco, aparece el forro, el no-rostro, y salen con él.
Pero la mujer, la mujer: estaba toda entera caída hacia delante, sobre sus manos. Era en la esquina rue Notre Dame-des-Champs. En cuanto la vi me puse a andar despacito. Cuando las pobres gentes reflexionan no se las debe molestar. Quizá lleguen a encontrar lo que buscan.
La calle estaba vacía; su vacío se aburría, retiraba mi paso de debajo de mis pies y cloqueaba con él, al otro lado de la calle, como con un zueco. La mujer se asustó, se arrancó de sí misma. Demasiado de prisa, demasiado violentamente, de manera que su cara quedó en sus dos manos. Pude verlo, y ver su forma vaciada. Me costó un esfuerzo indescriptible quedarme en esas manos, no mirar hacia aquello de que se había despojado. Me estremecí al ver un rostro tan de dentro, pero me daba más miedo la cabeza desnuda, desollada, sin rostro.
[…]
Y cuando pienso en otros que he visto o de los que he oído hablar, siempre es igual. Todos tienen su muerte propia. Esos hombres que la llevaban en su armadura, en su interior, como un prisionero; esas mujeres que llegaban a ser viejas y pequeñitas, y tenían una muerte discreta y señorial sobre un inmenso lecho, como en un escenario, ante toda la familia, los criados y los perros reunidos. Si ni siquiera los niños, aun los más pequeños, tenían una muerte cualquiera para niños; se concentraban y morían según lo que eran, y según aquello que hubieran llegado a ser.
Y qué melancolía y dulzura tenía la belleza de las mujeres encinta y de pie, cuando su gran vientre, sobre el que, a pesar suyo, reposaban sus largas manos, contenía dos frutos: un niño y una muerte. Su sonrisa densa, casi nutritiva en su rostro tan vacío, ¿no provenía quizá de que sentían a veces crecer en ellas el uno y la otra?
He hecho algo contra el miedo. He permanecido sentado durante toda la noche, y he escrito. Ahora estoy tan fatigado como después de una larga caminata a través de los campos de Ulsgaard. Me duele pensar que todo eso ya no existe, que gentes extrañas habitan aquella vieja y larga casa señorial. Es posible que en la habitación blanca, arriba, bajo el remate, las criadas duerman ahora, duerman con su sueño pesado, húmedo, desde el anochecer hasta la mañana.
Y no tiene uno nada ni a nadie, y se viaja a través del mundo con su maleta y un cajón de libros, y en resumen, sin curiosidad. ¿Qué vida es esta? Sin casa, sin objetos heredados, sin perros. ¡Si al menos hubiese recuerdos! Pero ¿quién los tiene? Si la infancia estuviese aquí: pero está como enterrada. Quizá sea necesario ser viejo para poder conseguir todo. Pienso que debe ser bueno ser viejo.
[…]
Creo que debería empezar a trabajar un poco, ahora que aprendo a ver. Tengo veintiocho años, y, por decirlo así, no me ha sucedido nada. Rectifiquemos: he escrito un estudio sobre Carpaccio, que es malo, un drama titulado Matrimonio que quiere demostrar una tesis falsa por medios equívocos, y versos. Sí, pero ¡los versos significan tan poco cuando se han escrito joven! Se debería esperar y saquear toda una vida, a ser posible una larga vida; y después, por fin, más tarde, quizá se sabrían escribir las diez líneas que serían buenas. Pues los versos no son, como creen algunos, sentimientos (se tienen siempre demasiado pronto), son experiencias. Para escribir un solo verso es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas; hace falta conocer a los animales, hay que sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las florecitas al abrirse por la mañana. Es necesario poder pensar en caminos de regiones desconocidas, en encuentros inesperados, en despedidas que hacía tiempo se veían llegar; en días de infancia cuyo misterio no está aún aclarado; en los padres a los que se mortificaba cuando traían una alegría que no se comprendía (era una alegría para otro); en enfermedades de infancia que comienzan tan singularmente, con tan profundas y graves transformaciones; en días pasados en las habitaciones tranquilas y recogidas, en mañanas al borde del mar, en la mar misma, en mares, en noches de viaje que temblaban muy alto y volaban con todas las estrellas —y no es suficiente incluso saber pensar en todo esto—. Es necesario tener recuerdos de muchas noches de amor, en las que ninguna se parece a la otra, de gritos de parturientas, y de leves, blancas, durmientes paridas, que se cierran. Es necesario aun haber estado al lado de moribundos, haber permanecido sentado junto a los muertos, en la habitación, con la ventana abierta y los ruidos que vienen a golpes. Y tampoco basta tener recuerdos. Es necesario saber olvidarlos cuando son muchos, y hay que tener la paciencia de esperar que vuelvan. Pues, los recuerdos mismos, no son aún esto. Hasta que no se convierten en nosotros, sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen nombre y no se les distingue de nosotros mismos, hasta entonces no puede suceder que en una hora muy rara, del centro de ellos se eleve la primera palabra de un verso.
* * *


