Presentación
Muerde perra espléndida
—29 de febrero de 2024—
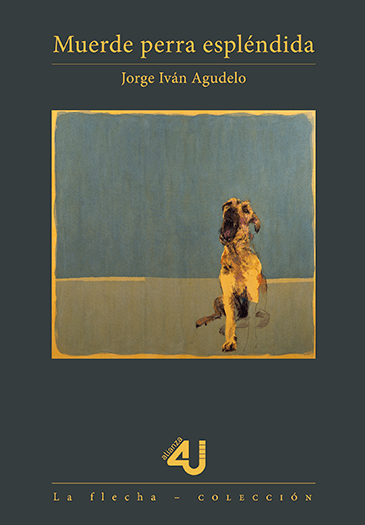
* * *
Ver grabación del evento:
YouTube.com/CasaMuseoOtraparte
* * *
Jorge Iván Agudelo (Medellín, 1980) ha publicado los libros de poesía «La calle por cárcel» (Editorial Universidad de Antioquia, 2010), «Ni el abrazo ni el refugio» (Universidad de Antioquia, 2016) y «Un otro hermano terror» (Verso Libre Editores, 2023).
Presentación del autor y
su obra por Esteban Duperly.
* * *
* * *
Mientras espera en un bar la improbable llegada de su viejo amigo y profesor Vladimir, a John –un ingeniero que alguna vez tuvo aspiraciones de poeta– lo acorralan escenas de la vida vivida e hirientes astillas de la vida traicionada. El narrador reflexivo y escéptico de Muerde perra espléndida nos dice –sin decirlo– que el pasado no importa por lo que sucedió, sino por cómo y para qué se recuerda. Así, la primera novela de Jorge Iván Agudelo se eleva por encima de cualquier anécdota. Es el triunfo de un estilo que el autor asume de principio a fin: frases largas y pacientemente labradas se erigen como lugares hospitalarios donde todo puede tener cabida y a la vez ser reparado. Esta novela corre el velo de sus referencias: van de Saer a Pavese a Lowry, pasan por Onetti y Amílkar U. Su fuga del canon realista no es capricho o ardid. Jorge Iván, fino poeta, nos susurra algo en lo que cree tercamente: los estragos del tiempo y la realidad solo se alivian con literatura.
Pedro Adrián Zuluaga
* * *

Jorge Iván Agudelo
* * *
Muerde perra espléndida
~ Fragmento ~
¿Qué es peor para un poeta, ser ciego o ser sordo? La pregunta, como era usual, atravesó filas y pasó de largo, en todo caso no en balde, porque esa y otras cuestiones similares le permitieron a John ver las clases como un campo yermo donde un hombre flaco lanzaba granadas. Ningún muerto, ningún herido y todos tan contentos, tan iguales; no todos, habría que decir; él, por ejemplo, desde su eterna esquina, despertaba del sopor de la adolescencia para perseguir, montado en todas las canciones de punk que conocía, el rastro de palabras que iba dejando el poeta H.
Mientras esperaba al que había sido su profesor y, en últimas, aunque desde hacía mucho era su amigo y ya no era flaco, seguía siéndolo, volvió, con toda naturalidad, a la pregunta, pero esta vez tampoco se figuró a un poeta, pensó en un hombre común y silvestre, como él, digamos. Ciegos y sordos somos todos; tiene razón Rodrigo D. Tirado estoy yo, tirado estás vos, tirados estamos todos, le dijo a nadie hace más de veinte años, picada la lengua por la película de su década, y lo repetía ahora riéndosele en la cara al muchacho de entonces.
En un bar del centro, neutralizados ya sus arrestos anarquistas, jugaba a imaginarse, primero sordo, en medio del tráfico, inmune, como con la cabeza en una campana de vacío, y después ciego, condenado a identificar todas las bocinas hasta que un peatón se dignaba a tomarlo del brazo para llevarlo, paciente, un paso la vez, a la otra orilla. Lo que sí le exigió trabajo fue recordar la clase, construir una hora, una luz, la ubicación de los pupitres, más aún, barajar los versos que sirvieron para enredar el ovillo de los sentidos, pero… ¿cuál ovillo, cuáles sentidos, si, aparte de él, nadie, lo que se dice nadie, le prestaba atención al poeta H? El hombre hablaba con genuina convicción, hasta que en un momento se quedaba solo con Quevedo, con Darío, con Rimbaud o con algún otro de su santoral, braceando en un idioma que su auditorio, muchachos de barrio, no se interesaba en entender; pero de pronto, como si emergiera de una laguna o, mejor, se tirara desde un trampolín a tierra, decía: salió el mono, para decir que salió el sol; o esta otra más sofisticada todavía: salió Jaramillo. Esas son tremendas metáforas. Entonces venía la risa y alguien que soltaba: ¿si yo digo que William es un buchipluma estoy haciendo una metáfora? H cruzaba los brazos sobre el pecho, daba unos pasos indecisos, se hacía el serio, miraba al ocurrente, después a William y, asintiendo con la cabeza, también se reía.
A los ojos de John, los bárbaros enlodaban la clase y ya el asunto se hacía extraño, por eso no importaba estar atento a los paseos que daba H, primero de la ventana a la puerta, y después, sin mucho sentido, al centro, para, de ahí, volver al escritorio, recoger un libro y leer un fragmento, preguntar algo a las risas antes de regresar otra vez a sus pasos; entonces era cuando bajaba la cabeza y buscaba en el cuaderno, entre el dibujo de un chacal devorando el torso de una mujer desnuda y el símbolo de la anarquía, el soneto de las vocales: A negro, E blanco, I rojo, U verde, O azul; vocales, / contaré algún día vuestro latente nacimiento, y lo repetía para sí demorándose en cada palabra, como (y esto tiempo después se lo aseguraría a H con toda la vehemencia) tuvo que haberlo hecho el poeta niño un siglo antes.
¿Dónde andará ese cuaderno?, se preguntaba, sin nostalgia, por simple, inútil, curiosidad, mientras revolvía el café con la cucharita. Ya era de noche y se habían citado a las seis. Su amigo nunca fue puntual, pero eso no importaba ahora, sobre todo si tenemos presente que desde hacía rato estaba en su mente, como cuando leía los poemas de Rimbaud trepado en el morro, con la ciudad al fondo, y quería imitar la entonación con la que H recitaba o comentaba algún verso y su voz se le quedaba en los oídos el día entero. H como presencia ineluctable, se sonrió al decirlo, y volvió a ver esas cuatro palabras escritas con saña atravesando en rojo dos hojas amarillas.
Aunque su tiempo era medido, buscaba la forma de evadir obligaciones y acudir al auxilio del amigo, porque sus encuentros, esporádicos, muchas veces obedecían a una necesidad impostergable. Llamadas a horas impropias, direcciones extrañas, una voz aterrada o gangosa, eran, por lo regular, el conocido preámbulo de reencuentros, conversaciones, recorridos laberínticos, cuentas que él pagaba como sin enterarse, barrios de tolerancia. Ahora lo veía una noche jugar con los botones del tablero de su camioneta nueva; parecía un niño o un chimpancé guiado por las pequeñas luces y no un hombre acabado de salvar de las garras de un cantinero. Cuando se cansó, le dijo casi orgulloso: en últimas, tener un aparato de estos es como tener una buena espada en la Edad Media. Pensándolo bien, H siempre asumió que era natural ser salvado; cuando estaba en vena, en medio de sus alegatos románticos, decía: yo soy un parásito sagrado. Algo que ni él creía, porque no iba por el mundo a la buena de Dios, exigiendo solo la dádiva o el aplauso, más bien, por temporadas, una vez casi hasta la indigencia, lo ganaba cierta dejadez y acumulaba deudas y problemas, pero siempre remontaba.
Convengamos: el año trataba bien al poeta. Después de un bache entre dos trabajos y una pequeña inmersión en lo que él mismo llamaba, entre cariñoso y patético, su lagunita azul, había sacado de nuevo, poco a poco, la cabeza. Ya no vivía en el centro, a decir verdad, muy rara vez lo frecuentaba; cumplía horarios como un oficinista precavido y, aunque nadie pudiera sugerir que estaba convertido en un enamorado del trabajo, lo hacía bien y sin quejarse. La pequeña editorial que lo había contratado ganó en poco tiempo, publicando autores locales y nuevas promesas de la literatura, cierto renombre en el medio. El propietario era un antiguo compañero de la universidad que conocía sus descalabros, pero también confiaba en su olfato y su talento; por eso decidió buscarlo, arriesgar, y hasta el momento se daba por bien servido. Las tres ediciones a cargo de su amigo calavera, dos libros de cuentos y uno de poesía, se iban vendiendo a buen ritmo; incluso los versos recibieron una crítica laudatoria, excesiva según H, por parte de un afamado poeta de la capital.
Esta vez la cita no obedecía a ninguna urgencia, se planeó dos días antes, sin motivo aparente, y a una hora sensata. Catalina, la esposa de John, que solo con escuchar la palabra poesía o poeta entraba en pánico, no le creyó lo del encuentro con el profesor, pero tampoco le dio mayor importancia; se limitó a decirle que le diera sus saludos y, en la paz del hogar, siguió pensando que H era una rémora o, en el mejor de los casos, un enfermo.
Miró el reloj, las siete y quince. Se acomodó en la silla, levantó la cabeza, se fijó por primera vez en la barra, en la estantería de madera, en el espejo, en el ron y el aguardiente. Reparó en una botella de whisky, solitaria, y, cuando menos pensó, ya estaba llamando a la mesera para que le sirviera un trago doble.
Si exceptuamos algunos escarceos tempranos y a fondo con el licor y otras bellas plagas, para hablar en palabras de H, podríamos decir que John nunca había sido bebedor; entre otras, pensaba, esa era una de las razones por las que no terminaba de encajar del todo en la vida social que exigía su trabajo y que, de tanto en tanto, su esposa reclamaba para sí. Ingeniero John, ¿qué va a tomar? Y él, invariablemente, en reuniones de negocios, almuerzos campestres, inauguraciones y cosas así, pedía agua. Hasta hace no mucho tiempo, algunos le insistían, pero, constatando la misma actitud disciplinada y voluntariosa que lo sacó de las márgenes y lo puso al mando, o simplemente sospechando de un pasado alcohólico, ante tanta negativa, lo dejaron tranquilo.
La muchacha puso un vaso con hielo en la mesa, llenó una copa hasta el borde, lo miró como pidiendo permiso, pero antes de que sirviera el whisky él estiró la mano reclamando la copa. Con la descuidada habilidad de quien domina su oficio, ella dejó la copa, recogió vaso y pocillo, y se fue jugando con la botella. John se limitó a darle las gracias con los ojos y siguió en lo suyo, esperar con calma, como si no esperara. El trago se quedó ahí, más cercano a la silla de enfrente que a su mano derecha. Cuando bebió, o, mejor, el año en el que bebió, ni se hubiera imaginado que, en algún momento, iba a poder comprar el licor que quisiera, y ahora que era un abstemio, con un whisky a escasos centímetros, recordaba ese vino de garrafa plástica, manchatripas le decían, y la ceremonia de revolverle un par de pastillas.
Sentado en un parque con otros muchachos y una grabadora que molía la rabia y los insultos de las bandas locales, metió, como muchos, de todo lo que tuvo a la mano, pero, como pocos, dejó el asunto sin proponérselo, con la misma naturalidad con la que inhaló el primer pase de cocaína. La ciudad, quién lo niega, fue buena con ellos: marihuana, perico, pepas, sacol. Todo se encontraba como en botica, y, si no había una cosa, se conseguía otra. Hasta H fue testigo de su experiencia con el vicio, y aunque el ingeniero John pocas veces vuelve a esos días, y cuando lo hace no se detiene en añoranzas gloriosas ni en culpas retrospectivas, el poeta, cada tanto, le cuenta, festivo, cómo lo sacó de un pantano de incoherencias, repeticiones, babeos, y lo fue arrastrando desde un baño del liceo hasta la casa de doña Leticia. Según su historia, la mujer los miraba con ojos de mártir, de decepción infinita, mientras le daba las gracias al profesor y le indicaba dónde descargar al hijo pródigo. Desde ese episodio, su madre, que no conoce los entresijos de la amistad que lo une con el poeta, ha dicho siempre, por encima de rumores y maledicencias, que el profesor Vladimir es un alma de Dios. Porque para ella nunca fue H y siempre será Vladimir.
Fuente:
Agudelo, Jorge Iván. Muerde perra espléndida. Editorial EAFIT, Editorial Cesa, Editorial Icesi, Editorial Uninorte, 2023, pp. 9-16.


