Presentación Tesis Doctoral
Medianoche con Dios
La escritura sagrada y el sistema
poético novelesco en «Paradiso»
de José Lezama Lima
—10 de agosto de 2021—
Beato de Osma, folio 139, «Las ranas», 1086. Se los denomina Beatos a los distintos códices manuscritos e ilustrados, copias del Comentario al Apocalipsis (Commentarium in Apocalypsin) de San Juan que escribió en el año 776 el Beato de Liébana, abad del monasterio de Santo Toribio en el valle de Liébana en Cantabria, España.
* * *
Ver grabación del evento:
YouTube.com/CasaMuseoOtraparte
* * *
Santiago Andrés Gómez Sánchez (Medellín, 1973) es escritor, realizador audiovisual y crítico de cine, magíster y doctor en Literatura de la Universidad de Antioquia, donde concibió su tesis de grado «Medianoche con Dios: la escritura sagrada y el sistema poético novelesco en “Paradiso”, de José Lezama Lima». Ha publicado más de una docena de títulos en novela, cuento y crítica. Así mismo, es autor de textos audiovisuales en diversos géneros y formatos y se ha destacado como uno de los primeros autores dedicados al cine ensayo en Colombia. Su obra «Diario de viaje» fue reconocida en 1996 con el Premio Nacional de Video Documental de Colcultura; el proyecto «La caminata», libro de cuentos publicado por la Editorial Eafit en 2015, mereció la beca de creación del Municipio de Medellín en el área «Cuento – Autor con trayectoria»; y la Universidad de Antioquia publicó en 2018 su tesis de maestría, titulada «La musa asesinada – “Conversación en La Catedral”, de Vargas Llosa: novela marxista». Actualmente se desempeña como docente de cátedra en la Universidad de Antioquia.
* * *
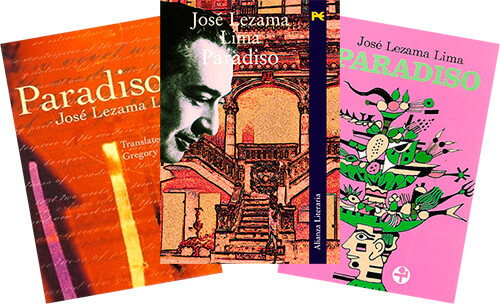
* * *
La idea de que la novela es una extensión del género épico y se emparenta directamente con las escrituras sagradas, no es nueva; sin embargo, la supervivencia efectiva de la escritura sagrada en la modernidad mediante la novela no se ha explorado a profundidad. Nuestro objetivo ha sido asumir la reverberación en la novela Paradiso (1966) del poeta cubano José Lezama Lima de las filosofías, las mitologías y, en general, la metafísica y las escrituras sagradas de todos los tiempos, por sus propios frutos. Es decir, privilegiando la construcción que hace Paradiso de una mitología y una metafísica propias. Los hallazgos mostrarán que esta novela es formal y conceptualmente un texto sagrado, o un nuevo evangelio históricamente situado en una sacralidad moderna.
El Autor
* * *

Santiago Andrés Gómez Sánchez
* * *
Medianoche con Dios
~ Introducción ~
Por Santiago Andrés Gómez S.
La idea de que la novela es una extensión del género épico y que, en ese sentido, se emparenta directamente con la mitología y las escrituras sagradas, me ha acompañado desde los primeros años de bachillerato. En ese entonces podía recitar en donde fuera las primeras veinte o treinta líneas de Cien años de soledad (1967) y me daba cuenta de que tanto esta novela casi del género fantástico de Gabriel García Márquez como textos más modernos, del corte de Los cachorros (1969), de Mario Vargas Llosa, moldeaban el lenguaje de una manera tan juguetona que hacía de las situaciones y los personajes y la historia misma entidades legendarias, semi-divinas. Sin embargo, algo culposo había en esa mi forma de entender la prosa más candente de nuestros tiempos y de nuestras sociedades, de Rulfo al escandaloso y muy comentado por entonces Álvarez Gardeazábal. Me sentía huyendo del mundo cuando buscaba o encontraba un brillo, digamos, irreal en la descripción de lo más sencillo, lo cual solía suceder siempre, incluso en la lectura de las novelas del desprestigiado escritor de denuncia Álvaro Salom Becerra, cuya obra completa leí varias veces. El lenguaje me llevaba a lo que Borges llamaría memoria creativa y esa memoria era un ámbito sagrado, ámbito de lo heroico, de lo mítico.
Años después, cuando el deleite con el cine estaba borrando toda esa sensación de exilio del mundo que yo experimentaba con la lectura, conocí a un sujeto que iba a cambiar mi vida para siempre: el crítico cinematográfico, sacerdote claretiano, Luis Alberto Álvarez Córdova. Luis, que por entonces tenía menos edad que la que yo tengo hoy, quiso hacer de mí, y lo logró, su discípulo, pero cuando yo lo visitaba, una nueva culpabilidad que hasta el sol de hoy confieso me empezó a acosar. Siempre que iba a su casa, al cruzar la sala desde el pequeño estudio, al lado de la entrada del garaje, en donde él escribía sus críticas semanales y los textos de sus seminarios sobre historia del cine, hacia los salones interiores donde veíamos películas con otros muchos amigos, yo miraba con nostalgia inmediata un amplio recinto de puertas abiertas al lado del cual pasaba y al que casi nadie entraba. Era la biblioteca. Con los años vendría a enterarme de que ahí estaban los volúmenes más selectos, algunos incunables, de lo que hoy en día es la moderna y eminente biblioteca de los padres claretianos, ubicada cerca de la iglesia Jesús Nazareno, en Medellín —aquella donde se celebrarían las exequias de Luis Alberto pocos años después—. El encargado de administrarla en casa de Luis, y hasta mucho después, el oficiante de esa capilla, era otro cura claretiano, el padre Guillermo Carlos Vásquez Sepúlveda, un lector asiduo de Marcel Proust, según me lo contaba Luis Alberto.
Un día me decidí a entrar a ese lugar y me senté a hacer lo que con tanto gusto hacía en la biblioteca de mi colegio: repasar los lomos de los libros, abrir uno por uno los volúmenes, olerlos, conocerlos físicamente, dejarme tocar por palabras al azar, sorprenderme con frases finales a las que quizá nunca llegaría de nuevo. Reconocí uno de los títulos y me volvió a llamar la atención. Yo ya me consideraba, de cierto modo, un visitador habitual de las letras latinoamericanas, pero el libro Paradiso (1966), de José Lezama Lima, se me hacía ya un plato lejos de mi alcance, por haberme entregado yo al conocimiento del cine en cuerpo y alma. ¿Cuándo podría abordar esa lectura?, me lamentaba por dentro. ¿Cuándo tendría el tiempo suficiente? Mientras me hacía ese reclamo, una voz me sorprendió. «¿Qué palabra estás leyendo ahora mismo?», me dijo Luis Alberto desde la puerta. Yo caí en la cuenta, y no la olvido. La palabra era ciudad. Estaba ante el fragmento en el que el narrador de Paradiso señala que el aumento de robos en una provincia de Cuba se debía a una incorrecta delimitación entre el campo y la ciudad, previo al relato de una famosa hazaña del coronel José Eugenio Cemí: «El bandolerismo, mal del contorno, falta de diferenciación bien marcada entre la ciudad y el bosque, tenía que ser destruido» (Lezama Lima, 1988, 136). Del hecho y de la frase, que olvidé por mucho tiempo, me volvería a acordar años más tarde por la cercana alusión, en la misma página, a Rastignac, el personaje de Balzac, que se quedó flotando en algún lugar de mi memoria.
Luis Alberto asintió. Yo seguía sentado, con las piernas cruzadas, y tenía la necesidad de explicarme, de contarle a mi maestro algo que secretamente consideraba mi verdadero pero peligroso amor: el mito, una palabra escrita que me borraba, que me llevaba a otro lugar. «¿Y qué libro es?», preguntó. «Paradiso, de José Lezama Lima», respondí. Entonces Luis Alberto me animó a que se lo pidiera prestado a Memo (el padre Guillermo), pero yo desistí, con amargura. Me sabía incapaz de llevar adelante cualquier lectura seria en un asunto distinto al otro que ya me ocupaba. Con todo, la pequeña experiencia se quedó grabada en mi corazón. «Lezama vale la pena. Es mejor que muchos que son más conocidos», afirmó Luis, que no creía en los sonados valores del llamado boom de la literatura latinoamericana. «Es uno de los escritores favoritos de Memo».
Estamos hablando de 1990.
En 1995, ya Luis y yo habíamos roto nuestra amistad, aunque nos hablábamos con temerosa estima. Yo me había enfrascado en una voluntad imperiosa por realizar ficciones en video y una de mis mejores amigas y cómplices en la empresa que fundamos varios amigos para cumplir con ese objetivo era la hoy profesora Ana Victoria Ochoa Bohórquez, que por esos días estaba planeando un viaje a Cuba. Todas las mañanas iba ella a mi casa desde temprano y se iba al mediodía después de tomar mucho café conmigo y hacer planes juntos. No recuerdo qué dije una vez en que la acompañaba a la puerta, tal vez hablé del cansancio frente al mundo, ya de salida, y ella dijo: «Igual que Cemí». Yo no entendí. Me contó que estaba leyendo una novela que a mí seguramente me iba a gustar mucho. «Habanera hasta el tuétano», añadió. «Uno de mis planes en Cuba es ir a la casa del escritor». «¿Qué novela es?», quise saber. La respuesta suya yo la estaba esperando en mi mente sin saberlo: «Paradiso», pero mi reacción inmediata fue decir: «Ese libro algún día lo voy a leer, y va a ser muy importante en mi vida».
Si mal no recuerdo, esa fue la última vez en que hablamos Ana y yo antes de su viaje y de mi propia ida a vivir en Bogotá, y ambos sentíamos que nuestra empresa —un anárquico colectivo— era un albur. El éxito que cosechamos unos meses después fue tan avasallante que dio al traste con las motivaciones altruistas que nos movían, pues era imposible transar con un sistema de mercado. Éramos poetas, no empresarios. Entregado a los rituales de la marginalidad con que la mayoría de creadores del audiovisual también se reconocían en nuestro medio, quise hundirme hasta el fondo en el infierno de la droga para escribir y sacar de ahí alguna luz en mis videos de ficción. La relación con los viajes de Orfeo o el Dante apenas vendría a descubrirla mucho luego, pero primero debería darme cuenta de una relación inversa con la palabra que me fue sacando de la locura.
El cine sensorialmente me hacía creer más cerca de la vida real, pero esa ilusión sometida al tránsito dislocado de sus imágenes y las posibilidades oníricas de la representación me había llevado al delirio, a la locura. Al calor de esa vivencia, la lectura de narrativas realistas, los cuentos de José Libardo Porras, las novelas de Graham Greene o Eduardo Caballero Calderón, el mismo Cervantes y al fin —de nuevo— Mario Vargas Llosa, hicieron germinar en mí un desconocido hilo de sobriedad mental. Lo que desde el colegio se estructuraba como un mito en mi percepción me devolvió el entendimiento. Y así, la difícil, casi imposible liberación de la droga me encontró reconciliado con la literatura y decidido a entregarme a ella con la devoción que antes había puesto en el cine. Sentía, entre otras cosas, que la palabra re-ligaba un mundo disuelto. Así que lo mítico era ya religioso en un sentido no estrictamente imaginario sino en sí mismo edificante. Una madrugada en que mi padre me encontró leyendo a Melville y le confesé mi tristeza por el tiempo perdido, me consoló con la frase que me había dicho cuando yo era un niño: «Lea cosas que lo estructuren».
Poco después, unos días más tarde, el nombre de Paradiso retornó ante mi mirada.
Un famoso y polémico crítico que hoy desapruebo en parte, pero cuyo llamado a releer los clásicos me entusiasmaba, había diseñado una tendenciosa pero exquisita lista de libros recomendados, un canon que incluía muy pocos libros latinoamericanos en comparación con la andanada de textos anglosajones que había allí. Los criterios de Harold Bloom no eran de ningún modo desdeñables, así que examiné ese pequeño apartado. No fue del todo una sorpresa encontrar la novela de José Lezama Lima, pero sí fue claramente un recordatorio. En mi siguiente visita a una librería cercana comencé a cumplir con lo que sería un hábito: hacerme a todos los libros de Lezama Lima que pudiera. El primero fue La expresión americana (1957), y a los días conseguí una de las ediciones de Era de Paradiso. La lectura de la novela no demoró mucho en empezar, y mientras tanto iba construyendo en mi biblioteca un rincón lezamiano poblado de rarezas y de piezas infaltables que hallaba en librerías de viejo, pues en Medellín existe un pequeño culto al escritor cubano. Mi deseo era escribir un artículo para el centenario de Lezama, en 2010.
Empecé a leer por los días en que me acababa de casar, luego de una larga temporada de lectura y relectura de las novelas grandes y las novelas cortas de Stendhal. Esto quiere decir que, más que nunca en la vida, debía hacer una pausa en las labores diarias, crear un vacío, si se quiere, casi tejer una vida paralela, porque las exigencias laborales y los azares de la cotidianidad requerían de toda mi atención. Recuerdo haber comprendido por esos tiempos que estaba viviendo en varios planos a la vez. Leía cada capítulo dos veces, pasaba al siguiente y, cuando alcanzaba un grupo de tres capítulos leídos y releídos, los volvía a releer. Este método lo había llevado a cabo con muchos libros y había demostrado ser de gran provecho ante lecturas exigentes como La casa verde (1966), de Vargas Llosa, o las siete partes de En busca del tiempo perdido (1913-1927). En este caso, no solo resultó ser de nuevo un método iluminador, sino una especie de clave para la asunción de lo esencial, una revelación. Lo que hacía José Lezama Lima con el lenguaje era radicalmente distinto a cualquier otra cosa que yo hubiera leído, pero la diferencia ahora estaba en mí.
Paradiso no te relataba dos historias en una, por ejemplo, pero yo veía fácilmente que tampoco es que te estuviera contando algo. La sensación de que aquello que emergía quedaba oculto por la letra era patente, así bien eso fuese inexistente o siempre distinto. Mis lecturas tentativas de teoría literaria me ponían en guardia frente a cualquier idea de un referente restaurado o un significado fijo, pero era inevitable saberse poblado por una presencia indomeñable en la lectura de esta novela. Así que cuando publiqué en la Revista Universidad de Antioquia un texto sobre ella, quise resaltar lo que aún veo como un monismo en el relato. Esto era, desde ya, la consideración de un espíritu que habitaba y transgredía todas las manifestaciones de vida o las voces discursivas en el libro. Quise llamarla a esa presencia «maligno unitario» de modo intuitivo, y con los años me daría cuenta de que me acercaba a conceptos que, en efecto, José Lezama Lima había manejado en sus ensayos. Pero también tenía yo la conciencia muy precisa de que el océano de este autor estaba aún todo por descubrir.
El impacto sobre mí de Paradiso fue total y se correspondió con una creciente descreencia en el lenguaje desde el punto de vista clásico, lo cual fue decisivo en mi trabajo como crítico de cine y realizador audiovisual. En esos días, incluso, hice en mis blogs y redes sociales una campaña de incredulidad frente a los medios de comunicación, y en especial frente a un influyente diario de mi ciudad, campaña que en realidad expresaba —e implicaba— la incredulidad frente a la idea de comunicación. El lenguaje en sí mismo se me hacía otra vez algo mitologizador que el poder aprovechaba para afianzar unos relatos dominantes, muy remotos, con los cuales maniobrar en la sociedad. Todo un flanco de mis creaciones literarias se disipó hacia la poesía más deshilvanada, y alguna novela corta escrita en esa tónica fue publicada, y todo se debía a la estética lezamiana según la cual la escritura es una voz, una encarnación —no una herramienta, ni siquiera una emisaria—. De ahí su fuerza y su gracia, un carácter lúdico, un no darse tanta importancia, un sentir de la vida incesante o absoluta. Paradiso recuperaba o reafirmaba las potencias visionarias que yo siempre temí y me reproché como un idealismo alienante en el lenguaje literario pero, al mismo tiempo, las ponía en su lugar al llevarlas al extremo, al evidenciar su orden de apariencia.
Es decir, José Lezama Lima no buscaba que viéramos un referente en el significante, sino, si acaso, que lo intuyéramos a través del significante en tanto significado mutable, resistente y escurridizo.
De esta manera, yo había encontrado una conciliación entre una escritura que permite entender la vida y la dimensión virtual de ese entendimiento. La repercusión práctica en mi trabajo de esa forma de encarar los fenómenos del lenguaje y la comunicación fue naturalmente revulsiva, pues implica concebir la información como una forma de poesía, con lo cual la noción escuetamente material de la existencia queda en entredicho. Para el poder esto es un peligro porque los sujetos pueden darse cuenta de que la primera desobediencia que nos debemos como comunidad es ante el lenguaje. Yo caí en desgracia en mi ciudad por enfrentarme con un documental descreído a un periódico que era y aún es el instrumento de domesticación más útil del capital en mi región. Tuve que decidirme a cambiar de oficio. Abandoné la crítica profesional de cine y la realización audiovisual asalariada y tuve que mover todas mis fichas para emprender un nuevo camino en los estudios literarios. Fue un placer no volver a elaborar videos institucionales en los que la municipalidad te forzaba a tergiversar unas entrevistas a la comunidad para imponer su idea de verdad y progreso.
Ahora bien, ante la posibilidad de que todo quede en el limbo de la incertidumbre, José Lezama Lima plantea lo que estudiaremos a continuación: un contrapunto entre la subjetividad y la experiencia.
La deuda con el cubano era una deuda espiritual, pero no miento si digo que supuso un riesgo mortal. Una vez terminé mi maestría en literatura sobre el carácter marxista del periodo más celebrado de Vargas Llosa, mi tutor y yo empezamos a preguntarnos cuál podría ser el tema más adecuado para emprender los estudios doctorales. Barajamos varios temas. A él le parecía interesante que yo explorara la crítica de cine de Andrés Caicedo y la presencia del cine en la obra narrativa suya, en cotejo con las novelas de otros narradores y cronistas del cine como Manuel Puig y Guillermo Cabrera Infante, pero yo quería alejarme en lo posible del cine. A mí me llamaba la atención hablar de la propuesta política que García Márquez quiso hacer con El general en su laberinto (1989) para nuestro continente en un momento crucial para el mundo —el de la caída de la Unión Soviética— y estudiar el sabotaje que el establecimiento urdió en nuestro país para que esa propuesta fuera sofocada, pero mi tutor no quería ir y venir más sobre Gabo. Era preciso buscar más, pensar mejor, y mi tutor me recomendó la calma. Así, una noche tuve un sueño.
Iba en bus, de pie, por el barrio Prado, de Medellín, barrio residencial, tradicional, de camino a la universidad, y aún era joven, conversaba con alguien del espíritu, del brío que no se debe apagar nunca, del inconformismo. Ya iba a llegar, íbamos por la carrera El Palo, de regreso, me iba a bajar por la puerta de atrás en la esquina del que fue mi lugar de trabajo por entonces, iba a ir a cine, a escribir de cine en mi revista, la compañera de la universidad ya no estaba ahí, ya se había bajado y yo dudé, ahora la puerta de pronto estaba cerrada, miré adentro. Sentado en una banca, mirando hacia adelante, iba mi tutor. El bus volvió a andar, todo era un territorio desconocido, soplaba el viento, un bosque, me acerqué a él, me senté atrás suyo, le puse la mano en el hombro y le susurré al oído: «Profe, el tema de la tesis es Paradiso, la presencia del espíritu en Paradiso, lo sagrado, lo ancestral, Paradiso como escritura sagrada, nueva Biblia». Desperté. Me levanté, el día clareaba, podía iniciar tareas y recordaba bien el sueño. Encendí el computador y escribí en mi diario esa historia que, a conciencia plena, sabía que había vivido. En una buena medida, la experiencia nos indicaba un camino de manera objetiva, que pedía la reflexión.
Mi tutor no tuvo problema en aceptar ese camino, pues conocía al Lezama poeta y Paradiso le planteaba interrogantes de interés en cuanto a la relación entre la poesía y la novela. Nos pusimos en acción de inmediato. Así pues, esta tesis doctoral se remonta a inquietudes vitales que comprometen el sentido mismo del existir para su autor, y no menos para su tutor. Entendemos que, desde los años de publicación de las principales obras de José Lezama Lima, las corrientes de estudio de su obra han oscilado entre la inmanencia formal y la significación política de sus escritos y de su actividad intelectual como gestor de diversos proyectos culturales. En un primer momento la tendencia era a elucidar la teoría misma que el autor cubano creó, y todavía hoy es imprescindible tener en cuenta el llamado sistema poético del mundo que él planteara en sus ensayos y proyectara en su poesía y sus narraciones en prosa. En un momento posterior fue importante ahondar en el carácter liberador de su visión de la historia y la cultura, anticipado al giro decolonial, y así mismo de la homosexualidad. Hoy hay un nuevo énfasis en la forma lezamiana, que atiende sobre todo a los aspectos retóricos de su discurso y encuentra en ellos su postura o no-postura conceptual.
Nosotros bebemos de esas tradiciones en la crítica lezamiana, pero hemos pretendido abordar a Paradiso desde lo que la novela nos sugiere a nosotros como lectores en busca de lo sagrado —busca en la cual tampoco hemos sido los únicos frente a los textos de José Lezama Lima—, y hemos hecho algunos hallazgos. Si muy temprano Óscar Hurtado y luego Julio Ortega, Julieta Leo o Einat Davidi han hecho exploraciones intertextuales que aún ofrecen un amplio campo de estudio, nuestro interés puntual ha sido asumir la reverberación en Paradiso de las filosofías, las mitologías y, en general, la metafísica y las escrituras sagradas de todos los tiempos, por sus propios frutos. Es decir, privilegiando la construcción que hace Paradiso de una mitología y una metafísica propias. En esa vía, el primero de nuestros hallazgos fue la exposición, en el capítulo IX, de un concepto que, si se le rastrea en el resto del libro y la obra de José Lezama Lima, nos aclara cómo fue armado el relato, cómo entiende el autor la literatura y, de tal manera, no tanto cómo debemos leerlo, sino qué debemos tener en cuenta antes que nada para intentar comprenderlo, y es la lógica del contrapunto, con la que el cubano edificó su cosmovisión y su célebre sistema poético del mundo.
Una lógica en la que lo real no es simplemente lo material u objetivo, y lo mental o imaginario no es solo intangible o hermético. Si se quiere, una dialéctica de praxis variable.
En un mundo objetivista, Paradiso pregona a la prosa como espíritu: sacralidad moderna.
Fuente:
Comunicación personal.


