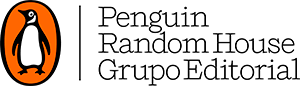Presentación
Marco Aurelio y los
límites del imperio
—7 de mayo de 2024—

* * *
Ver grabación del evento:
YouTube.com/CasaMuseoOtraparte
* * *
Pablo Montoya Campuzano (Barrancabermeja, 1963) es escritor y profesor universitario. Adelantó estudios en la Escuela Superior de Música de Tunja, es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá e hizo la maestría y el doctorado en Literatura Latinoamericana en la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3. Ha publicado los libros de relatos «Cuentos de Niquía» (1996), «La sinfónica y otros cuentos musicales» (1997), «Habitantes» (1999), «Razia» (2001), «Réquiem por un fantasma» (2006), «El beso de la noche» (2010), «Adiós a los próceres» (2010) y «La muerte anda suelta» (2023); los libros de prosas poéticas «Viajeros» (1999, 2011), «Cuaderno de París» (2006), «Trazos» (2007), «Sólo una luz de agua: Francisco de Asís y Giotto» (2009), «Programa de mano» (2014) y «Terceto» (2016); los libros de ensayos «Música de pájaros» (2005), «Novela histórica en Colombia 1988-2008: entre la pompa y el fracaso» (2009), «Un Robinson cercano» (2013), «La música en la obra de Alejo Carpentier» (2013) y «Una patria universal» (2022) y las novelas «La sed del ojo» (2004), «Lejos de Roma» (2008), «Los derrotados» (2012), «Tríptico de la infamia» (2014), «La escuela de música» (2018) y «La sombra de Orión» (2021). Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos (2015), el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso (2016), el Premio Casa de las Américas – José María Arguedas (2017), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Veracruzana de México (2023) y en 2024 fue nombrado miembro de la Academia Colombiana de la Lengua.
Presentación del autor y
su obra por David Escobar,
director de Comfama.
* * *
* * *
En esta extraordinaria novela, Pablo Montoya nos ofrece una evocación que conjuga —de manera vivaz y dramática— lo novelesco con los datos del pasado y una admiración luminosa hacia este inolvidable personaje histórico.
Carlos García Gual
*
Cuarteles de invierno cerca de Sirmio, en la actual Serbia, siglo ii. La peste, que llegó a Roma, continúa menguando a la población y al ejército, las invasiones bárbaras no han dado tregua, el ascenso del cristianismo agita las bases del imperio, y las sublevaciones y los rumores de las infidelidades de su esposa llegan a Marco Aurelio con inquina. El emperador, que lidió con grandeza tanto la guerra como los desafíos cotidianos de la familia y el amor, asumiendo el liderazgo bajo el modelo del romano ideal y a la vez como casi ningún hombre de su tiempo, reflexiona sobre su vida, la muerte y los límites del poder en esta magistral novela. Con la avezada pluma que lo caracteriza, Pablo Montoya hace gala de un agudo rigor histórico que presenta a los lectores un impactante fresco de la Roma imperial y una mirada única a un hombre que marcó la historia con su lucidez, coraje y humanidad.
Los Editores
* * *

Pablo Montoya Campuzano
Foto © Marcela Sánchez
* * *
Marco Aurelio y los
límites del imperio
~ Fragmento ~
I
La peste llegó a Roma traída por las legiones de Lucio Vero. Era una aciaga consecuencia de su victoria contra los partos. Pero no por ello desmerecía ser el príncipe. Habíamos decidido, con el senado, enviarlo a Siria al mando de la campaña para contrarrestar el levantamiento de Vologeso IV, rey de Partia. Yo, entre tanto, debía encargarme de los movimientos internos de Roma. Del ir y venir de sus propósitos comerciales, de los principales procesos de la justicia y de esa red de intenciones magnánimas y malos entendidos que nutren la cotidianidad de las familias más ricas y sus vínculos con la organización del Estado. Confiamos en la misión de Lucio y pudimos vencer las oscuras potencias de Oriente. De nuevo, se había superado la posibilidad de que un pueblo bárbaro nos derrotara. Nuestro imperio seguía siendo el paradigma de una sociedad civilizada y aún podía mantenerse en medio del caos y la precariedad que rodea toda empresa humana. Lucio Vero hizo su entrada a Roma y fue ovacionado.
Por la vía Sacra, después de haber pasado junto al circo y atravesado el foro, el carruaje que transportaba al vencedor se desplazó por entre los gritos del pueblo y los sones de las trompetas. Los cuatro caballos blancos tenían las crines tachonadas de piedras preciosas y llevaban petos de oro y plata. Lucio y su carro estaban protegidos por amuletos de miembros viriles para la buena suerte. A su lado iba el esclavo que recordaba su condición de mortal ante el fasto de las celebraciones. Delante desfilaban los senadores y quienes cargaban los tesoros tomados de los derrotados. A los lados del carruaje, cómicos y actores hacían contorsiones y cantaban al ritmo de las flautas y los sistros. Los prisioneros iban detrás con las cabezas rapadas y sus cuerpos encadenados. Con la corona de laurel, el rostro pintarrajeado de púrpura, su túnica, la toga y las sandalias bordadas en oro, Vero ascendió por fin hacia el templo Capitolino. Entonces, cuando penetró en la nave central, se convirtió en un dios ante nuestros ojos.
Luego se sacrificaron los bueyes traídos de Umbría. Hubo banquetes en las casas exornadas con mosaicos coloridos. Se organizaron juegos y espectáculos en el coliseo y el circo. Los poetas cantaban el valor de Lucio y de las legiones comandadas por Avidio Casio, Estacio Prisco y Marcio Vero. Yo mismo le manifesté, rodeado de nuestras familias, mi afectuosa congratulación. Uno de mis hijos, acaso fue Annio, se acercó y me dijo, como si fuera un secreto, que Lucio cargaba sobre sus hombros un genio alado. Miré al César, su tez bronceada por el sol de los mares y los desiertos, y confirmé la revelación del niño. Aunque, sin saberlo —porque ella se paseaba ya entre la gente con una máscara que la volvía irreconocible—, le estábamos dando también la bienvenida a la peste.
II
Mi mandato comenzó con la prosperidad y la paz dejadas por Antonino Pío. Recuerdo cuando me hizo llamar para nuestra última conversación. En su palacio de Lorio, en las proximidades de Roma, fui recibido en medio de un grave silencio. Cuántas veces no había ido a ese lugar para departir con el que he considerado mi principal guía en las labores de la política. Subí las escalinatas y entré al aposento donde varios cirios iluminaban al moribundo y una estatua de la diosa de la Fortuna. Estaba tan impresionado con la cercanía de las parcas y la mudez que reinaba allí que, al entrar, percibí claramente la crepitación de los pabilos. Cuando me vio Antonino me tomó de las manos. Su rostro estaba ajado y el cabello lo tenía revuelto y la barba desmañada. Me impresionó ese abandono último porque el César siempre se mostraba limpio y bien cuidado. Ante la inminencia del fin no era indispensable mantener el protocolo exigido por el imperio ni por el hogar ni por uno mismo. Sus ojos azules le brillaban tanto que pensé que la muerte no tenía nada que ver con aquellos destellos, sino que establecía un puente más acorde con la luz de los velones. Hablamos poco. Antonino casi no tenía voz y era difícil seguirlo. Pero comprendí lo último que dijo: «Ecuanimidad». La palabra resonó con fuerza. Y sé que ella fue su escudo a lo largo de los años que pasé a su lado. Ecuanimidad. Una palabra que he tratado, en medio de todas las borrascas, de que tenga una función semejante en mí.
De hecho, muy pronto una red de catástrofes se precipitó sobre la ciudad. Varios puentes fueron destruidos por las aguas del Tíber. Los lugares llanos de Roma se anegaron. Las gentes en las calles, y en el interior de sus casas, fueron arrastradas por las corrientes cenagosas. Ver ese rastro, desde lo alto de las colinas, me llenó de congoja. Hubo escasez de alimentos en las zonas afectadas y multitudes hambrientas y sin techo. La situación me alarmó porque del hambre a la revuelta solo hay un paso. Lucio y yo ordenamos, de inmediato, acudir a los graneros de Italia —pues los de Roma habían sido destruidos por las inundaciones— y estuvimos al tanto de la repartición del trigo en las zonas más afectadas. También organizamos grupos de ayuda para que se demolieran las casas del Velabro cuyos pilares se habían podrido por la acción del agua. Ambos recorrimos los sitios donde la tribulación se había dado con crudeza. De este modo superamos la crisis con rapidez y recibimos elogios del senado pronunciados en la curia. Pero, sin que hubiéramos podido recuperarnos del todo, la gran plaga nos golpeó. Así fue como la llamó Galeno, el médico que me acompañó en esos días y que, más que ningún otro, ayudó a enfrentar sus efectos devastadores.
III
Las tropas de Lucio Vero, procedentes de Partia, habían dejado una estela mórbida en las provincias que atravesaron. Se rumoreó que uno de los soldados, durante el sitio que Avidio Casio hizo a la ciudad de Seleucia, entró al templo de Apolo y abrió un baúl enmohecido. De allí brotó la pestilencia que habría de llegar hasta nosotros. Mientras tanto, fatigado por el periplo y ocurrida la celebración del triunfo, Lucio se encerró en su palacio. Lo hizo en compañía de los bufones, los malabaristas y los músicos que había traído de Siria. Y, como era usual en él, se dio a los excesos. Pensaba que bebiendo el mejor vino de Masia, comiendo viandas exquisitas y declamando versos de Marcial la muerte no lo tocaría. Yo estaba enterado, por cartas que me fueron enviadas por los gobernadores, de esas disipaciones continuas. Sabía que mientras sus generales realizaban las campañas militares, Lucio pasaba el tiempo cazando, haciendo fiestas, participando en carreras y juegos en Antioquía. Debido a esa inclinación a la molicie, Antonino Pío mantuvo reservas hacia él, a pesar de que era uno de los herederos señalados por Adriano. No aprobaba su afición por los dados y los espectáculos de los gladiadores y sus visitas constantes a los burdeles de Subura.
Sé que pude encargarme del imperio, pero si hubiera separado del máximo poder a Lucio se habría manifestado mi desdén hacia el deseo de Adriano. Y atraía, por otro lado, la posibilidad de que surgiera una conspiración contra mí en el seno de la nobleza. Antonino me insistió, en nuestras conversaciones privadas, que gobernara solo. Para él yo estaba signado por el discernimiento y la prudencia, condiciones indispensables de un regente. Mis ventajas sobre Lucio, argumentaba, eran ostensibles. No solo le llevaba diez años, sino que poseía más autoridad y prestigio. Además de estar mejor informado sobre las labores militares y conocer con mayor precisión los intríngulis de las leyes, mi entendimiento de la condición humana era más amplio. Y más allá de presenciar aquellos oficios múltiples que se renuevan como las fases de la luna y las estaciones del año, que se metamorfosean con la tierra a la manera de los insectos, yo comprendía mejor esa otra materia con que están forjadas las aspiraciones más secretas de los hombres.
Pero Lucio había demostrado habilidades de estratega militar y la prueba más fehaciente era la victoria que logró contra los partos. Además, no era el único en refugiarse en el placer cuando los infortunios llegaban. Observándolo, cuando la peste empezó su labor, yo concluía que, en los períodos en que son zamarreados por la naturaleza, los seres humanos buscan en la satisfacción de los sentidos una suerte de atropellada esperanza. En su palacio, durante los días más adversos de la epidemia, se había hecho un festín desproporcionado. Asistieron comensales y se obsequiaron entre ellos esclavos de Partia, animales salvajes y esencias traídas desde Mesopotamia. El gasto fue garrafal. Ese dinero pudo haberse destinado para ayudar al pueblo que sufría los embates implacables de la epidemia. Pero no dije nada. Me pareció fuera de lugar reprochar la inclinación a los deleites en un hombre joven y poderoso. Y, finalmente, ¿cómo desconocer que las campañas militares, a pesar de que las exaltemos en los ejercicios de la retórica y la cadencia de los versos, siempre están acechadas por una voluptuosidad que puede desbordarse? Luchar contra ello es como tratar de detener la caída del agua en medio de los aluviones. Le hice ver a Lucio, sin embargo, días después de la fiesta, que su deber era asistir al pueblo en las desgracias provocadas por la epidemia.
La alarma no demoró en desatarse. Primero fueron los rumores que salían de las tiendas militares ubicadas en las afueras de Roma. Con una rapidez inusitada, los soldados iban de la fiebre a la tos y de esta a una ulceración en las gargantas, para sobrevenir, como una señal grosera, un sarpullido que arrebujaba los cuerpos desde la cabeza hasta los pies. La muerte era dueña de tal ímpetu que los cuerpos que tocaba ni siquiera se incineraban, pues se temía que, al llevar los cadáveres a los ritos funerarios, pudieran contagiar la pestilencia. Las carretas, atestadas de cuerpos muertos, iban y venían por las calles. Había que recoger, lo más pronto posible, a los que morían en sus residencias y a quienes eran arrojados a los callejones más recónditos y a la entrada de los templos y los edificios públicos. Muchos fueron tirados al Tíber, por lo que su cauce se llenó de una fetidez insoportable.
Ante el incremento de la mortandad, desde el senado ordenamos medidas urgentes. Las cohortes vigilantes se encargaron de esa áspera limpieza. De la inhumación y las sepulturas se ocuparían personas portadoras de una autorización competente. Cerramos casi todas las vías de acceso a Roma y solo fueron autorizados quienes transportaban desde el puerto de Ostia los alimentos y las bebidas. Varias zonas de la ciudad, sobre todo las más populosas, fueron clausuradas y los que se atrevían a salir de ellas eran reconvenidos con firmeza y llevados de vuelta a sus casas. Solo lo podía hacer un miembro elegido por la familia, y a horas determinadas, para recibir las raciones de los víveres. Como el río se cubrió de podredumbre en ciertos tramos, prohibimos, bajo condena de prisión, arrojar cadáveres al agua. Exigí, por último y aconsejado por Galeno, que se levantaran fogatas, rociadas con incienso, en los lugares donde la peste era más agresiva. Durante días y noches, aquellas inmensas llamas fueron el signo más elocuente de nuestra resistencia.
Los soldados, mientras tanto, recogían los cuerpos emponzoñados. Algunos protestaron ante la inclemencia del flagelo, pero la mayoría cumplió la labor con una dosis de sacrificio encomiable. No sé cuántos de ellos murieron en medio de la primera arremetida. Pero confieso que, si hubiera sido por mí, habría despedido, con los honores del caso, a cada uno de esos hombres cuyos nombres aún desconozco y que elevaron el coraje ante el desastre generalizado a un nivel difícil de superar. Una vez, aunque con poco optimismo, le pedí a Lucio que me acompañara a dar apoyo a los más desconsolados. Pero él se negó, amedrentado por la posibilidad del contagio. Incluso, recomendó, con su voz ronca, que no me arriesgara y pusiera en peligro a los míos.
Era cierto que yo no cejaba en mis correrías por la ciudad. Comía poco en la mañana y en la noche. A mi sueño, que no pasaba de tres o cuatro horas, lo rodeaba un sobresalto permanente. Desde entonces, y por consejo de Galeno, empecé a tomar medicamentos para protegerme. Trataba de que mi voz fuera escuchada en los lugares donde los clamores se hacían más extremos. De nuevo, como en mis primeras intervenciones en la curia, debía hacer gárgaras diarias con agua y miel para que mi voz alcanzara la reciedumbre necesaria. Las reuniones en el senado se volvieron frecuentes. Nos acomodábamos sobre las gradas, hacia la cuarta vigilia de la noche. Una estatua de la Victoria nos presidía. Y culminábamos, exhaustos, con el asomo del último crepúsculo, sabiendo entre la urgencia y la desesperación que nuestros actos eran los más pertinentes. Nunca he menospreciado el esfuerzo que acometimos. La noción del trabajo comunitario, quiero decir su aspecto más filantrópico, no la comprendí cabalmente ni en los procesos jurídicos, ni en las ceremonias religiosas, ni en los campamentos del ejército, sino en esas deliberaciones estimuladas por el acoso de la peste. Pero cuando vuelvo una y otra vez la mirada hacia esos días, tengo la impresión de que, a pesar de mis esfuerzos, he aminorado muy poco las tormentas que se han precipitado sobre el imperio.
Fuente:
Montoya Campuzano, Pablo. Marco Aurelio y los límites del imperio. Penguin Random House, Bogotá, 2024, pp. 15-22.