Presentación
La última calle
—Agosto 13 de 2015—
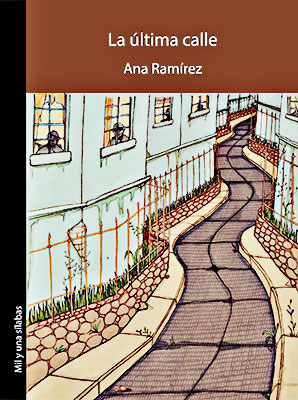
* * *
Ana Ramírez (Medellín) es licenciada en Educación y autora de cuentos cortos, cuentos para niños y textos de español y literatura para Educación Básica Primaria.
Presentación de la autora
por Adriana Mejía
* * *
* * *
La palabra precisa. Así podría definirse la prosa de Ana Ramírez al componer unos relatos en los que convergen situaciones libres de convencionalismos, personajes con una voz interior que se expresa tanto en la palabra como en la acción, espacios imaginarios pero siempre en armonía con una realidad dúctil, con unos colores precisos, con un ritmo que llena los sentidos.
Ana Ramírez escribe desde hace años de manera silenciosa, para sí misma. Podría decirse, parafraseando a Goytisolo, que es una incurable aprendiz de escritor. Una buena aprendiz, consciente del valor de su compromiso con la literatura, algo que se hace evidente al leer las primeras páginas de La última calle, una puerta a través de la cual el lector entrará en un universo íntimo y público, silencioso y lleno de susurros elocuentes, de sorpresas. Hasta hoy, apenas unos pocos conocen el callado trabajo de esta autora con el lenguaje, herramienta que utiliza con un propósito definido como es el de narrarse el mundo, las experiencias propias y ajenas, las pasiones que convergen en toda relación humana.
Afirma Cortázar que nadie puede pretender que los cuentos se escriban solo cuando se conocen sus leyes. Es lo que sucede con La última calle, un libro que no se sujeta a cánones. Más bien obedece con acierto a esa voz interior, fruto de un agudo sentido de observación, de un conocimiento de la naturaleza humana en el que afloran la ironía y la comprensión.
María Cristina Restrepo
* * *

Ana Ramírez
* * *
La última calle
—Cuento—
—Llevo cuarenta y cinco minutos buscando la última calle y otros cuarenta y cinco esperándola, y usted tan tranquila, que ya viene, que se le varó la moto, que siga caminando hasta la última calle. También la vieja del segundo piso del frente lleva cuarenta y cinco minutos mirándome. ¿Y cómo sé cuál es la casa que arriendan, si no hay avisos?
Lorenzo entretiene la rabia con piedras que arranca de los muros de los antejardines; las lanza a las ranuras que dividen las placas del pavimento, las pesca y las arroja de nuevo.
—Calle sesenta y cinco con carrera… estas malditas casas no están señalizadas. Que la casa que arriendan tiene una sola habitación; cocina, salón y comedor integrados… garaje ni pensarlo, sería una estupidez. Había dicho la mujer de la agencia.
Lorenzo camina presuroso. Busca la esquina. Debe haber al menos una tienda, un alma que le explique la nomenclatura. Estas casas son todas iguales, asfixiantes y sombrías, piensa. En cada ventana un viejo o una vieja, sentados, secos, mirando esta estúpida calle; otro viejo, y otro más… y por fin, una ventana vacía.
—Ya me parecía algo fantástico: todas las ventanas ocupadas. Parece que la esquina está cada vez más lejos; puede ser porque me entretuve con las piedras y los viejos. Necesito una cerveza, un café, un trago de agua…
La calle en silencio sobrenatural y el hombre tratando de oír en vano sus propios pasos bajo las miradas ausentes y ociosas de esos espectadores prehistóricos que están y no están.
—Señora, aló, aló… ¡Señores! ¿Alguien puede ayudarme? ¿Dónde termina esta maldita calle? Parece que fuera y viniera al mismo tiempo. ¿Y es que no tienen ustedes puertas en sus casas?
Camina un rato y luego se sienta en uno de los muros. A la hierba seca parece que ni la miran desde hace años. Salvo las caras apagadas de los viejos, nada diferencia una casa de la otra: sentados en sillas de respaldo metálico, encuadrados en ventanas cubiertas de lama, con pesadas cortinas deshilachadas.
Lorenzo mete la cabeza por entre los barrotes fríos del cerco de hierro de la casa con la ventana del segundo piso desocupado, y solo una pared blanca y lisa aparece donde debería haber una puerta, un agujero, cualquier cosa que acerque a un mundo del otro, el de afuera y el de adentro.
Saca el tiquete del parqueadero, el recibo de la tarjeta de crédito, la nota de autorización para ver la casa, el número de teléfono del médico donde irá mañana. ¿Qué fecha es esa? Tiene la boca seca, las neuronas pasmadas; no quiere pensar. Si el temblor de las manos se lo permite, va a armar una figura de algo que vuele. Debe hacer que vuele…
Y corre, casi volando, él también, detrás de la paloma, y se deja caer en el pavimento, helados ambos.
Comienza a llover.
Lorenzo respira con dificultad. Sabe que el frío se mete dentro de su piel, pero no lo siente. El granizo lo golpea fuerte. El golpe no duele. Sus piernas y brazos abiertos, su cara contra la humedad.
Extraña un olor; cualquier olor.
Aguza el oído: ni una hoja, ni un insecto, ni la voz del agua.
Se arrastra, desdobla sus huesos sin sentirlos, se sacude el hielo y la mirada. La luz de la casa desocupada enciende su mente.
Camina con movimientos de vaivén, siguiendo la luz. Entra. Sube. Se acomoda en la silla. Ya solo tiene que mirar la última calle, mirarla desde la ventana, mirarla con devoción.
Y en un instante, su cuerpo seco cede a la quietud.
Una nube de moho gira alrededor de su cabeza.
Lorenzo descansa los pies en el soporte metálico de la silla. La vista doblegada hacia el frente. Puede ver lo que ocurre en la calle desierta; puede ver las huellas de las tejedoras que se balancean desde su hombro hasta el dintel de la ventana. Se refugia tras el vidrio. El óxido del marco le recuerda el dulce sabor que dejaba el café en su paladar.
Inclina la cabeza para ver esa calle sesenta y cinco, y en un claro del gris, ve a un hombre que da vueltas sin sentido, que patea piedras y bolas de granizo, que grita enloquecido. Que lanza figuras de papel al vacío.
Abre la mano con la palma hacia arriba y la paloma cae, balaceándose en silencio. Vencida.
Fuente:
Ramírez, Ana. La última calle. Sílaba Editores, Medellín, 2015.


