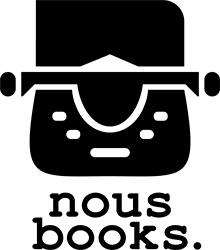Presentación
La Robada
—12 de septiembre de 2024—

* * *
Ver grabación del evento:
YouTube.com/CasaMuseoOtraparte
* * *
Mario Toro Puerta es caleño, pero hijo de antioqueños. Nació el 4 de marzo de 1946 en una familia que vivió, como muchas otras, el desarraigo en los años de la violencia partidista. Por eso Cali, Salgar (Antioquia) y Medellín fueron sus lugares de infancia. Ingresó al seminario menor franciscano a los trece años y allí comenzó a disfrutar de la espiritualidad del hermano Francisco de Asís, que tiene al mundo como convento. Por eso ha caminado por muchos rincones de Colombia y el mundo. Es licenciado en Filosofía y Teología de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá y magíster en Ciencias Sociales y doctor en Antropología Social de la Universidad Católica de París. Ha laborado pastoralmente en Bogotá, Bucaramanga, Tiquisio Nuevo y Morales en el Magdalena Medio, así como en Santa Rosa de Saija y Puerto Saija en la costa pacífica caucana. Después de sus estudios en Europa, donde vivió en Versalles, París y Grimisuat en el cantón del Valais, Suiza, regresó a construir su tesis para el doctorado en Barrancabermeja, que es el lugar en el que se desarrollan los episodios de «La Robada», su primera novela publicada (Nous Books, 2024). Ahora vive más calmadamente en Medellín. Pero aún se puede decir que es un andariego y un buscador incansable.
Presentación del autor y su
obra por Juana Restrepo Díaz
(@juanarestrepoautora_editora).
* * *
* * *
Sin duda los que lean esta novela podrán entrar en un conocimiento más cercano del modo de vivir de quienes habitan los barrios periféricos, aquellos a quienes muchos tienen miedo de llegar. Lo que aquí se presenta no es sino un pequeño acercamiento a la riqueza humana que se vive en esos lugares donde la vivacidad, la creatividad, el rebusque, la imaginación, hacen presencia permanente. En el asomo que el autor hace a la vida de los despojados, se percibe que hay un esfuerzo de inserción, de comprensión, de entendimiento de lo que pasa en ese mundo. Se ve su esfuerzo por colocar el oído en el murmullo de la vida de las gentes despojadas, o como él dice en alguna parte de su escrito, de afinar el olfato para poder percibir los olores que se desprenden de la realidad.
Jaime Villegas Henao
* * *

Mario Toro Puerta
* * *
Hay que tener olfato
Por Mario Toro Puerta
Un torrente de lágrimas rodaba por las mejillas de la muchacha de cabellos negros y piel morena; eran como una cascada de odios y rencores represados. Yo no podía entender lo que estaba pasando. Había llegado a la presentación de un libro que contenía las experiencias de vida de una comunidad de despojados, que por ser para una tesis doctoral, presentada en la Ciudad de la Luz, había opacado esas vidas para hacer el énfasis en las nociones teóricas.
La muchacha temblaba de la ira, sus labios enmudecían; el programa debió ser modificado, y el que dirigía la ceremonia anunció el número dos. Los niños de la escuela comenzaron a salir al escenario: unos de ojos negros maliciosos, cubiertos con taparrabos, y la piel cobriza, que brillaba por las luces del lugar, llevaban dos pancartas que pretendían colocar en una especie de podio que habían puesto en la mitad de la tarima. En uno se leía la Torá, y en el otro la Cira. Al lado del podio habían levantado un gran río, con papel transparente de color azul. Los dos grupos se batían entre ellos, cada uno arrebatando al otro sus pertenencias: las lanzas, los collares, e incluso sus mujeres. En un primer momento dominó el de la Torá, después ganó la Cira, y se bajaron, mientras el político presente le decía al alcalde: «¿Sí ves?, este asunto de peleas entre indios es cosa de siempre, ¿cuándo los vamos a poner en orden?».
Acto seguido, subieron tres niñas ataviadas exquisitamente, de blanco, con sus faldas bordadas y sus blusas con encajes. Lo que más llamó la atención de los presentes fueron sus crespos. Con sus ojos azules y su piel rosada, no parecían del lugar. Llevaban la pancarta que decía «Infantas». La de la «Cira» voló lejos. La Mona que estaba en los puestos de adelante, apenas pensó en voz alta, como muchos en el sector, para que la oyeran todos: «¡Eh, Ave María, mija!, ¡cómo se mejoró la raza!».
Entonces llegaron unos niños vestidos con unos pantalones negros y bombachos, que les daban a las rodillas, y unas niñas de trajes negros y largos, con mantillas elaboradas rústicamente en papel celofán negro, que habían taponado de agujeros simulando encajes. La Costeña, con su falda larga de evangélica, sus lentes gruesos como de culo de botella, apenas dijo: «¡Qué tiempos aquellos, eso sí era decencia de verdad!». Estos bajaron el letrero de «Infantas» y montaron uno con el nombre de «Puerto Real». Y bailaron una contradanza. Todos aplaudieron con ganas. No habían terminado de bajarse, cuando una turba de niños y niñas con trajes campesinos de santandereanos y boyacenses se subieron y colocaron encima del anterior letrero uno en el que se leía y bien grande: «Galán». Este no duró mucho, pues casi sin darnos cuenta aparecieron unas niñas de faldas largas y unos niños con chalecos de ribetes dorados, a punta de pinturas, todos con sombreros de paja, con un letrero en el que se leía: «Puerto Santander». A los niños les chorreaba el negro de sus patillas y bigotes postizos, pues el calor era infernal en el recinto. El comandante de la Armada, allí presente, le comentó al delegado del obispo: «¿Sí ve, Monseñor?, pobres comuneros, no duraron mucho: la trampa de ese arzobispo, Virrey, los dejó en el suelo». El cura guardó silencio.
De un momento a otro llegaron unos con caras de vagos, pelos teñidos de todos los colores y parados como flechas que gritaban «La Robada», «La Robada», y lo gritaban en español, en inglés, en italiano; en muchas lenguas. Llevaban en sus pantalones y en sus faldas de todos los modelos, unos bolsillos enormes, llenos de billetes: pesos colombianos y mexicanos, liras turcas, pesetas, dólares, marcos, libras esterlinas. Creo que hasta había vales, de esos que hacen en los resguardos indígenas, para pagar los trabajos de las mingas. A los que iban pintados todos de amarillo tierra, y casi desnudos, no se les vio, no alcanzaron a subir con su pancarta que decía «Barrancas Bermejas». La niña morena había recuperado el aliento y comenzaba sus palabras de bienvenida.
En el escenario permaneció «La Robada», dominando el ambiente. Los sindicalistas quedaron muy contentos. Y en este relato también. Así es, estamos en La Robada. Aquí se han robado identidades, usos y costumbres, inocencias, dignidades, sueños, emprendimientos, presupuestos, regalías y muchas cosas más por los siglos de los siglos. Amén.
Los niños de todas las miradas, los niños de todos los colores, que había traído la maestra de la escuela para presentar su historia del pueblo, no entendían lo que estaba pasando. «¿Por qué el alcalde aquí?», —se preguntaba uno—, «¿a qué vinieron el delegado de la Gran Empresa y del obispo?»— demandaba el otro—, «¿qué hacen aquí los periodistas y hasta curitas venidos de otros lados?». Y el más curioso comentario entre ellos: «¿Qué hace aquí el hijo de puta de mi papá?», se preguntó la niña del saludo.
Fueron invitados a una fiesta y encontraron lágrimas. Por eso miraban con sus ojos negros sospechosos, con sus ojos verdes inquisidores, con sus ojos grises recelosos y con sus ojos azules amenazantes, como tratando de entender. Todos ellos menores de catorce años; no habían nacido cuando se escribió el libro que allí lanzaban.
La Costeña no pudo dejar de preguntarle a la Mona, «oye, ¿no será que la Cirila está preñada? Esa como es de avispada y en estas, ¿ajá…?». Ella, una mona, avanzada en años, altiva, vestida con una sugestiva falda de cuadros rojos y negros, le respondió con cierto tonito: «Déjate de chismes, Ave María, eso es otra cosa…, ¿no ves quién está aquí?».
Mientras la negrita de ojos grandes trataba de arrancar con su saludo, en la penumbra del salón dos jóvenes ya mayores se codeaban, «Pero mano, ¿a qué tenías que venir?», le dijo el uno al otro en tono de reproche. Al final de la ceremonia los reconocí: son de la familia más querida para mí en el sector: Kiko, el mayor, muy aplomado, y Panfilio, una caspita. El primero conservaba su linda y amonada cabellera bien arreglada, parecía almidonada, ni en las mañanas de tiroteos, cuando salíamos despavoridos de los ranchos, se le notaba un pelo fuera de lugar. El otro, más esbelto, parecía el David de Michelangelo, con sus cabellos rizados, color cabuya, y muy pálido; ni siquiera se movía.
Entre los asistentes se alcanzaba a distinguir a la que vendía lotería, la viuda del que reciclaba libros, al que le decían «bibliófilo». «No joda, la situa está de perlas para encontrar clientes que compren lotería», le decía la Lotera a su nuevo acompañante, mientras recochaban las lágrimas de la niña morena. Como buenos vecinos, no se tomaban nada en serio.
Fuera del recinto, mirando socarronamente por entre los calados del frontis, se veía un grupo de adolescentes mamagallistas, con sus cachuchas embutidas hasta los ojos, que brillaban en la oscuridad; ellos siempre husmeando desde afuera. Fue de allí que salió una voz cuando la muchacha se lanzó a llorar: «Hey, sopita, no sea marica, vaya dele la mano a su pelá». Esos serían los bebés cuando se escribió el libro. Pero fue un señor del otro lado del puente el que vino a tranquilizar a la de los ojos negros y le posó la mano en su hombro derecho, y le lanzó unas palabras de aliento, que le dieron valor.
«Bienvenidos todos ustedes», dijo ella todavía con la voz entrecortada, «¡qué bueno verlos por aquí!, en mis quince años no sabía cómo eran ustedes los que mandan». Recordemos que estaban el alcalde, algunos concejales, el gerente de la Gran Empresa, el jefe de los militares, los directivos de los clubes sociales, y uno de ellos fue el señor que le dio ánimo para empezar a hablar, el delegado del obispo, unos hermanitos venidos de fuera. «¡Qué joda!, pero ¡qué chévere!, estamos aquí para mostrarles, en un libro que escribió el hermanito de la paz, cómo somos, cómo vivimos, qué hacemos para no dejarnos hundir, para vivir en este mierdero lleno de olores, pero también en este paraíso lleno de esperanzas. Claro que ahorita estaba ojeando el libro y les digo que no entendía ni un carajo. Pero bueno, ahí dizque estamos nosotros, o por lo menos los cuchos del barrio».
Yo metido ya en este escenario pensaba, «esperanzas llenas de indignación y de coraje», porque para sobrevivir a tantos despojos no puede haber futuro sin esas dos hijas de la esperanza, como decía el de Hipona. Qué pesar que en ese libro se pierde tanta vida en tanta teoría. Y por mi cabeza pasó la fugaz idea de recuperar la vida material de los habitantes de ese querido lugar.
Los asistentes se miraban de reojo, y el jefe de los militares alertó a sus tropas que estaban en la puerta para que estuvieran listos. Por disposición de los organizadores no habían dejado entrar en el recinto gente armada, al fin de cuentas era un lugar sagrado, «con esta chusma uno nunca sabe», alcanzamos a escuchar que les decía.
Al terminar el programa, el burgomaestre del puerto, sin saber de qué trataba el libro, ofreció comprar treinta ejemplares para distribuir en las bibliotecas de las escuelas y colegios. Finalmente fueron a dar a la casa del compañero de la Lotera. «El funcionario que los tenía me los regaló», me comentó él con cierta pena, «tome esa joda, qué negocio más chimbo el que hicimos con esos ejemplares; nos estábamos enterrando nosotros mismos el puñal. Que la lean ustedes». Después también se supo que, cuando alguien arrimaba a las instalaciones del burgomaestre y preguntaba por el libro, los que escuchaban se sentían incómodos, como aquellos a quienes en público les preguntan cómo va la moza. Por ahí apareció uno del sindicato, que había ojeado rápidamente el libro mientras los otros hablaban cháchara y tomaban vino, «nos tenemos que ver», me dijo, «qué bueno si vienes a presentarlo en nuestra sede. Tenemos que hacerle el debate». Me quedé con el entripado, ¿qué sería lo que vio?
Los de la Gran Empresa, el delegado del obispo y un amigo del político que me había dado bastante información y estaba en esta ceremonia, muy prudentemente dieron a entender, «siquiera tuviste quien te lo publicara». A ellos les había solicitado el apoyo, pero cada uno, por razones diferentes, manifestó que no era posible. «Allá ellos», dije yo. Y me retiré del recinto muy confuso, fui a buscar a los muchachos que se escondían en la sombra, los dos hermanos de la familia con la que había pasado momentos muy felices. «Hola, pingo», fue su saludo, «creí que ya no te acordabas de los pobres». Panfilio tenía entre sus manos unas amarillentas hojas que traían una leyenda escrita en letra palmer, la de antes, que me decían ellos podría aclarar en algo la sensación misteriosa que habían despertado las lágrimas de la muchacha. Habían sido escritas por la Iluminada, la madre de esos muchachos fue su testamento y el título sonaba sugestivo. Ese olor que dominaba la vetusta casa en la que habían encontrado abrigo a su huida de La Robada después de la debacle. La casa donde habían comenzado a vivir y a soñar, y de la que habían salido desplazados, unos años antes, para ir a dar a la ciudad donde la vida los embolató. El eterno retorno, diría un estoico. Mi amigo era una persona que todo lo quería saber, pero para buscar salidas. Había dado mucha guerra, se le había medido a todo, a la alquimia, a la enfermería, a la literatura, a la psicología, a la política, a la repostería, a las muchachas. Pero su gran afición fueron los libros, en el rancho del librero.
En su casa estuve yo y muchas veces había almorzado, bebido, cenado, dormido, en esas noches donde las balas y los cohetes nos cambiaban el ritmo. Me contó que había salido del caserío volado y volando volvió cuando lo invitaron al evento. Ese día era trabajador de una prestigiosa universidad; su finca ya era asunto de descanso y él un hombre pasado por las letras y las técnicas, y nos sentamos a charlar tardes, noches y mañanas, las historias que provocaron las lágrimas y permitieron entender el escrito de su madre.
Kiko, se llamaba, era el mayor de los Panclasta, con ellos había vivido y sufrido su aventura; él era un autodidacta, sus amigos por burlarse le decían que lo que no se sabía se lo inventaba. Con él estuvimos debajo de un móncoro… y allí pasamos entretenidos en las tardes…
Ese móncoro que vomitaba flores blancas que bajaban en picada, como los helicópteros que tantas veces habíamos visto descender con bombas. Y allí estuvimos, en las tardes, espantando los mosquitos. En los anocheceres, echándole ojo a las garzas engreídas, tratando de descubrir dónde ponen, en qué rincón descansan. En las penumbras de las noches, espantando los murciélagos, esos mismos que un día invadieron al otro lado del puente, a plena luz del sol, pero sin alas, como ratas asquerosas que lo que tocaban lo carroñaban. Las madrugadas rojizas eran entretenidas, correteábamos las iguanas que, como sus parientes los camaleones, tenían el poder de camuflarse en medio del paisaje; si era pasto estaban verdes; si era barranco estaban amarillas; y si era ceniza se tornaban grises.
Y todo bajo el ojo vigilante de un pájaro de corona amarilla, pico puntudo, que abunda en la región, lo llaman «la chicha fría», el pájaro que se nos quedó mirando todo el tiempo a lo largo del relato. Benteveo era su nombre científico. Confieso que no lo veía tan bien. Me inspiraba desconfianza. Si lo que hablábamos era agradable él cantaba «chicha fui», a toda gana, y si era triste apenas se le oía un quedo «fui, fui, fui». Ese pajarraco no quitaba el ojo de esas páginas amarillas. Parecía ser su alma que continuaba cumpliendo su labor.
Dialogamos horas enteras debajo del mismo móncoro, viejo árbol a cuya sombra muchas veces, años antes, había escuchado, sin inmutarme, las historias de la vida material de los que habitan el sector. La conversación se fue dando al ritmo de los acontecimientos que sirvieron de base para la tesis laureada en París. Fueron brotando los personajes como brotaban del móncoro esas florecitas blancas que llegaban al suelo después de hacer piruetas por el aire.
Esa historia material de los despojados en algún momento me sonaba a fantasía, en otro instante a tragedia, pero siempre me supo a realismo. Era una historia contada desde quienes la han vivido, fabricado y sufrido. Por eso ya me iba quedando más fácil entender el escrito que llevaba entre mis manos.
Las flores blancas, que graciosamente descendían de las ramas del árbol que nos regaló su sombra, arrancadas brutalmente por la fuerte brisa que venía de la ciénaga como presagiando tormenta, nos fueron fabricando una alfombra perfumada de un perfume que olía a todos los perfumes. Las flores, así sean lirios que crecen a orillas de la tapia de un viejo burdel, en el barrio más antiguo del sector; o campanitas alegres y vivaces que brotan distraídamente a la orilla del camino, agarradas con tenacidad a la enredadera que protege el rancho familiar, casi olvidado, en las afueras; o azahares del viejo solar de naranjos, limones y toronjas que regalan su frescor a la casa comunal; o lotos con mirada oriental que nacen enredados entre la maraña de taruyas que el viento trae hasta la orilla de la silenciosa ciénaga que se tragó todos los gritos de ese barrio vecino; o los narcisos que cuelgan desganados debajo del puente de piedra por donde han pasado presurosos los pies de los caminantes de la noche o del atardecer. Todas esas flores terminan solidariamente oliendo a un perfume que se puede llamar jazmín, como si ese olor fuese el de todas las perversiones sublimadas. Esto fue lo que logré concluir después de haber leído el texto escrito en ese papel amarillento que Panfilio había colocado entre mis manos. El título de ese documento inspiró los títulos de esta historia. Con el viejo amigo se nos fue un buen rato reconstruyendo el hilo del que se han agarrado tantos en la historia para no quedar por fuera. Parecía increíble que los acontecimientos de una vida tan ordinaria, tan común y corriente pudiesen arrojar contenidos de vida tan plenos de sentido y de aventura como los que Iluminada contaba en su testamento.
Sentí que era alguien muy privilegiado. Entrar en el alma de las personas que sufren el despojo termina por ser una honra que nos libera de principios, de modos de vivir y de mirar el mundo. Esos que uno se ha ido construyendo a lo largo de la vida por razones políticas, étnicas, religiosas, y otras más, que nos endurecen el entendimiento.
El recuerdo me hizo vivir los acontecimientos que me habían impactado, sorprendido y, muchas veces, aplastado. Pero experimenté que escribirlos es sanar el alma y es darles vida propia. No sé si el publicarlos sirva para lo mismo, o sea más tormento que dulzura. Con el amigo fuimos fabricando un sector que hace parte de un conglomerado que tiene vidas y muertos propios. Pero el sector puede ser el mismo en cualquier otra parte en donde habiten personas con la misma suerte.
Los olores con los que hemos clasificado las historias pueden ser múltiples y muy variados. Aquí solo hay algunos tomados al azar. Si afinamos el olfato, cada vez iremos identificando muchos más olores. Es que para saber dónde estoy parado me sirven los olores.
Ciertamente para entender la realidad en estos lugares donde la miseria ha hecho su nido hay que tener olfato. Y Kiko, con su buen olfato, me recomendó que antes de su narración me leyera el texto de su madre, tal y como aparece a continuación.
Fuente:
Toro Puerta, Mario Rafael. La Robada. Nous Books, Medellín, junio de 2024, pp. 9-20.
* * *
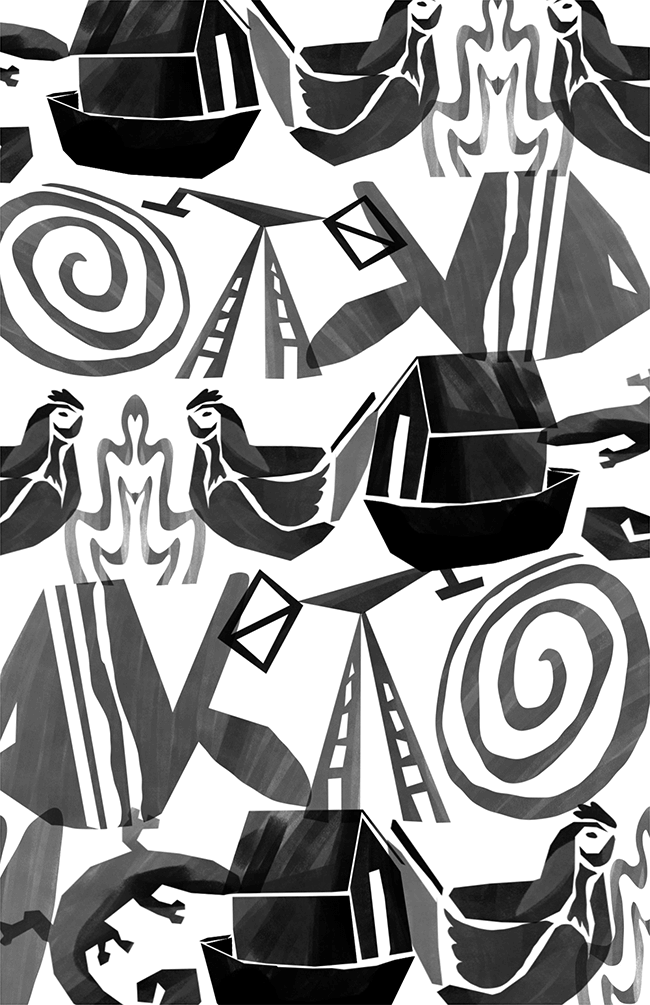
Ilustración © América Varón