Presentación
La duda
—Octubre 1.º de 2019—
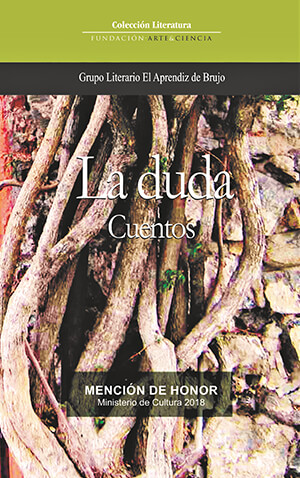
* * *
El Grupo Literario «El Aprendiz de Brujo» fue fundado en 2008 bajo los auspicios de la Fundación Arte & Ciencia y el liderazgo del escritor, editor y periodista Ángel Galeano Higua. Lo integran profesionales de diversas disciplinas y jóvenes estudiantes, que se han propuesto explorar nuevas formas de expresar su relación con el mundo. Cada semana comparten sus apuntes de diario y someten sus obras a consideración de los demás participantes para recibir sus comentarios críticos. El autor convierte dichas sugerencias en insumo para consolidar su propósito creativo. Fruto de este proceso ininterrumpido es la publicación de varios libros, tanto individuales como colectivos, que han merecido algunos reconocimientos. El Grupo ha realizado un importante trabajo de formación de públicos lectores con niños y jóvenes de Medellín, el valle de Aburrá y otros municipios antioqueños, propiciando la discusión crítica en espacios culturales sobre el proceso de creación artística y literaria. El libro de cuentos «La duda» celebra los primeros diez años de existencia del taller. Después de más de dos años de elaboración, la antología obtuvo en 2018 una Mención de Honor del Ministerio de Cultura.
Conversación y lectura con
Ángel Galeano Higua,
María Eugenia Velásquez Toro
y Marta Cecilia Cadavid Moreno.

* * *
Diez años son una significativa tajada de vida que nos estimula a mirarnos en el claroscuro espejo de nuestro camino. Hemos sido caballos indómitos y furiosos, turpiales y felinos, agua detractora y ciudad agazapada. Impelidos por dos, tres historias que no cesan, nos empecinamos en cultivar el arte de la palabra.
Hemos sido piedras y torrentes, árboles y viento. Dioses engreídos, convencidos de que la palabra que plasmábamos era inmortal. Pero bastaba un parpadeo para que nuestro apetito no concordara con la hambrienta necesidad de expresarnos. Los castillos se desplomaban y no teníamos más fortaleza para la jornada siguiente que la endemoniada terquedad de nuestras angustias. Piedra o torrente, no hemos sido más que un lametazo de fuego con ínfulas de incendio.
Nos urge aprender a leer y a escribir porque algo nos carcome y queremos contarlo, a sabiendas del mundo que se nos viene encima. Al cabo de esta aventura, las palabras, que sufrieron tanto con nosotros, llegan temblando, sudorosas, algunas trepan las cúspides de nuestras fantasías y las más quedan tendidas a la vera del camino. Hoy nos detenemos un momento para explorar las pisadas con que hemos hollado la década y descubrimos, entre jubilosos e incrédulos, que tenemos un pequeño botín de cinco hitos que constituyen nuestro tesoro, disfrutado en común, producto de nuestra experiencia. No lo hemos deslustrado en ninguna pasarela, permanece ahí, entre nosotros, algo tosco, refugiado en el natural desorden, luminoso y enhiesto como un discreto faro.
Ángel Galeano Higua
(Ver «Un discreto faro»)
* * *

El Grupo Literario «El Aprendiz de Brujo» tiene dos tallos: el uno echa raíces y da frutos en la Biblioteca Pública Piloto y el otro en la Casa Museo Otraparte.
* * *
Pecas
Por Leandro Alberto Vásquez Sánchez
Estaba parado sobre el tejado de su casa, bajo un sol acorralado por el azul de un cielo sin nubes. Sólo llevaba bermudas blancas con palmeras estampadas. Lo acompañaba una perra. En los dos se destacaba el protuberante costillar.
¡Tigre, pille la dálmata que me conseguí!, me gritó desde la cima de su casa, a dos techos de la mía, mientras acariciaba el lomo del animal. ¿Dálmata?, le respondí. Las manchas todavía están muy claras, ¡pero apenas crezca se le oscurecerán! Antes de que me las señalara, me fui indignado. Pensé que Pecas se burlaba de mí.
Lo conocí en la cancha de microfútbol, un lugar en el que pasamos las horas más felices de nuestra infancia. Siempre nos miró jugar. Un día le pedimos que participara. A pesar de que falló goles en la misma raya, se posicionó como puntero. Cuando lo impelimos a que mostrara su enjundia en la defensa, se negó. Le gustaba lo exquisito, deleitar al imaginado público con elásticas, taquitos y bicicletas, aunque sólo las ejecutara cuando no lo marcaban.
Como sus padres trabajaban todo el día, se la pasaba en mi casa jugando nintendo, tirando piedras o viendo televisión. Sólo tenía cierta habilidad para los videojuegos, en lo demás le faltaba disciplina. Nunca le enseñaron acerca de los frutos que pueden obtenerse del esfuerzo. En las noches, su mamá hacía por él las tareas, sin preocuparse de que aprendiera, sólo le interesaba evitarse otro inconveniente con las profesoras, pues en la escuela era perezoso, no le gustaba obedecer órdenes ni reglas y prefería la compañía de los niños más inquietos.
A los catorce años había pasado por todas las instituciones educativas del municipio. Lo echaron hasta del «Mariano Ospina», el colegio donde iba a parar el lumpen del barrio. Terminó en un bachillerato nocturno en el que estudiaban los hermanos menores de los de la banda de La Cima. Fumó marihuana y tomó cerveza con ellos. Conoció a los viciosos y ladrones de esquina. Como su familia no era de delincuentes, lo trataban con desprecio. Tampoco contaba con dinero porque no le gustaba trabajar, por lo que lo utilizaban para hacer los mandados. Aceptó sin protestar. Se volvió ensimismado, aunque su mirada era como la luz de una hoguera que amenazaba con incendiarlo todo.
Cansado de la traición, la desconfianza y el desprecio de los de La Cima, regresó con nosotros, sus amigos de infancia. También éramos mujeriegos y bebedores, pero todo lo conseguíamos gracias a nuestro trabajo. Además, si te emborrachabas, podías estar seguro de que alguno te llevaría a casa y no terminarías tirado en un caño, sin zapatos.
Desde niño, Pecas apenas saludaba a sus padres. Iba a su casa sólo a comer y a dormir. Sus amigos fuimos su verdadera familia. Por eso nunca nos perdonó cuando cada cual tomó rumbo propio. El barrio también lo traicionó. Sus calles se extendieron, ya no era fácil caminarlas. Además, demolieron las viejas casas que tenían solares para levantar edificios de hasta treinta pisos que no dejaban ver la luna.
La montaña, al pie de la cual se extendía el barrio El Progreso, se pobló de extraños. Llegaban en sus automóviles, sus hijas y esposas eran más bonitas que nuestras mujeres, se instalaban en urbanizaciones con nombres de ciudades del primer mundo. Para él, los nuevos vecinos, sus posesiones y sus costumbres eran despreciables, en cambio nosotros queríamos apartamentos, novias y zapatos como los de ellos.
El camino de su destierro comenzó cuando fuimos echados de una acera que frecuentábamos para charlar, tomar cerveza, jugar ajedrez y fumar marihuana. Muchachos que empezaron a patrullar el barrio en motos, nos obligaron a abandonar el lugar. Entonces nos reunimos en los bares y las discotecas nuevas. Pero Pecas era tan ensimismado que pasaba por tonto. Además, sus pantalones y camisas desteñidas y anchas no le granjeaban la atención de las mujeres. Por eso no bailaba. Se dedicó a beber y a fumar, se embriagaba demasiado y como no trabajaba, teníamos que invitarlo siempre. Lo dejamos solo, mientras conquistábamos a las nuevas vecinas.
Por su silencio y soledad, los amigos decían que se había vuelto loco. Pero esa era una etiqueta, una pobre forma de definirlo. Su problema, en el fondo, era que no aceptaba que todo lo que va camino a la muerte tiene que cambiar: sus amigos, su familia, su barrio. La forma de negar ese hecho fue encerrarse en la casa donde creció, para no contemplar la caída de ese mundo en el que su juventud fue posible.
Su recuerdo del viejo barrio era lo más preciado. La supuesta dálmata que me mostró esa tarde se convirtió en el camino de regreso a ese lugar de su memoria. Cuando era niño, su madre le regaló una dálmata de verdad para que le hiciera compañía en las tardes después de ir al colegio, hasta que ella llegara del trabajo. Lo seguía cuando hacía los mandados, cuando iba a jugar fútbol, o a casa de los amigos, y ni siquiera tenía que ponerle collar. A la perra también le decían Pecas. Nunca supo qué pasó con ella, una tarde desapareció. El animal que me mostró en el techo era para él su perra, que por fin regresaba desde su niñez para restablecer su paraíso perdido, así no fuera un dálmata, ni tuviera pecas.
Pocos días después del encuentro en el techo, El Negro y yo nos sentamos en una acera a beber cerveza, muy cerca de unos viejos edificios de apartamentos abandonados. Nos gustaba ese lugar porque era poco transitado. Gracias a las sombras de los árboles que flanqueaban la calle, podíamos fumar marihuana sin que nos molestaran.
A lo lejos, de las sombras que derraman los almendros en el pavimento, vimos salir a alguien. No pudimos reconocerlo cuando se sumergió en la luz naranja del alumbrado público, pues llevaba una cachucha calada hasta las cejas que no dejaba ver su rostro.
¿Ese es Pecas? Aunque ya lo teníamos cerca, la duda persistía pues se le veía poco en la calle, además lo acompañaba una perra. Cuando el animal le ladraba a las sombras de los murciélagos o a un gato que asomó entre las sombras, el amo tensaba el collar, un cable de plancha eléctrica, y con un vehemente jalón, lo callaba.
Pillen la dálmata que me conseguí, se llama Tara, nos dijo con orgullo. Tomé un sorbo de cerveza. El canto de los grillos se expandía, la gota de agua que dejó la lluvia resbalaba del almendro y estallaba contra el concreto en un reiterado ¡tic!, ¡tac!, pero las carcajadas de El Negro se llevaron los sonidos de la noche, como un ventarrón que arrastraba hojas secas.
¿Cuánto le valió esa dálmata?, le preguntó El Negro después de las risas. Nos contó que se la compró a un hombre de la calle por apenas cinco mil pesos. Con materiales de construcción que le robó a un vecino, levantó dos paredes de ladrillos y las coronó con una teja de eternit para protegerla de la lluvia. La alimentó con la comida que sobraba en su casa, pero como era tan poca, se vio obligado a darle la porción de su padre. Cuando su papá llegó del trabajo, levantó las tapas de las ollas y al encontrarlas vacías, las descargó con rabia. A Pecas, a sus hermanos menores y a su mamá, los despertó el escándalo, como de espadas que chocan. El hombre sabía que su familia descansaba, quería atormentarlos con su desgracia. No tenía la culpa de que después de padecer una jornada de doce horas de trabajo, en la nevera sólo hubiera dos tomates, un pedazo de lechuga y una barra de mantequilla vieja. Tal vez su esposa era la culpable. Caminó hasta su cuarto y le gritó: ¡Adriana!, ¿dónde está la comida? Las palabras estaban envueltas en el tufo de aguardiente. Aunque estaba despierta hacía rato, escuchando la algarabía de su marido, no le respondió porque sabía qué tan violento podía ser cuando bebía. Sólo cuando le preguntó de nuevo, ella le dijo, como si hubiera acabado de despertar: Pecas se la dio a la perra. Durante unos segundos los dos permanecieron en silencio, apenas se escuchaban unos ladridos. Ella mantenía los párpados y los puños apretados, la cara resguardada entre las cobijas, como si así pudiera blindarse contra un puño o una patada de su esposo. Sólo cuando escuchó los pasos que se perdían en el corredor, abrió de nuevo los ojos a la penumbra de su cuarto.
El papá le ordenó a Pecas que se levantara, pero él no le hizo caso. Entonces el hombre encendió el bombillo y lo despojó de la cobija. Pecas se sentó en el borde de su cama. Vio el rostro de su padre descompuesto por la rabia: ¡No quiero ver más esa perra! No se preocupe que muy pronto les voy a pagar todos los gastos del animal, apenas entre en calor la voy a emparejar con un macho dálmata, y cada cachorro los podemos vender, por los menos, en trescientos mil pesos… Si mañana esa perra sigue acá, ¡te vas con ella para la calle! Los dos abandonaron la casa. Nunca entendimos por qué dejó a su familia, el resguardo de un techo y el alimento, por una perra.
La última vez que me lo encontré, empujaba su carreta de madera, cargada de costales de fique en los que metía el reciclaje que recolectaba. Se había dejado crecer el pelo y una barba roja le cubría las pecas. Estaba mucho más delgado, la piel curtida y los ojos tristes. Su ropa raída y sucia estaba surcada por manchas de sudor. Pensé en cruzar la calle para evitarlo, pero ya me había visto.
Cuando me acerqué para darle la mano, la perra gruñó. El pelaje de Tara se había tornado amarillento. Aunque estaba más flaca, noté su barriga abultada, como si estuviera preñada.
Tigre, invítame a comer algo, hace dos días que no pruebo bocado, tampoco encuentro trabajo, ya nadie me quiere ayudar. ¿Por qué no regresa a su casa? Desde que mi familia se fue del barrio, no he podido dar con ellos, además prefiero vivir con la perra, ella me necesita, en cambio en mi casa soy un estorbo, mi familia me odia, yo soy pobre, feo, vicioso, todo lo que ellos desprecian.
Esa fue la última vez que lo vi. Evité encontrármelo, me avergonzaba que me vieran charlando con un indigente y me entristecía el estado de ese viejo amigo. La casa que construyó con cartón y madera, cerca de la cancha, apareció un día incendiada junto a su carreta. A él no lo vimos más en el barrio. La gente decía que el rancho se lo quemaron por ladrón. Después supe que tenía que pagar impuestos a los muchachos que vigilaban por el terreno que ocupaba y por el reciclaje que recolectada. Cuando no pudo hacerlo, lo desterraron.
Hoy lo recordé en esta otra ciudad fría, donde vivo hace dos años sin haber dejado de ser un extraño entre millones de seres anónimos. Fue de regreso a casa, en un bus que descendía por la Avenida Caracas acosado por el ruido y el tráfico, de pie, batiéndome con otros pasajeros a empujones. La marcha era lenta a causa de la lluvia y el trancón. Me entretenía mirando por la ventana y vi un perro blanco junto a otros siete animales muy parecidos, algunos tenían manchas azules, amarillas y verdes pintadas con vinilo. Los perros jugaban alrededor de un árbol en el que se resguardaba de la lluvia un hombre de espesa barba roja y cachucha con un pincel en la mano, quien tenía entre sus pies una perra blanca, a la que le cantaba al oído, con ternura, lo que me pareció una dulce canción.
Fuente:
Vásquez Sánchez, Leandro Alberto. «Pecas». En: La duda. Antología del Grupo Literario «El Aprendiz de Brujo», Editorial Fundación Arte y Ciencia, Medellín, 2019.

