Lectura y Conversación
José Zuleta Ortiz
—16 de noviembre de 2006—
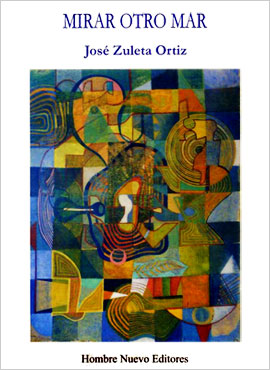
* * *
José Zuleta Ortiz (Bogotá, 1960), director de la Fundación Estanislao Zuleta y codirector de la Revista de Poesía Clave. Obtuvo el Primer Premio Nacional de Poesía «Carlos Héctor Trejos» (Riosucio, Caldas, 2002) con el libro «Las alas del súbdito», y el Premio Nacional de Poesía «Descanse en paz la guerra» con la obra «Música para desplazados» (Casa de Poesía Silva, Bogotá, 2003). Ha publicado, además, «La línea de menta» (Univalle, 2005) y «Mirar otro mar» (Hombre Nuevo Editores, 2006). Fundador del Centro Literario León de Greiff (1978), fundador y miembro del Consejo Editorial de la Revista Luciérnaga (1981) y colaborador de los suplementos dominicales de El Espectador y El País desde 1985, así como de diversas revistas literarias. Reside en Cali desde 1975.
* * *
«He aquí un libro diferente y a un poeta diferente. Por un don inestimable, a José Zuleta se le ha permitido hacer propia la magia natural de las cosas, sin artificios, ni retóricas intelectuales, que es lo que suele suceder entre nosotros. A sus poemas, claros, sensuales, espléndidos, aferrados a pequeños rituales y percepciones repentinas para repetirse a uno mismo como una oración, los mueve la gracia de quien confía a los sentidos y al poder de la belleza inmediata toda indagación en el mundo. Creyente, pues, de un orbe físico, más que de uno ideal, donde la abstracción no cesa de escamotearnos todo instante verdadero, logra que este hermoso libro resuma olor, color, emoción y goce. ¡Celebre el hecho de estar vivo!
Es, en últimas, el itinerario de quien, animado por un aliento silvestre, adánico, conserva aún la inocencia y el asombro naturales que, a los demás, por una razón u otra, nos han sido arrebatados por el diario trajín».
Elkin Restrepo
* * *
Poemas de
José Zuleta Ortiz
Tiempo acidulceFue durante esa naranja, * * * Cantar dentro de tiLo mejor de ti son tus silencios * * * IntensidadEn las arduas colinas * * * InsectosFrenéticas vidas rutilantes, * * * GratitudAtisbo la infancia como un débil fulgor Atisbo la infancia disuelta en olvidos |
* * *
Una voz que se
apagó en las llamas
—Relato—
Es la voz de Estanislao Zuleta
Ferrer en la imaginación de su
nieto José Zuleta Ortiz.
Por José Zuleta Ortiz
El 24 de junio de 1935 también fue mi último día. Recuerdo que esa mañana fresca y luminosa tenía una cita con Fernando González en la Librería Dante, para recoger los Ensayos de Montaigne, que habíamos pedido a la editorial Garnier Hermanos de París.
Cuando llegué, Fernando ya estaba ojeando uno de los tomos. Al verme, y a modo de saludo, me leyó: «El placer y la dicha no se disfrutan careciendo de espíritu y de vigor», —al fin un poco de sabiduría para esta ciudad beata y frívola— dijo, abrazando el libro contra el pecho y riendo con malicia. Reclamé mis ejemplares y salimos de la librería.
Subimos por la calle Palacé hacia el barrio Prado. Hablamos sobre la intención que tenían algunos comerciantes de convertirse en jueces, y de otras barbaridades y ocurrencias de los ricos de Medellín. Cuando llegamos al seminario nos despedimos; Fernando tenía que ir a ayunar, yo a almorzar.
Cruzó la calle con su cuerpo ágil, y me miró desde el otro lado, con esa mirada de pícaro y santo, casi eterna. Fue la última vez que lo vi.
Almorcé temprano en casa de Paulina Velásquez; recogí las maletas, los encargos y mandamos a buscar un carro para que me llevara al campo de aviación. Al poco rato oí al muchacho de los mandados gritar: «Doctor, el carro, ya viene el carro».
Subimos las maletas y tomamos el camino de las Playas, hacia el campo de aviación de Guayabal.
Cuando estábamos llegando vi mucha gente que se dirigía hacia el aeródromo; le pregunté al chofer qué pasaba.
—No, doctor, es que Gardel va a hacer una escala en Medellín y usted sabe… Él estuvo aquí hace unos días, y fue sensación… La gente que es novelera, doctor.
El carro me dejó enfrente del casino de Scadta, y pude ver que en el campo ya venía el avión con sus tres motores encendidos carreteando hacia el casino. Bajé las maletas con la ayuda del chofer y entré en el cobertizo.
Había poca gente, entregué el equipaje y me dirigí a la barra. Ofrecieron cerveza negra alemana y yo acepté con gusto. Oí el ruido de otro avión que aterrizaba; la gente comenzó a correr hacia la baranda que hay frente a la pista, el avión se detuvo frente al casino de la Saco, que estaba a unos 100 metros del nuestro.
Se abrió la portezuela y comenzaron a bajar los pasajeros, estaban muy sonrientes, parecían felices.
Aparece en la portezuela del avión Carlos Gardel. Se quita el sombrero gris claro con cinta azul oscura y saluda al público que lo aplaude, lleva un traje gris y una corbata menta, y en el bolsillo de la chaqueta un pañuelo blanco de seda. Se dirige hacia el interior del casino y las gentes dicen vivas y le quieren saludar, pero Gardel desaparece dentro del recinto.
—Buenas tardes— me llama con el extraño acento gutural de los alemanes, el copiloto Hartmann Furst, con quien había conversado en otros vuelos.
—¿Cómo están hoy las cosas?— le pregunto.
—Muy molestos con el señor de La Saco, que ha publicado un aviso en el periódico para humillarnos a Thom y a mí, por habernos quitado a Gardel como cliente.
Recordé que durante el último mes las disputas habían sido bastante agresivas y que en Bogotá, cuando venía para Medellín, los dos pilotos se insultaron, y se prometieron venganzas que no pude entender. Pensé que peleaban por nosotros los pasajeros, pero no estoy seguro.
Gardel salió del cobertizo y levantó un vaso para saludar a los admiradores que le hacían vítores. Tenía el sombrero puesto, apoyaba la mano en el hombro de un amigo.
Don Jorge Moreno se me acercó y dijo:
—Qué envidia, ah bueno ganarse la vida cantando por el mundo, rodeado de admiradoras y amigos, vivir en una sola fiesta como ése.
—Quién sabe, musité.
Hartmann vino y nos invitó a subir al avión.
Al salir del cobertizo había mucho viento. Subí a la nave y me senté en el puesto detrás del mando, para ver las maniobras de los pilotos. El asiento es de mimbre, no muy cómodo, «pero no transmite la vibración de los motores», me explicó. Don Guillermo Escobar y don Jorge Moreno se sentaron frente a mí; un míster que no conozco subió con ellos; debe de ser otro alemán…, se están adueñando de todo.
Vi por la ventana que el avión del tal Gardel también estaba listo para salir, y alcancé a distinguir al jefe de tráfico colgado de la portezuela, gritando. Thom y Hartmann aceleran los motores y el avión hace tal estruendo que, parece, se va a desintegrar; yo no me preocupo, pues Hartmann me dijo que cada avión tiene más de trescientos mil tornillos.
La nave se mueve hacia la pista unos pocos metros y luego se detiene.
Thom y Hartmann hablan en alemán, o mejor, gritan para poderse oír. Pensé que ese idioma es muy apropiado para gritar.
Mueven algunos botones y esperan.
Don Guillermo está rezando en silencio para que nadie sepa que tiene miedo. El botones nos ofrece algodón para los oídos. El avión de Gardel llega a la cabecera de la pista y gira hacia la recta. Adentro los que temen callan, y Gardel les hace bromas sobre su cobardía. También él siente miedo. Ernesto Samper, el piloto de la Saco, está pletórico de soberbia; lleva al cliente más famoso de los últimos tiempos y sólo hace dos días que se lo arrebató a su rival. Pone a rugir los tres motores de su F31 y toma la pista para despegar a toda marcha. Gardel se seca el sudor con su pañuelo de seda.
En medio de la soberbia, Samper quiere hacer una gracia para ridiculizar al alemán; desvía el avión de la recta, quiere pasar rasante sobre nosotros y hacernos dar un susto.
Veo venir el avión volando a baja altura y confío en que pueda elevarse. Thom y Hartmann miran paralizados y entonces el avión se incrusta en el nuestro.
De pronto, todo fue fuego, todo crujía y estallaba; en el incendio crepitaban dentro de los estuches, las guitarras. Bajo los pies del masajista y con el primer estruendo, salió de la caja donde se guardan los perfumes y la gomina de Gardel, un agradable olor a lavanda. Los sombreros de fieltro ingleses, con sus cintas de seda china, se encendieron; las cartas y los contratos, que Gardel guardaba en un portafolio de cuero verde, se encogieron sobre sí, y las letras perdieron su forma y su sentido antes de ser fuego.
La caja de discos y la copia de El día que me quieras, que iban en la bodega con el equipaje, se derritieron volviéndose chorrillos de llamas amarillas y azules. Su voz se apagó en las llamas y toda la pulcritud y la elegancia que había reinado siempre en su vida estaba retorcida, calcinada por la furia insensata de la competencia.
Yo también morí esa tarde.
En adelante todo fue confusión: nuestros cuerpos se carbonizaron y quedaron desparramados por la pista. Un doctor Montoya trató de hacer las necropsias pero nadie podía reconocernos, había humo de todos los colores; buscaron las argollas de oro para saber quién era quién, pero el calor había fundido el oro; ahora éramos montoncitos de carbón. Buscaron entre los rostros chamuscados la sonrisa de Gardel y encontraron la mía.
Comenzaron a tratarme de forma muy especial, y la Paramount mandó una caja metálica para mí; entonces comprendí mi tragedia: me llevarían por montes, ríos, valles y selvas hasta el puerto de Buenaventura y de allí en barco a Nueva York y luego a Buenos Aires en la Argentina.
Ahora estoy aquí en el cementerio de la Chacarita. Me visitan miles de seres desconocidos. Estoy rodeado de placas y mármoles alusivos a una voz que ni siquiera conozco. Me dicen cariñosamente Morocho, Mudo, Zorzal.
Entristece mortalmente saber que hace más de 60 años, allá en Medellín, Margarita Velásquez, mi esposa, le lleva flores, le reza, y le pide consejos silentes a ese señor tan elegante y que a decir de todos los que me visitan, cada vez canta mejor.
A veces mientras arregla las flores, o limpia la lápida donde está grabado mi nombre, tararea en voz baja: «Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, su boca que era mía, ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal…».
Fuente:
Estanislao Zuleta Ferrer (1903-1935). Fundación Estanislao Zuleta, impresión Litocencoa, 2005, pp.: 63-68.

