Presentación
Zoológico Colombia
—Octubre 3 de 2008—
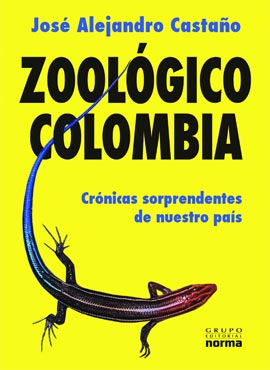
* * *
José Alejandro Castaño nació en Medellín y estudió periodismo en la Universidad de Antioquia. Actualmente es Editor General del periódico El Heraldo de Barranquilla. Sus crónicas han aparecido en las revistas Etiqueta Negra (Perú), Letras Libres (México), Lateral (España), Alma Magazín (Estados Unidos), Soho y Gatopardo (Colombia). Junto a un equipo de periodistas del periódico El Colombiano ganó el premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España en 2002, y en el mismo año fue finalista del Concurso Internacional de Periodismo Columbia University de Nueva York por su trabajo “Abuso de niños indigentes de Medellín”. Su primer libro, “La Isla de Morgan”, ganó el premio Latinoamericano de Literatura Casa de las Américas en 2003. Ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2005, 2006 y 2007. En 2006 publicó “¿Cuánto cuesta matar a un hombre?” con Editorial Norma. La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que preside Gabriel García Márquez, lo escogió recientemente como uno de los Nuevos Cronistas de Indias.
* * *
José Alejandro Castaño ha convivido con narcotraficantes y sicarios, traquetos, presidiarios, paracos, modelos y reinas de belleza. Sin soltar su libreta de apuntes ha escuchado sus historias y observado sus manías más íntimas; también ha descubierto a sus mascotas y a las fieras que con frecuencia los acompañan. En estas crónicas se descubre una Colombia absurda, insólita y macabra, pero también divertida. Zoológico Colombia es una suerte de safari valeroso que, al leerlo, nos acerca a las fauces de un país desconocido.
* * *
Zoológico Colombia
Bendito rebusque
Capítulo VIII / Colombia
Verónica lleva dos años dejándose crecer el pelo.
Es su alcancía, dice ella, y se acaricia un mechón con dos dedos, como si contara dinero. Acaba de cumplir veinte años y espera que el dueño de un negocio de pelucas y extensiones del centro de Bogotá le pague medio millón de pesos, una pequeña fortuna cuidada con champú anticaspa, justo en la época en que banqueros y comerciantes posan felices en portadas de periódicos. “¡Meses de vacas gordas!”, tituló una revista en colores de fiesta. Era verdad, aunque no para todos. El ministro de economía nacional, un sujeto apenas más alto que el presidente, tiene una rara expresión en su rostro que facilita el trazo burlón de los caricaturistas: su boca, incluso cuando parece molesto, exhibe las comisuras hacia arriba, como si siempre sonriera. Quizás tenga motivos. El funcionario insiste que el crecimiento de la economía nacional es uno de los mayores de la región y que, por ejemplo, los bancos nunca ganaron tanto dinero.
Pero la moneda, en efecto, tiene dos caras: dieciocho millones de colombianos, casi la mitad de toda la población nacional, son pobres, y deben arreglárselas para sobrevivir como el ingenio se los permita. Vender la propia cabellera es solo una manera. Verónica explica que en el caso de los pelos, su valor se calcula por la extensión, por su apariencia, y enseguida se toma un mechón para decir que la orquilla en el cabello es como una fruta con gusanos, “no importa cómo se vea, nadie quiere comérsela”. Ella es blanca, de ojos cafés y pies diminutos, de niña adolescente. Dice que creció hasta los trece años, pero que la falta de estatura la compensa con un crecimiento de cabello que desconcierta a sus hermanas y a los peluqueros. Ahora ella será la primera en la familia en tener un computador. Verónica dice que usará el dinero que le darán por su cabellera para completar la cuota inicial de un equipo portátil y luego bromea: dice que esa inversión es una decisión tomada con la cabeza. Curiosamente, los cabellos más cotizados no son de mujeres. La empleada de una fábrica de pelucas en el sur de Medellín cuenta que los hombres de pelo largo, como nunca se tinturan ni usan secador, suelen tener las mejores cabelleras. La mujer se llama Ovidia y lleva lentes tan gruesos como lupas. Parece imposible que se le escape un pelo dañado. Ella recuerda a dos roqueros que van hasta su negocio cada año a venderle sus melenas de color negro. Con ellas fabrican extensiones para mujeres que después las exhiben como un rasgo de genuina feminidad, pero solo la esposa de un banquero podría pagar los casi tres millones de pesos que puede costar una extensión de cabello natural. Existen otros trozos corporales también susceptibles de ser comprados.
Un hombre merodea las afueras de una clínica del sur de Bogotá que tiene el nombre de un santo medieval. Él se llama Orlando y ofrece su sangre a cambio de dos billetes de veinte mil, a veces por menos. Es flaco, de ojos claros y bigote desordenado. Está casi calvo y exhibe un papel con un examen médico en el que alguien certifica que no tiene sida ni hepatitis ni tuberculosis… Su estrategia consiste en, dice él con una voz que suena cansada, aliviar el dolor de la gente. El resto del tiempo trabaja como zapatero ambulante. En Colombia es cierto el viejo mito de gente desangrada por la necesidad y Orlando sabe que no es el único que ofrece sus venas en arriendo. Aquí y allá, cuenta, en hospitales y clínicas donde hay personas obligadas a recolectar sangre para un familiar, siempre aparece alguien dispuesto a facilitar la cuota de litros exigida por los centros de atención. Según el zapatero, diciembre, cuando la alegría desborda las calles, es la mejor época del año para vender sangre y dice que guarda lo mejor de su cosecha para esos días navideños en que le han pagado hasta cien mil pesos por dos litros de su savia personal. Pero existe un límite para los que deciden exprimirse una y otra vez, eso dicen.
M. de Jesús, el encargado del banco de sangre de una clínica en Cali, cuenta que una persona debe esperar cuatro meses antes de donar sangre nuevamente, y se supone que existen maneras de controlar a los donantes profesionales, pero no es verdad. En muchos hospitales y clínicas ni siquiera hacen preguntas y solo examinan la sangre después de que los donantes se marchan. Hace cinco años, un hombre en Cali desesperado porque un banco iba a rematarle su casa, puso un aviso clasificado en el que ofrecía su riñón izquierdo. Nadie recuerda su nombre pero todos recuerdan que recorrió varias clínicas repartiendo volantes, prometiendo una recompensa al vigilante o enfermera o médico que le ayudara a conseguir cliente entre algún paciente moribundo. Casi va a la cárcel por eso. Se supone que, aunque cada quien puede hacer lo que le parezca con su cuerpo, la ley impone límites. Negociar un órgano, así sea propio, es un delito. El hombre se salvó de una condena porque, al parecer, no encontró a nadie interesado en comprar su víscera. Existen otras ofertas corporales que sí son legales.
En tres laboratorios de Bogotá compran óvulos y espermatozoides. Los óvulos se pagan hasta en un millón de pesos, los espermatozoides apenas por la quinta parte. Rubén Delgado es una suerte de semental que ya donó sus células reproductivas cinco veces. Mientras la ley reduce a tres el número de veces que una mujer puede donar sus óvulos, los hombres pueden hacerlo siempre que lo deseen o, como en el caso de Rubén Delgado, cada vez que lo necesiten. Él mide casi un metro noventa, pesa cien kilos, tiene el mentón cuadrado, el cabello rubio y los ojos claros. Su aspecto, en el que no cuenta que jamás se haya graduado de nada, ni siquiera de bachiller, es uno de los más apetecidos por las mujeres que pagan una fortuna por el implante de un óvulo fecundado con su semen. Rubén trabaja en una fábrica de muebles que se llama Ebanistería San José, en el sur de Bogotá. Ninguno de sus compañeros sabe de dónde saca ese dinero extra para sortear las épocas más duras, cuando el trabajo escasea. Corre el rumor de que una mujer rica lo ayuda a cambio de visitas esporádicas a su casa. Rubén se ríe y guarda silencio. Vender partes propias también puede ser muy doloroso.
En El Calvario, el mayor antro de drogadicción en el centro de Cali, se compran dientes cariados. No es noticia nueva. Hace años los indigentes hablan de estudiantes de odontología que los abordan para ofrecerles plata a cambio de dejarse extraer los dientes destruidos. Al parecer, lo mismo ocurre en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, nadie debería extrañarse. En esa ciudad de la costa alguien mató indigentes solo para mantenerles cuerpos disponibles a los alumnos de medicina de una universidad privada. Milton Guarini, un estudiante de odontología no cree que comprar muelas cariadas huela mal. El muchacho se ríe con todos sus dientes intactos y explica que al principio todos comienzan practicando con mandíbulas de difuntos pero que, tarde o temprano, deben conseguir sus propios pacientes, entonces buscan amigos o familiares y cuando todos terminan por negarse van a las calles y ofrecen plata por el dolor que producen las manos inexpertas. Guarini lleva una camisa con leyenda de una marca de chicles que acaba de patrocinar una fiesta electrónica en su facultad. Según el muchacho, los únicos dientes que sus profesores les permiten extraer son los que ya no pueden salvarse.
Conejo, un indigente de El Calvario al que también le dicen Doctor Muelitas porque es el contacto de los alumnos de odontología con los drogadictos indigentes, asegura que él ha vendido sus peores muelas a cinco mil pesos cada una, lo mismo que vale un almuerzo con gaseosa y postre en el Mesón Feliz, un restaurante para taxistas. El dice que cuando era joven tenía una dentadura perfecta, pero que la pobreza lo tumba todo. Las palabras le silban por entre los orificios de los dientes perdidos. Para sobrevivir, muchos no venden trozos, se ferian a sí mismos.
Está recién afeitado, pero alguien que cruza la calle lo reconoce y le pide la bendición. Él accede, respetuoso, inclina el cuerpo hacia adelante y hace ese gesto con la mano derecha, como si rebanara un trozo de algo. A fuerza de ser durante casi dos décadas el hijo de Dios en los viacrucis de la parroquia del barrio Egipto, en el centro de Bogotá, muchos confunden a Juan Bautista Espejo con Jesús. Él es flaco, de ojos oscuros, cejas negras, cabello muy corto, calza 37, es albañil y, aunque no se parece a las imágenes del hombre que representó tantos años, su celebridad famosa. En Egipto, la gente cuenta de mujeres que iban hasta su casa para que rezara por un hijo enfermo, por un abuelo perdido, por un papá sin trabajo. Ahora sorbe una taza de café y exhibe una foto en la que él, semidesnudo, carga una cruz de balso, apenas más pesada que una silla de plástico. “Pero todos creían que pesaba mucho”, dice, y admite que la sangre que le corría por el rostro la compraba en un almacén de artilugios para teatreros. La gente recuerda que su actuación por las calles del barrio hacía llorar a las mujeres y que hasta los perros más bravos, de golpe, se silenciaban cuando él pasaba calle abajo. “Usted no me cree: cuando hacía de Jesús, una fuerza celestial se apoderaba de mí”. Tiene razón, no le creo. Juan Bautista Espejo cumplirá 39 años, y sin embargo parece de 33. Esa virtud, que debería permitirle seguir encarnando a Jesús mucho más tiempo, de pronto es inútil. Rafael Ríos, párroco de la iglesia de Egipto, admite que no está dispuesto a pagarle a Juan Bautista para que sea Jesús. “Él y los apóstoles ahora quieren que les paguemos. Si quieren actuar, que sea por fe, no por plata”. Al parecer, explica el sacerdote, ya no hay personas desinteresadas.
No es el único Jesús de alquiler caído en desgracia. Jaime Puerta fue Jesús en una parroquia del noroccidente de Medellín, en el barrio Robledo Aures. Lo fue por muchos años, hasta una vez en que, en pleno acto de la crucifixión, y por culpa de la fuerza excesiva del soldado romano que debía golpearlo en el costado, dejó caer su caja de dientes. Fue humillante, recuerda el hombre, ahora con el rostro maquillado de payaso en las afueras de un centro comercial donde anuncia rebajas. Jaime dice que una monja corrió a recoger la prótesis del suelo, de pronto convertida en risa furtiva, y que la celebración siguió a pesar del murmullo de la gente. Nadie que lo vea ahora disfrazado de payaso, en las afueras del centro comercial, imagina que una vez hizo de Jesús y que la gente se persignaba al verlo. Él dice que a pesar de todo, mantiene la habilidad de hacer milagros y que, con lo que gana, todavía mantiene a su familia. Hace seis años, por iniciativa del presidente, las horas nocturnas de los obreros comienzan solo después de las diez de la noche, no a las seis de la tarde, como antes. No fue la única buena idea del político. Desde entonces, las empresas ya no están obligadas a pagar los días feriados y pueden despedir a sus empleados sin reconocerles compensaciones. “Es un esfuercito que si Dios quiere nos va a ayudar a todos”. A Puerta le parece un pecado que se invoque el nombre de Dios para crucificar a los más pobres. El megáfono por el que grita las rebajas es de color rojo, del mismo rojo que sus zapatos y su nariz de caucho. “Lleve dos por el precio de uno”, grita el payaso.
Fuente:
Castaño, José Alejandro. Zoológico Colombia. Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2008.


