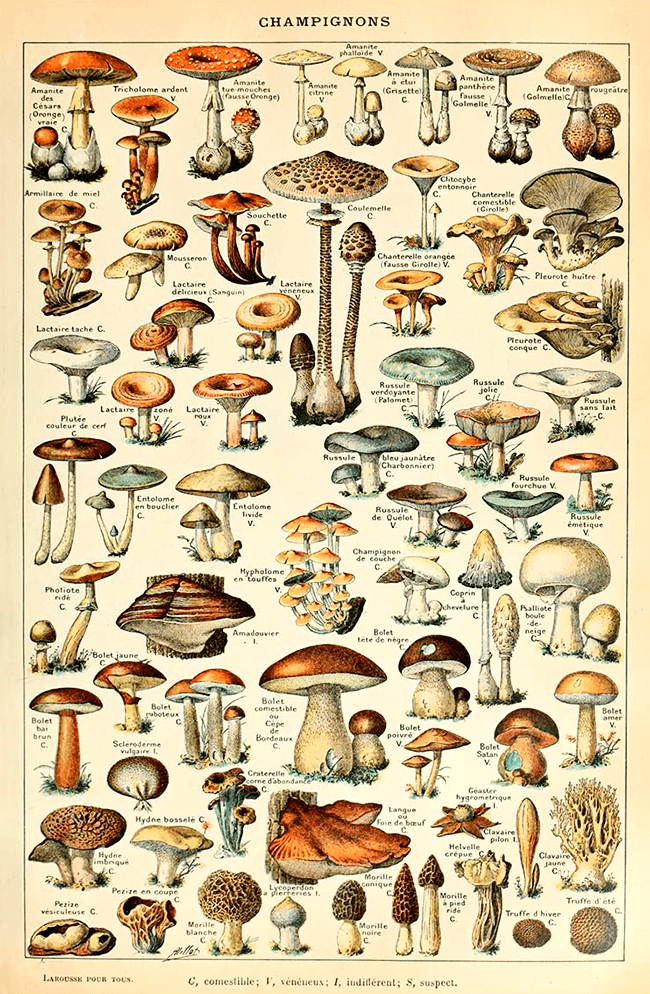Ciclo de Conferencias
El mapa de los
objetos perdidos
Palabras Esporas:
hijas hifas del
misterio micelio
—14 de junio de 2024—

Imagen de la película Nausicaä del
Valle del Viento de Hayao Miyazaki.
* * *
Ver grabación del evento:
YouTube.com/CasaMuseoOtraparte
* * *
Hablemos de conexiones, de simbiosis, de codependencia. Hablemos de hongos y de personas, de palabras y esporas, de micelio y relatos compartidos. Visitemos los hongos en la literatura y veamos qué podemos leer en los relatos que nos contagian, que ayudan a descomponer el mundo, que nos permiten extraer nutrientes de la piedra. Extendámonos, toquémonos, y hagamos de nuestro vicio de apalabrar el mundo un tejido simbólico capaz de recuperar refugios para vivir y morir bien sobre la Tierra.
El mapa de los objetos perdidos responde a una preocupación por el territorio hispanoamericano y las formas de construcción memorística en torno a elementos concretos de nuestra realidad. Por ejemplo, ¿qué nos contaría una victrola si le diésemos voz? ¿Hablaría bambuco, son cubano o quizá tango? Y ¿acaso estos lenguajes no contienen en sí una gran parte de lo que es Hispanoamérica? Al mirar una construcción cusqueña, cualquier paseante avisado notará que en la piedra comulgan la cultura inca y la española; el pasado y el presente unidos por el mestizaje en forma de muro. ¿Por qué no hablar entonces de las piedras y la historia de un pueblo? ¿Por qué no hablar de los ríos y la guerra, ya en nuestro contexto más cercano? Para establecer dichas relaciones empezaremos por caminar un sendero que nos es familiar y conocido: el de lo literario. El programa de Estudios Literarios (@estudiosliterarios) debe cruzar a la otra orilla y explorar diferentes instancias con el fin de enriquecer su entramado discursivo y fortalecer la divulgación de los productos académicos, tanto del cuerpo docente como estudiantil.
Expositor:

Lucas Vargas Sierra es lector, profesor y escritor, profesional en Estudios Literarios y magíster en Escrituras Creativas. Autor del libro de cuentos Esas personas que se ignoran (Tragaluz, 2017) y de «Ladridos, un podcast sobre literatura». Algunas noches recuerda que en otra vida fue una nutria con serias dudas existenciales.
* * *
Invita:
* * *
¿Qué haces cuando tu mundo empieza a desmoronarse? Yo salgo a pasear, y, si tengo mucha suerte, encuentro alguna que otra seta. Las setas me devuelven el ánimo; no sólo —como las flores— por sus abrumadores colores y olores, sino porque además brotan de forma inesperada, recordándome mi buena fortuna por estar allí justo en ese momento. Entonces soy consciente de que todavía hay placeres en medio de los terrores de la indeterminación.
Anna Lowenhaupt Tsing
*
¿Crees conocer la vida porque separas animales, vegetales y minerales? ¿No será la tierra más viva, más orgánica que tú? ¿No se mueve ella sobre sí misma y alrededor del sol con infinita mayor viveza que los jugos vitales en tu cuerpo? ¿No se mueven con mayor energía las aguas del mar, las corrientes magnéticas y eléctricas, las corrientes subterráneas, el aire atmosférico que la sangre en tus venas? ¿No crecen más vivamente las plantas y animales de la tierra que los cabellos en tu cabeza? ¿Crees que la tierra y que los conjuntos estelares son inorgánicos?
Fernando González
*
Chthuluceno es una palabra simple. Es un compuesto de dos raíces griegas (khthôn y kainos) que juntas nombran un tipo de espaciotiempo para aprender a seguir con el problema de vivir y morir con respons-habilidad en una tierra dañada. Kainos significa ahora, un tiempo de comienzos, un tiempo para la continuidad, para la frescura. Nada en kainos debe significar pasados, presentes o futuros convencionales. No hay nada en los tiempos de comienzos que insista en eliminar completamente lo que ha venido antes ni, ciertamente, lo que viene después. Kainos puede estar lleno de herencias, de memorias y también de llegadas, de criar y nutrir lo que aún puede llegar a ser. Entiendo kainos como una presencia continua, densa, con hifas infundiendo todo tipo de temporalidades y materialidades.
Donna J. Haraway
* * *
El rayo
Por Irene Solà
Llegamos con las tripas llenas. Doloridas. El vientre negro, cargado de agua oscura y fría, y de rayos y truenos. Veníamos del mar, de otras montañas y de toda clase de sitios, y habíamos visto toda clase de cosas. Rascábamos la piedra de las cimas como la sal, para que no creciera ni la mala hierba. Elegíamos el color de las crestas y el de los campos, el brillo de los ríos y el de los ojos que miran al cielo. Cuando los animales nos vieron llegar se acurrucaron en lo más profundo de las madrigueras, unos encogieron el pescuezo y otros levantaron el hocico para captar el olor a tierra mojada que se acercaba. Lo cubrimos todo como una manta. Los robles y los bojes, los abedules y los abetos. Chsss. Y todos guardaron silencio porque éramos un techo severo que decidía sobre la tranquilidad y la felicidad de tener el espíritu seco.
Después de llegar, después de la calma y de la presión, después de acorralar el aire suave contra el suelo, disparamos el primer rayo. ¡Bang! Qué alivio. Y los caracoles, enroscados en su solitaria casa, se estremecieron sin dioses ni oraciones, sabiendo que si no morían ahogados saldrían redimidos a respirar la humedad. Y entonces derramamos el agua a gotas inmensas, como monedas sobre la tierra, la hierba y las piedras, y el trueno estremecedor resonó en la cavidad torácica de todos los animales. Fue en ese momento cuando el hombre dijo cagüen diez. Lo dijo en voz alta porque cuando uno está solo no hace falta pensar en silencio. Cagüen diez, inútil, te ha pillado la tormenta. Y nosotras nos reímos, ju, ju, ju, ju, mientras le mojábamos la cabeza y nuestra agua se le colaba por el cuello de la camisa y le caía por el hombro y los lomos, y nuestras gotitas eran frías y le despertaban el mal humor.
El hombre venía de una casa cercana que estaba encaramada a plena cumbre, por encima de un río que debía de ser frío porque se escondía entre los árboles. Había dejado atrás unos cuantos cerdos y gallinas, un perro y dos gatos desarraigados, a una mujer, a dos niños y a un viejo. Se llamaba Domènec. Tenía un huerto lozano en medio de la montaña y unas tierras mal labradas en la orilla del río, porque el huerto lo cuidaba el viejo, que era su padre y tenía la espalda como una tabla, y las tierras las labraba él. Domènec había ido a esa parte de la montaña a probar unos versos. A ver a qué sabían y cómo sonaban, y porque cuando uno está solo no hace falta decir versos en voz baja. Esa tarde, cuando fue a ver al ganado, encontró unas cuantas trompetas de los muertos fuera de temporada y las llevaba envueltas en los faldones de la camisa. El niño de pecho lloraba cuando él salió de casa y su mujer le dijo: «Domènec», como una queja, como una súplica, pero Domènec se fue de todos modos. Es difícil componer versos y contemplar la virtud que se esconde en todas las cosas cuando los niños lloran con esa estridencia de cerdo desollado que te acelera el corazón aunque no quieras. Y quería ir a ver a las vacas. Tenía que ir a verlas. ¿Qué sabía Sió de vacas? Nada. Un ternero mugía muuuuuuuuuuu, muuuuuuuuuuuuuu. Desesperado. Sió no sabía nada de vacas. Y volvió a exclamar ¡cagüen diez!, por lo rápidas que habíamos sido, caray, imprevisibles y sigilosas, y lo habíamos pillado. ¡Cagüen diez!, porque el ternero se había enredado el rabo en unos alambres. Los alambres se habían atascado entre dos árboles y, de tanto tirar, le habían lacerado las patas por detrás y ahora las tenía ensangrentadas, desgarradas y sucias. Mugía muuuuuuuuuuu, muuuuuuuuuuuuuu, atrapado por el rabo entre los dos árboles, y su madre lo velaba intranquila. Aguantando el chaparrón, Domènec se acercó al animal. Tenía las piernas fuertes de tanto echarse al monte a respirar un poco cuando los niños gritaban demasiado o cuando pesaban demasiado, y el arado pesaba demasiado, y el silencio del viejo, y las palabras, una detrás de otra, de la mujer que se llamaba Sió, que era de Camprodon y se había casado con un hombre que se escapaba y la dejaba sola allá arriba, en esa montaña, con un viejo que no hablaba. ¡Y cuánto la quería todavía! Pero la casa pesaba tanto, cagüen Dios y en el demonio. La gente tendría que tener más tiempo para conocerse antes de casarse. Más tiempo para vivir antes de traer hijos al mundo. A veces todavía la cogía por la cintura y le hacía dar vueltas, todas seguidas, como cuando eran novios, porque Sió… ¡Dios, Sió, qué piernas! Dejó las trompetas en el suelo. El ternero mugía. Domènec se acercó con las dos manos por delante. Poco a poco, hablando en un tono grave y tranquilizador. Chissss, chissss, decía. La madre lo miraba con recelo. A Domènec le chorreaba el pelo. Cuando volviera a casa pediría que le calentaran agua para lavarse el frío y la lluvia. Miró los alambres que magullaban las patas del animal cada vez que tiraba. Lo agarró firmemente por el rabo, sacó la navaja y cortó diestramente el pelo enredado. Y entonces lanzamos el segundo rayo. Veloz como una serpiente. Enfadado. Abierto como una telaraña. Los rayos van donde se les antoja, como el agua y los aludes, como los insectos pequeños y las urracas, a las que atrae todo lo brillante. La navaja, fuera del bolsillo de Domènec, brilló como un tesoro, como una piedra preciosa, como un puñado de monedas. Nos vimos reflejadas en la hoja de metal como en un espejo. Como si nos abriera los brazos, como si nos llamara. Los rayos se meten donde se les antoja, y el segundo se metió en la cabeza de Domènec. Dentro, muy dentro, hasta el corazón. Y todo lo que vio dentro de los ojos era negro, por la quemadura. El hombre se desplomó en la hierba y el prado puso la mejilla contra la de él, y todas nuestras aguas, alborotadas y alegres, se le metieron por las mangas de la camisa, por debajo del cinturón, dentro de los calzoncillos y de los calcetines, buscando la piel todavía seca. Y se murió. Y la vaca se fue corriendo como una posesa, y el ternero detrás de ella.
Las cuatro mujeres que lo vieron se acercaron. Poco a poco. Porque no tenían la costumbre de sentir interés por la manera de morir de la gente. Ni por los hombres atractivos. Ni por los feos. Pero la escena había sido fascinante. Había estallado una luz tan clara que no habría hecho falta volver a ver nunca más. El cuchillo había llamado al rayo y el rayo blanco había hecho diana en la cabeza del hombre, le había hecho la raya al medio en el pelo, y las vacas habían huido corriendo como posesas, igual que en una comedia. Se tendría que haber escrito una canción sobre el pelo del hombre y el peine del rayo. En la canción se le podrían haber puesto perlas en el pelo, blancas como el brillo del cuchillo. Y decir algo de su cuerpo, de los labios abiertos, de los ojos claros como un vaso que la lluvia llenaba. Y de la cara, tan bonita por fuera y tan quemada por dentro. Y del agua que le caía como un torrente en el pecho y por debajo de la espalda, como si quisiera llevárselo. La canción también habría hablado de las manos, cortas, fuertes y callosas, una, abierta como una flor que ve venir a la abeja, la otra, aferrada a la navaja como una roca que se mete dentro de un árbol.
Una de las mujeres, la que se llamaba Margarida, le tocó una mano, en parte para ver si el hombre quemaba, con el rayo dentro, en parte solo por la caricia. Entonces, cuando las mujeres lo dejaron allí y recogieron las empapadas trompetas de la muerte que el hombre había abandonado y dieron por terminada la función, porque había otras muchas cosas que hacer y que pensar, entonces, como si nos hubieran contagiado su satisfacción por la tarea terminada, dejamos de llover. Saciadas. Escampadas. Y cuando era seguro que habíamos parado para siempre, los pájaros salieron a saltitos hasta el centro de las ramas y cantaron la canción de los supervivientes, con el estómago lleno de mosquitos, erizándose, furiosos contra nosotras. No tenían de qué quejarse: si no habíamos ni granizado y solo habíamos llovido el tiempo justo para matar a un hombre y a un puñado de caracoles. Y ni siquiera habíamos tirado nidos ni habíamos inundado campos.
Entonces nos retiramos. Extenuadas. Y miramos la obra terminada. Las hojas y las ramas goteaban, y nos fuimos, vacías y flojas, a otra parte.
Una vez llovimos ranas y otra llovimos peces. Pero lo mejor es granizar. Las piedras preciosas se precipitan sobre los pueblos, los cráneos y los tomates. Redondas y congeladas. Llenan las cunetas y las sendas de un tesoro de hielo. Las ranas cayeron como una maldición. Los hombres y las mujeres echaron a correr, y las ranas, que eran muy pequeñas, se escondieron. Los peces cayeron como una bendición sobre la cabeza de los hombres y de las mujeres, como bofetadas, y la gente se reía y los tiraba al aire como si quisieran devolvérnoslos, pero no querían, ni nosotras tampoco queríamos. Las ranas croan dentro del vientre. Los peces dejan de moverse pero no se mueren. Pero da igual. Lo mejor de todo es granizar.
Fuente:
Solà Saez, Irene. Canto yo y la montaña baila. Anagrama, 2019.
* * *