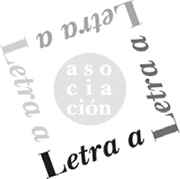Presentación
El lector que releyó
a Eugenio Montejo
Arte poética de la lectura
—15 de octubre de 2020—
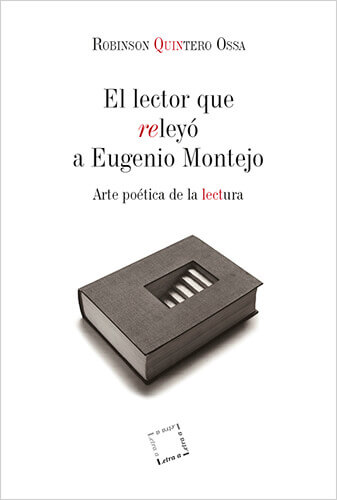
* * *
Ver grabación del evento:
YouTube.com/CasaMuseoOtraparte
* * *
Robinson Quintero Ossa (Caramanta, Antioquia, 1959) es licenciado en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Ha publicado, entre otros libros: «La poesía es un viaje» (Colección de Poesía Universidad Nacional de Colombia, 2004; Letra a Letra, 2018), «El poeta es quien más tiene que hacer al levantarse» (Catapulta, 2006), «Los días son dioses» (Universidad Externado de Colombia, antología, colección Un libro por centavos, 2013), «El poeta da una vuelta a su casa» (Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus, Gobernación de Norte de Santander, 2017; La Isla a ½ Día-Babilonia, 2020), «Colombia en la poesía colombiana: los poemas cuentan la historia» (Premio Literaturas del Bicentenario del Ministerio de Cultura 2010; Letra a Letra, 2010), «Libro de los enemigos» (Premio de Ensayo Alcaldía de Medellín 2012, Letra a Letra, 2013), «13 entrevistas a 13 poemas colombianos [… una conversación imaginaria]» (Domingo Atrasado, 2008; Letra a Letra, 2014), «El país imaginado: 37 poetas responden» (Letra a Letra, 2012), «El primer libro del poeta: Los poemas de la ofensa» (Editorial Eafit, 2017) y «La máquina de cantar: colección de juegos literarios del profesor Rubén Quirogas» (El Aguijón, 2015). Como cantante, en 2018 dio a conocer el cd «Bar 2 Tango (11 tangos inéditos colombianos)», y en 2020 la Universidad de Antioquia publicó «Invitados del viento», su poesía reunida. «El lector que releyó a Eugenio Montejo – Arte poética de la lectura» fue premiado con la Beca para publicación de libros de autores colombianos 2020 del Ministerio de Cultura de Colombia.
Presentación del autor y su
obra por Luis Germán Sierra.
* * *
* * *
Un profesor de poesía busca entre los libros de su biblioteca Los largos oficios inservibles de Eduardo Chirinos y se topa con un título que ya daba por extraviado, El azul de la tierra, una antología de poemas de Eugenio Montejo. El profesor recuerda que el ejemplar lo había prestado, pero no precisa a qué persona, como tampoco precisa la situación en que esta lo había devuelto a los entrepaños. En seguida, ojeando sus páginas, descubre que los márgenes e interlineados vienen abundados de notas manuscritas a lápiz que comentan supuestos desaciertos de composición y que suman recreaciones de los versos. Atraído por la perspicacia de los apuntes y por el buen instinto de las reinvenciones, el docente en letras se pone en la tarea de descubrir la identidad del artífice, teniendo como únicos indicios el compendio de sus comentarios y el estilo de sus recomposiciones. Los invito, bien llegados lectores, a seguir a este profesor de poesía en su pesquisa de averiguar quién fue el autor de subrayados y variaciones, y qué razones lo asistieron en su distraída tarea. Quién, lápiz en mano, minucioso y lúcido, audaz e irreverente, fue el lector que releyó a Eugenio Montejo.
Robinson Quintero Ossa
* * *

Robinson Quintero Ossa
Foto © Milcíades Arévalo
* * *
1
«Siento en el poema unas cosas.
Me atrevo».
Buscaba en las repisas de mi biblioteca Los largos oficios inservibles de Eduardo Chirinos, con la idea de releer una semblanza sobre José Watanabe, cuya escritura tanto estimo, cuando de pronto apareció en la hilera de lomos El azul de la tierra de Eugenio Montejo, publicado en Bogotá en 1997 por la Editorial Norma. El ejemplar —precisé en ese momento— lo había prestado, pero no recordaba a qué persona, como tampoco recordaba la situación en que esta lo había devuelto a los anaqueles. Los libros van y vienen, es difícil seguir la pista de sus travesías; las bibliotecas no conocen el sosiego, se dice. Al respecto agrego que muchos de los volúmenes que más admiro, en los que dejé muestras de mi curiosidad y estudio, están en las repisas de amigos que jamás tuvieron la gentileza —como era su obligación— de devolverlos. Igual pasa, debo confesarlo, con títulos notables e inconseguibles que, siendo ajenos, tengo aún en mis armarios.
Tomé el libro y eché un vistazo a sus páginas. En ese momento descubrí que su último lector —ese de quien desconocía su identidad— había cometido el abuso de rayar y subrayar los poemas con lápiz, añadiendo numerosas notas manuscritas y recreaciones de los versos, sin respetar que el tomito le era ajeno y que se le había entregado con sus carillas limpiamente impresas, sin sucios trazados sobrepuestos. Su indiscreción y porfía me molestó. Ante el extenso emborronado no evité pensar en una inolvidable referencia de Emerson, leída en una revista sobre manías y otras obsesiones de lectores, titulada Leer y Releer (número 73, página 20): «No cabe duda de que la biblioteca de un hombre es una de sus más reservadas habitaciones; y he podido observar que los lectores más delicados tienen mucha prudencia en enseñar a los forasteros sus libros».
En la página de la portadilla, dirigidas a mí —con grafía no tan embrollada como para no ser legible—, desprendido de escrúpulos y justificando su acto, el lector había dejado escritas las siguientes palabras: «Perdóname esto que no es soberbia. Siento en el poema unas cosas. Me atrevo». Y entre paréntesis: «Luego lo borro». La nota aparecía sin firma y sin fecha y ningún otro dato asomaba señales sobre la identidad de su autor. El asunto me tomó por sorpresa. ¿Quién se dirigía a mí con tal confianza y al mismo tiempo con tal sigilo, poniéndome ante el reto de descubrir su nombre? ¿Quién me incitaba a leer con ojos más críticos y menos entregados la poesía de Eugenio Montejo?
Puse ojo en los poemas: algunos mostraban signos de interrogación y admiración; otros, en sus litorales o por los interlineados, exclamaciones de disgusto o aprobación, y algunas piezas indicaciones sobre versos y estrofas que el lector consideraba prescindibles. El velado crítico había hecho una lectura morosa y sus apuntes lo mostraban como un inquieto impertinente. Por ejemplo, en la página 13 de El azul de la tierra, en el poema «Orfeo», que abre la antología, puso con su lápiz una señal de aceptación a la primera parte, la que dice:
Orfeo, lo que de él queda (si queda),
lo que aún puede cantar en la tierra,
¿a qué piedra, a cuál animal enternece?
Orfeo en la noche, en esta noche
(su lira, su grabador, su casete),
¿para quién mira, ausculta las estrellas?
Orfeo, lo que en él sueña (si sueña),
la palabra de tanto destino,
¿quién la recibe ahora de rodillas?
Y a la segunda sección, que reza:
Solo, con su perfil de mármol, pasa
por nuestro siglo tronchado y derruido
bajo la estatua rota de una fábula.
Viene a cantar (si canta) a nuestra puerta,
ante todas las puertas. Aquí se queda,
aquí planta su casa y paga su condena
porque nosotros somos el Infierno,
un signo de interrogación, como si dudara de la pertinencia de algunos versos, en especial del que dice siglo tronchado y derruido, que califica con una palabra a secas: «literatura».
Les cuento, apreciados lectores, que en mis varias lecturas de «Orfeo» nunca supuse que el poema pudiera terminar con los versos la palabra de tanto destino / ¿quién la recibe ahora de rodillas?, descartando las líneas restantes. Esta era una vuelta de tuerca inesperada. Atendí la sugerencia del intérprete y releí, desprevenido, su invención. La recortada pieza tenía sentido y belleza; para nada parecían hacer falta los siete versos que le seguían. En «Orfeo» no había un poema, había dos poemas (los veía, uno y otro, contrastados).Y tal vez más de dos, me dije, según el instinto del lector que se asomara a su impresión.
Mi interés por adentrarme en el significado de las numerosas marcaciones aumentó. Los comentarios sobre los modos de componer de Eugenio Montejo mostraban, en principio, algo de suficiencia y tino. No parecía ser nuestro anónimo comentarista un lector indiferente o despistado, limitado o perezoso: mientras echaba ojo a las planas de El azul de la tierra era difícil seguir el decir del autor sin que se atravesara el decir de sus notas. Su atrevimiento me tramó por completo.
Sin duda estaba frente a un apuntador singular, para nada inmaduro ni dominable y en ningún momento dispuesto a asumir su oficio de lector como secundario, ni el rol del escritor como principal. Su figura incógnita tras las grafías y el carácter y decisión de sus valoraciones lo hacía un personaje intrigante y enigmático que excedía en intuición a otros usuarios de obras de poesía. ¿Quién podía estar tras los trazos de correcciones y apuntes? ¿Un crítico literario, un estudioso de poemas, un editor, un joven poeta, un poeta ya entendido, un lector con fino instinto? Tal vez —me dije— descifrando el carácter de los subrayados y enmiendas podría proyectar sus complacencias de lectura, colegir sus gustos de composición y, así, descubrir en algún momento su identidad.
Entonces, en lugar de insistir en la búsqueda de Los largos oficios inservibles para releer las páginas que dedica Eduardo Chirinos al admirado José Watanabe, me incliné por ese otro oficio, quizás también inservible, de repasar con detenimiento, con mirada advertida, junto a los poemas de El azul de la tierra, las tachaduras acusadas en sus líneas y los comentarios inscritos en sus márgenes, escribiendo en mi cuaderno de notas mis propias impresiones como tercero en la conversación. Era mi respuesta decidida, mi réplica impostergable a quien, incógnito y desafiante, dejando expuestos sus revisiones y retoques, proponía un diálogo abierto acerca de la invención del poeta venezolano sobre las mismísimas páginas que la imprimían.
Fuente:
Quintero Ossa, Robinson. El lector que releyó a Eugenio Montejo – Arte poética de la lectura. Bogotá, Letra a Letra, septiembre de 2020, pp: 11-16.
* * *
El presente texto es un fragmento del libro-ensayo (también es una narración) de Robinson Quintero Ossa, que, bajo este mismo título, ganó uno de los tres premios en las «Becas para la publicación de libros de autores colombianos», del Ministerio de Cultura, postulado por la Asociación Cultural Letra a Letra en 2020, que gentilmente nos dio el permiso de su publicación parcial en Leer y Releer.
El autor es poeta y ensayista de vasta trayectoria y con varios reconocimientos y premios en el país, como el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus en 2016, el Premio Literaturas del Bicentenario de Mincultura en 2013 y el Premio de Ensayo Alcaldía de Medellín en 2012, entre otros. Y ha publicado, claro, varios libros de ensayos y poemas.
En el actual ensayo o relato el narrador se embarca en el análisis minucioso (que nació accidentalmente, como casi todo lo importante que ocurre en la vida) de los subrayados y las notas que hace un lector, del que solo sospecha algunas «costumbres literarias», sobre el libro El azul de la tierra de Eugenio Montejo de Venezuela. Dicho narrador, dueño del libro, se lo había prestado al «enmendador» y ahora lo tenía de nuevo en sus manos. Como digo, de ese evento un tanto casual y cotidiano, de coger accidentalmente un libro de su biblioteca personal, buscando otro texto, nace este excelente ensayo.
En el análisis de los subrayados, puntilloso y pormenorizado, y en el encuentro del libro mismo, Robinson Quintero se vale de un narrador ficticio, un profesor que conoce, al parecer, muy bien la literatura, y de quien el autor del libro no da a conocer su nombre. El narrador entra en cavilaciones literarias y poéticas de gran valor para los lectores (todo esto es un animal que se muerde la cola), hace referencias de importantes autores, no solo para el entendimiento de su reflexión literaria, sino también para el conocimiento de los lectores, de nombres que engrosarán sus enciclopedias culturales, por llamarlas de alguna manera.
Pero, también, y es lo que considero más importante, hay en todas estas líneas un planteamiento sobre la lectura un tanto inédito. Eso lo creo porque algo que se dice poco es que leer bien requiere entrenamiento. Es decir, no basta con sentarse, más o menos en silencio y soledad, a pasar y pasar páginas, sino que se necesita, para hablar de un buen lector, de la lectura inteligente, aquella que discute con el texto, que le reclama, que lo glosa, que no está de acuerdo, que, finalmente, si es necesario, escribe otro texto. O que encuentra una coincidencia plena con las maneras de pensar y de concebir el orden estético del mundo planteado por el libro. Eso es, justamente, lo que se quiere decir cuando se afirma que leer es escribir. Y eso, digo, requiere práctica y conciencia, años quizás, de contacto gustoso con los libros, con la lectura. Algo vivo, no mecánico e insustancial.
Asistimos, pues, a una escritura que problematiza los amplios caminos de la literatura, después de que alguien realiza en su casa un movimiento común y corriente, como es tomar un libro de su biblioteca y descubrir en él las huellas de un lector ajeno, quien realizó su propia lectura y dejó, por descuido o no, sus pisadas, sus rastros, sus apuntes y subrayados. Su lectura, que es su escritura.
Luis Germán Sierra J.