Presentación
El corazón de
la montaña
—21 de noviembre de 2023—

* * *
Ver grabación del evento:
YouTube.com/CasaMuseoOtraparte
* * *
Luz María Montoya Hoyos (Medellín, 1961) es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue reportera del periódico «El Mundo», colaboradora de «El Colombiano», corresponsal en Antioquia y Chocó del «Noticiero TV Hoy», directora de «Teleantioquia Noticias», subdirectora de «Noticias Telemedellín», jefe de redacción de «Hora 13 Noticias» y editora del periódico «Vivir en El Poblado», entre otros cargos.
Presentación de la autora y
su obra por Beatriz Mesa Mejía.
* * *
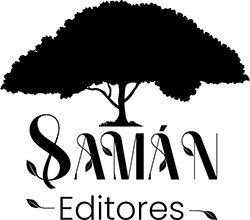
* * *
El corazón de la montaña es una selección de crónicas y perfiles escritos durante cuatro décadas de ejercicio profesional y publicados en diversos periódicos de Medellín. La autora relata los hechos con un lenguaje sencillo y elegante, salpicado por afilados destellos de humor, y consigue desentrañar el alma de sus personajes y acercarse a los sueños y pasiones que los mueven. Por este libro desfilan hombres y mujeres ―famosos y anónimos― que ayudaron a tejer la historia reciente de Medellín y Antioquia. Muchos de ellos, ya desaparecidos, continúan vivos en estas páginas que salvaguardan buena parte de la memoria de la ciudad. El corazón de la montaña es también una lección magistral del periodismo en su esencia más pura y su autora es una exponente de la vieja escuela periodística que enseña a recorrer las calles en busca de historias, que utiliza los cinco sentidos para contarlas y que mira a los ojos de sus congéneres para leer en ellos los misterios del alma humana.
Los Editores
* * *

Luz María Montoya Hoyos
* * *
El corazón de la montaña
Cuando se sacudió el símbolo
Es curioso que en una ciudad que llegó a ser catalogada como la más violenta del mundo, un crimen cometido hace más de cuatro décadas continúe en la memoria colectiva. Y eso sucedió con el conocido como «caso Posadita» o «crimen del sótano», hecho que conmovió a Medellín a partir del 24 de octubre de 1968, cuando fue hallado descuartizado en más de cien pedazos, distribuidos en ductos, paredes, tubos del edificio Fabricato y techos vecinos, el cuerpo de su ascensorista, Ana Agudelo. Situado en el cruce de las vías Junín y Boyacá, este era la sede de uno de los símbolos del empresarismo antioqueño. El edificio, declarado bien de interés cultural municipal en 1991, fue construido en 1950 y por muchos años se constituyó en el principal referente del Centro.
Infiernos paralelos
A Abel Antonio Saldarriaga «Posadita» lo detuvieron como el principal sospechoso del asesinato de Ana Agudelo, pues era la única persona que estaba en el edificio Fabricato el día que ella entró a recoger su uniforme y no volvió a salir. Además, sus compañeros de trabajo declararon que el tímido Posadita, quien era el aseador, estaba enamorado de ella.
En 1971, dos años y medio después del hecho, fue hallado culpable por un jurado de conciencia. Se le condenó por homicidio, sin el agravante de premeditación, a veinte años de prisión que se redujeron a once, sentencia cumplida en la cárcel de La Ladera y en la isla prisión Gorgona.
El juicio se convirtió en una especie de circo, donde el acusado era recibido como héroe por cientos de personas, mientras él los saludaba sonriente y con los brazos en alto, según detallan los artículos periodísticos de la época.
La familia de Posadita, al igual que la de Ana, vivió un infierno. Su esposa y sus hijos, habitantes del barrio Santa Cruz, debieron ser protegidos en la casa cural del sector, dadas las amenazas de linchamiento. Para su sustento, se ayudaron durante muchos años con el dinero que Posadita ganaba haciendo artesanías en la cárcel. La esposa de Posadita murió poco después de que este pagara su condena.
Ahora, cuarentaidós años después del crimen, no fue fácil dar con Abel Antonio Saldarriaga, Posadita, quien habló con Centrópolis de lo divino y lo humano.
La búsqueda
Tiene setentaiocho años. Bien esté el día claro u oscuro, con sol o con lluvia, Posadita lleva siempre gafas deportivas oscuras, como si quisiera esconderse, proteger ese anonimato celosamente guardado por muchos años. «Me estorba la luz», dice con voz apenas audible.
Dicen que preguntando se llega a Roma y eso hicimos muchos días, muchos meses, para dar con Abel Antonio Saldarriaga Posada. Hasta los primeros días de este noviembre, no se sabía si este hombre, quien durante el juicio se declaró inocente, estaba vivo o muerto pues no había noticias certeras suyas desde 1988, cuando la periodista Luz Ofelia Jaramillo lo entrevistó para su libro El caso «Posadita»: un crimen contado dos veces.
Los datos eran de todo tipo y contradictorios: que había muerto, que se mantenía con otros jubilados en el parque principal de Bello, pero que desde hacía ocho años no lo veían; que seguía viviendo por la cañada del mismo barrio de la zona nororiental de Medellín donde residía con su esposa embarazada y sus tres hijos cuando ocurrió el sonado crimen… Tampoco Víctor Gaviria, quien desde 2006 lo tiene entre sus proyectos cinematográficos, había logrado acceder a él.
Las esperanzas de encontrar a Posadita y saber cómo ha transcurrido su vida cuarenta y dos años después de ese hecho que sin duda dividió su existencia en dos, así como marcó a Medellín, a su Centro, resurgieron al conseguir el teléfono de dos compañeros de trabajo de uno de sus hijos. Sin embargo, el ánimo se esfumó cuando estos nos contaron que el muchacho, un pintor, a quien también llamaban Posadita, había muerto hacía nueve años atropellado por un carro en Carabobo, siempre vergonzante y reacio a hablar del caso por el que su papá estuvo preso cuatro años en La Ladera y siete en la isla prisión Gorgona, motivo por el que nunca los llevó a su casa. En síntesis, no había nada.
«Aquí mirando pasar la vida»
Lo único que restaba era caminar y preguntar, y eso hicimos por las empinadas calles del barrio de la zona nororiental donde esperábamos que aún viviera, si es que vivía; cañada arriba, cañada abajo, de tienda en tienda, indagando si conocían a un señor de setentaiocho años a quien le decían «Posadita», sin resultado alguno. Pero por una causalidad, para nosotros golpe de suerte, llegamos a un taller en el momento preciso en que entraba un vehículo cuyo conductor resultó ser pariente de Abel Antonio Saldarriaga «Posadita» y, además, amable. Nos condujo hasta su casa, pero no estaba. El mismo conductor nos llevó entonces al transitado sitio del barrio donde todos los días se para Posadita desde muy temprano «a ver pasar la vida, a mirarla como en un espejo», como nos diría después el mismo Abel Antonio. «Es una persona muy correcta, muy callada, nunca tiene problemas con nadie», nos explicó su familiar, antes de señalarlo y dejarnos en el sitio.
Y allí estaba, impasible, derecho, parado bajo la llovizna. Con gafas oscuras, gorra y chaqueta impermeables azules oscuras y la cabeza erguida, más parecía un veterano de guerra en retiro que un humilde agricultor de Abejorral, albañil, plomero, celador, artesano, el protagonista del más sonado caso de crónica roja que tuvo la ciudad por aquellos años del siglo xx.
Un «hola, Posadita» rompió el hielo y sirvió, curiosamente, para empezar a hablar de lo divino y lo humano con este hombre de pocas palabras, que asegura no tener amigos y limitarse al saludo con los conocidos: habló de su fe en Dios, a quien no deja de agradecerle que le dio casa propia y una jubilación; de las mujeres, de su pasado como niño labrador, como trabajador de un barco que en los años cincuenta lo llevó de Tumaco hasta el Medio Oriente, de las artesanías que hace —o que hacía hasta que se lo permitieron sus ojos—, como los sombreros de paja o esa ancla que le compramos por quince mil pesos, tallada por él en acero inoxidable.
«Diga que no estoy de acuerdo con nada», nos contesta cuando le solicitamos formalmente una entrevista para Centrópolis. «Es que uno tiene que mantenerse ofendido porque en Colombia no hay justicia».
Aún hoy, cuarentaidós años después, insiste en su inocencia, en que no fue culpable de la muerte de la bella ascensorista de veintitrés años y lanza acusaciones que el aparato judicial desechó en su momento. No quiere que nadie sepa dónde encontrarlo y se lo respetamos.
—Conmigo se cometió una injusticia: no hay un testigo, ni una huella, no hay nada. ¿Cómo es que mandan a mi casa a unos sinvergüenzas a echarle sangre a la ropa mía estando los niños solos? Eso no tiene perdón de Dios.
Su máxima defensora fue su esposa, quien murió poco tiempo después de que saliera libre.
—¿No se ha vuelto a casar?
—No, qué pereza, por Dios. Uno para qué se casa habiendo tanta mujer estorbando —responde Posadita.
Se despide de mano y lo vemos irse despacio, tan silencioso y solo como hace rato anda por este mundo.
* Publicado en Centrópolis en noviembre de 2010.
* * *
«Me gustaría tener
al frente a Posadita»
En octubre de 1968 la desaparición y el brutal asesinato de Ana Agudelo, ascensorista del edificio Fabricato, marcó una época en la ciudad. Su hermana, Norela, rompió el silencio y habló.
«Quisiera ver a Posadita, tenerlo al frente mío y preguntarle qué pasó, por qué hizo lo que hizo», dice Norela Agudelo, cuarenta y tres años después del asesinato de su hermana, un crimen que conmocionó a Medellín a finales de los años sesenta. Ana Agudelo era ascensorista del edificio Fabricato, símbolo del empuje empresarial paisa, y estuvo desaparecida durante once días, lo que generó toda clase de especulaciones sobre su paradero. Al final, su cuerpo descuartizado en más de cien pedazos fue hallado en cuanto tubo, ducto y escondite había en el edificio y hasta en el techo contiguo, el del templo patronal de Medellín: La Candelaria.
Norela y su familia contactaron a este medio, después de leer en nuestro periódico Centrópolis un reportaje con Abel Antonio Saldarriaga Posada «Posadita», el aseador del edificio, condenado a veinte años de prisión como autor del crimen.
«Yo creía que Posadita estaba muerto hasta que vi que ustedes le hicieron la entrevista», dice Norela. Entonces sintió que quería desahogarse, después de muchos años de calvario, y contar lo que vivieron ella y su familia. Quiso hablar de lo sucedido después del escándalo, del hallazgo macabro, del entierro al que asistieron miles de curiosos, del juicio y la condena a Posadita.
«Si él sigue diciendo que es inocente, yo tengo bases para insistir en que no lo es». Se había abstenido de hablar porque su madre estaba viva y el tema era tabú en la familia. Pero doña María Nazaret, mamá de Ana y Norela, murió el año pasado y ya se podía hablar sobre el asunto.
Norela vive desde hace muchos años en Manizales, adonde se fue huyéndole a los ecos de la tragedia y a llamadas misteriosas en las que decían que le iba a pasar lo mismo que a su hermana. Hace poco vino a Medellín a visitar la tumba de Ana y nos concedió esta entrevista.
Norela es una mujer inteligente, cálida y encantadora. Tenía diecisiete años cuando su hermana fue asesinada. Ana tenía veintitrés.
La última vuelta
«Cuando mi hermana empezó a trabajar de ascensorista en el edificio Fabricato, Posadita era el vigilante, el aseador, el que reemplazaba en los ascensores. Él tenía treintaiséis años y se enamoró de ella, pero Ana lo trataba como a un compañero de trabajo. Ana tenía un novio que se llamaba Ómar, era bogotano y venía a visitarla; era un muchacho muy buena gente, muy querido, muy especial. Vivíamos en Manrique, en límites con Campo Valdés, y Posadita fue un domingo a la casa a limpiar las ventanas. De pronto Ana dijo: “¡Ay, ¡cómo les parece que me caso!”. Lo dijo así, con el modo de ser de ella, hablantinosa, conversadora, alborotada. No era de muchas amigas o amigos, pero en la casa era muy alegre. Pues con eso tuvo Posadita para ponerse furioso y no volver a hablar. De inmediato se le notó el cambio y salió y se fue. Eso se quedó así, no volvió a la casa a limpiar vidrios y la vida siguió normalmente». Norela no recuerda cuánto tiempo transcurrió entre ese día y la fecha en que «ocurrió lo que ocurrió».
«En todo caso, el domingo 13 de octubre del 68 Ana nos dijo que iba a recoger el uniforme en el edificio porque el viernes se había cambiado allá para salir con Ómar. Mi mamá aprovechó que íbamos para el Centro y nos pidió que le pusiéramos una carta».
Norela y Ana salieron antes de las ocho de la mañana. «En el camino nos pusimos de acuerdo en que ella iba al edificio, yo iba a poner la carta y nos encontrábamos después en la puerta de La Candelaria. Ella se bajó del carro y yo seguí, puse la carta y llegué a la puerta de la iglesia. Y espere y espere, hasta las nueve de la mañana. Entonces llamé a mi mamá desde una cabina para preguntarle si Ana estaba en la casa. Le dije que habíamos quedado en encontrarnos en la puerta de La Candelaria, pero que no había llegado. La intuición de mamá la hizo pensar lo peor: “Vaya al edificio”, me dijo muy sobresaltada. “Mire a ver qué pasó”».
«Me fui… y toque, toque el timbre, y nada. De pronto abrió Posadita, sin camisa y todo arañado».
—Ve, Posadita —le dije—. ¿Ana?
—No, ella se fue en un taxi.
—Pero, tan raro, si no tenía plata. Yo soy la que tengo la plata.
—Ah, no. Se fue en un carro particular, con un chofer y un hombre atrás.
—¿Y a usted qué le pasó?
—Es que estaba limpiando los ventiladores.
—Bueno, listo —le dije—. Si de pronto sabés algo de ella, me avisás.
«Dijo que sí y cerró la puerta. En ese momento no pensé en los rasguños. Yo qué me iba a imaginar que iba a pasar una cosa de esas, además a él no se le notaba nada porque siempre había sido una persona inexpresiva».
Norela se marchó sola a su casa, pero como la mamá insistía en que algo había pasado, al mediodía regresó al Centro, volvió al edificio y de nuevo le abrió Posadita, todavía sin camisa. «Había cemento y agua regados por todos lados. “¿Y usted que está haciendo?”, le pregunté. Me contestó que unos arreglitos, así, con qué frescura, como si nada hubiera pasado. En ese momento mi mamá llamó por teléfono al Fabricato y empezó a preguntarle a Posadita por Ana. Cuando supo que yo estaba allá me hizo pasar y me dijo que no me quedara encerrada con él y que me fuera inmediatamente para la casa. Ahora pienso que me escapé, que él pudo haberme hecho lo mismo que le hizo a Ana para que no quedaran rastros de nada».
Una vez más ese domingo, Norela regresó sola a su casa, después de ir por segunda vez al edificio Fabricato a preguntarle en vano a Posadita por la suerte de su hermana.
«Hasta estaba enojada con Ana porque pensé que tenía programa y me había dejado esperando», confiesa Norela con una sonrisa de culpabilidad. Y es que Ana era una mujer casera. «Era superjuiciosa. Era más andariega yo, que me tocaba ir a trabajar a Caldas. Todos los días yo la esperaba en el Centro porque a ella no le gustaba andar sola, y nos íbamos juntas para la casa. El de ascensorista fue su primer y último trabajo».
Norela interrumpe su relato para expresar lo mucho que le gustaría que Ana estuviera viva. «Aunque tengo esposo e hijos me siento sola, era mi única hermana». Evoca su carisma y, sobre todo, lo conversadora que era. «Se sentaba en la palabra y todo el mundo se tenía que callar porque ella era la que hablaba», recuerda.
«Ese día por la tarde fueron varias amigas a buscarla, pero nos limitamos a decir que había salido, porque no queríamos armar un escándalo sin necesidad. Nos acostamos y a las doce de la noche mi mamá se tiró de la cama y llamó otra vez al edificio. Posadita ya se había ido y estaba el otro celador. Desesperada le dijo: “Buscá en el sótano, en los tanques del agua, en todas partes a ver qué pudo haber pasado porque Ana se desapareció y ella no es de las que se desaparece”. El señor destapó tanques de agua, pero no vio nada. Ya lo que Posadita había hecho, lo había hecho».
Hallazgo macabro
En los once días siguientes Norela debió sacar la fortaleza que no sabía que tenía. Pusieron la denuncia en la Policía, pidieron la ayuda de la Defensa Civil, publicaron la foto de Ana en los periódicos locales y empezaron las llamadas, aquellas bromas macabras y especulaciones que hablan de la condición humana y la indolencia con el dolor ajeno. «Ese tiempo fue tremendo, pues nos decían de todo: que era una trata de blancas, que la vieron drogada en tal parte, que la vieron por tal otra, que estaba en Bello… Y donde nos decían, allá estábamos».
Aparentemente, en el edificio no había nada raro y Posadita seguía trabajando en forma normal, aunque más retraído que de costumbre. «Los de la cafetería contaban que no volvió a comer, que en esos días solo tomaba leche y aspirina. Pero no hay crimen perfecto. El 24 de octubre estaban las directivas en una reunión y empezaron a sentirse olores extraños. Destaparon el ducto del aire acondicionado y apareció la cabeza. Empezaron a buscar por todas partes y encontraron enterradas en el sótano partes de su cuerpo y otro paquete encima de la iglesia».
«Alguien debía reconocer la cabeza. Yo mandé al papá al anfiteatro, pero no la reconoció porque hacía muchos años no vivía en la casa. Entonces me tocó ir a mí. La identifiqué porque mi papá tenía un verdecito en los dientes y ella le sacó ese verdecito. Volví a la casa y al poco rato llevaron su ropa: un pantalón naranja, un suéter verde, las llaves de la casa y unas botas blancas, y ahí sí no cabía duda porque yo tenía de las mismas, nos las había traído un tío. Y empezaron: que se encontró esto, que ese encontró aquello, todo el día, toda la noche; a mi mamá hubo que inyectarla. A Ana la llevamos a la casa y yo hice sellar la caja para que no fuera una novedad, porque eso era una romería».
Por un poco de paz
«Semanas después del sepelio mi mamá llegó a la casa y nos dijo que ya estaba más tranquila, que había hecho desenterrar a Ana para verificar que sí estuviera enterrada porque, como yo hice sellar el ataúd, ella no creía que estuviera allí. Le sacó todo el concreto que tenía, limpió los pedacitos, la volvió a enterrar y quedó tranquila. Usted sabe que mamá es mamá», explica Norela como si adivinara mi desconcierto.
¿No han averiguado si se pueden examinar el ADN de Ana y el de Posadita?, le pregunto. Y por respuesta terminó de contar la historia. Hace cuatro años doña María Nazareth, anticipándose a su muerte, le pidió a Norela que sacara los restos de Ana y los de León (otro de los hijos muertos), que los cremara juntos y los pusiera en el mismo osario para que a ella le quedara espacio. Y así fue. Reposan los tres en una cripta del cementerio de San Pedro. Así las cosas, Ana, literalmente, se llevó los pormenores de su muerte a la tumba.
La última versión
Al pasar los años, Norela conoció de manera casual otros detalles que le permitieron atar cabos y deducir el posible final de Ana. Antes de marcharse a Manizales, Norela trabajó en el almacén La Feria de Londres. Allí conoció a una joven cuyo sobrino había estado en la cárcel con Posadita, quien les dio su versión. «Que ella sí llegó al edificio, que él iba a abusar de ella y que ella lo arañó para defenderse, salió corriendo y al llegar al décimo piso cayó sobre el pasamanos. Ahora creo que él la cogió y creyó que todavía estaba viva, por eso cuando yo fui la primera vez me dijo que había salido, esperando que ella volviera en sí para poder mandarla para la casa, pero nunca pensó que ella estuviera muerta. Entonces la reacción que él tomó fue descuartizarla y enterrarla en todas partes».
* Publicado en Vivir en El Poblado en diciembre de 2011.
Fuente:
Montoya Hoyos, Luz María. El corazón de la montaña. Samán Editores, 2023.

