Presentación
El atlas de la memoria
—3 de noviembre de 2022—
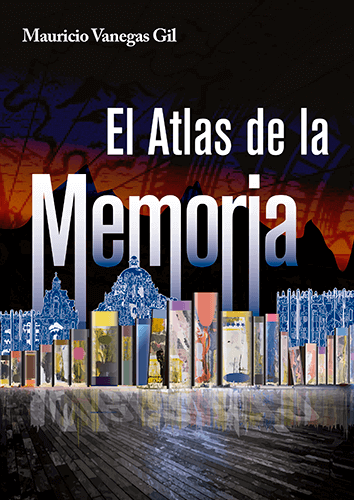
* * *
Ver grabación del evento:
YouTube.com/CasaMuseoOtraparte
* * *
Mauricio Vanegas Gil (Medellín, 1981) es antropólogo de la Universidad Uniclaretiana de Colombia, docente universitario, escritor, ensayista, tallerista de literatura, narrador oral y aspirante a magíster en Escritura Creativa de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Coordinador de la Red de Bibliotecas del Municipio de La Estrella; tallerista del proyecto Memorias de Esperanza de la Red de Escuelas de Música de Envigado; facilitador del taller literario Tinta sin Fronteras de la red Relata (La Estrella) y fundador de los talleres de formación de escritores Al Sur (La Estrella), Letras de Alquitara (Guarne) y Colectivo Literario de Antioquia. Ha publicado «Hoy he querido hablar de amor» (Fallidos Editores, 2018; Editorial Uniclaretiana, 2019), «El atlas de la memoria» (2022) y «Contando ovejas y desvelos» (2022). Ganador de la Convocatoria de Estímulos 2022 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia – ICPA en la categoría novela; primer lugar en el Concurso Nacional de Escritura «Colombia, territorio de historias» 2022 (Ministerio de Educación / CERLALC) con el ensayo «La lectura como poder sobrenatural»; ganador por dos años consecutivos del Concurso Nacional Arnoldo Palacios (2017, 2018) y primer lugar en el Concurso Nacional de Cuento Relata 2021 con «El bobo del pueblo».
Presentación del autor y su obra
por Efraín Ferrer de la Torre.
* * *
* * *
En la novela, como en la canción o en la poesía, todo está dicho y todo reiterado. No existen ya territorios vírgenes y toda pretensión de originalidad suele ser consecuencia de candidez extrema, o de ignorancia supina. Lo máximo a lo que un creador puede aspirar es a un tono y a un modo; a una forma propia de decir lo que otros ya dijeron en la suya. Mauricio Vanegas pone el pecho y escribe. Y es esa valentía la cuota imprescindible para que quienes asistimos a su relato veamos emerger dolor y gente, ciudad y sentimiento, parque y latido. Quienes, además, compartimos con él el dudoso privilegio de haber vivido algunos de los años más violentos del pasado reciente de Colombia, contamos con una cuota adicional de comprensión y con un aliciente más para treparnos a la historia de Gustavo como si de la nuestra se tratara.
Pala
*
Un flashback épico y crudo a la historia íntima pero universal del hombre en permanente pérdida. Es la guerra entre quienes nos amamos —nosotros que a nadie podemos todavía amar— experimentada desde los afectos durante la secundaria, en un pueblito cuyo reloj ha detenido una historia de rupturas, que solo el tiempo puede reparar. Es el asesinato fratricida que se enraíza en peleas de la infancia, que intrusos de todo tipo azuzan a su favor en las guerras más recientes con las consecuentes tragedias. Es la permanencia de lo bello y de la juventud en el personaje de Liza y el cambio abrupto y violento en el de David. Nos lanza la pregunta por la raíz de nuestra infertilidad desde el desafecto paterno y la incapacidad de no poder cuidar nuestra estirpe. Al final, un animal, un no humano, una mascota promete llenar los vacíos y hacernos creer que amamos.
Efraín Arturo Ferrer de la Torre
* * *

Mauricio Vanegas Gil
* * *
El atlas de la memoria
~ Capítulo i ~
Noche del 27 de julio
Para evitar el afán de la acostumbrada congestión vehicular de la noche prefiero tomar una ruta alterna para llegar a casa. Deambular por el Área Metropolitana en hora pico es soportar la presión de un hogar a la espera. Tras sortear un rompoy me encuentro en una pausa poco frecuentada; rompoy o romboy es un término desdibujado del extranjerismo round point que, de a poco, se va camuflando en la naturaleza de este lenguaje de periferias; yo optaría por el francés glorieta; me suena más castizo incluso que rotonda, en italiano. Inmerso en esta reflexión sobre extranjerismos veo que un sujeto asoma la cara por la ventanilla derecha del auto. Había visto ya su figura desaliñada cuando me detuve en el semáforo en rojo a escasas cuadras de mi casa. Contrario a la sensación de inseguridad que remite la escena en casos de atraco, yo estoy tranquilo y escucho entre dientes una frase que evidencia agotamiento y ensayo: «Señor, llevo chicles, dulces y dulcecitos».
El corto silencio es interrumpido por el auto de atrás en el mismo instante en que la luz verde hace su aparición. El hombre petrificado en la ventanilla no insiste. Se queda pensativo. No le digo una sola palabra, pero le sostengo la mirada de manera curiosa. Su rostro, estrujado por el tiempo, la adversidad y su incipiente calvicie, habla de un pasado remoto; su voz conserva un timbre de expresión tentada al chiste. ¡Es él! Pero ¿quién es él? Sé que lo conozco. Libero el coche del freno de emergencia y presiono el acelerador conforme suelto el clutch. Mientras avanzo sin prisa me pierdo en su mirada melancólica que parece esculcar algún recuerdo. Lo contemplo detenido en la calle y en la memoria. Mi vehículo transita lento y es adelantado por el coche del pito ruidoso que, por poco, atropella al vendedor informal. «Tavo», alcanzo a escuchar, mientras su sonrisa se fija al espejo retrovisor junto con la silueta de una mano empuñada y un pulgar extendido.
Un caudal de recuerdos orbita por encima de mi cabeza. ¿Me detengo? Sigo de largo en dirección a casa con el deseo de dar marcha atrás para saludarlo como lo merece, pero la necesidad de ir al baño y de sacar a mi perro a hacer sus necesidades pesan más que las reminiscencias. Una extraña sensación, mezcla entre alegría y nostalgia, se apodera de mí. Siento que, de golpe, he recuperado un montón de años perdidos. Una presencia del pasado me asedia en mi rutina de regreso. ¡Es Santiago, un gran amigo de la época del colegio!
A Santiago lo conocí cuando cursábamos el grado sexto en el viejo colegio del pueblo. Recuerdo que la institución educativa era el punto de convergencia entre la Escuela de niños San Pablo y la Escuela de señoritas La Aurora. Sexto era entonces el prólogo de una adolescencia masculina que cuestionaba la timidez sometida a la mirada de una institución mixta. Ser los más pequeños del bachillerato contrastaba con haber sido los más grandes de la escuela. Allí nos encontrábamos con los mismos camaradas y con la compañía intimidante de las niñas que también llegaban tejidas por una amistad precedente. De los dos grupos de grado sexto me correspondió el B. Todos los rostros masculinos me eran familiares; los femeninos, nuevos y estimulantes.
Llamaba la atención la cara de Santiago, pues no venía de San Pablo sino de una escuela rural. A diario caminaba dos horas para llegar al colegio. Pese a eso, se esforzaba en mantener una buena presentación personal: cabello abundante, medias gruesas y chanclas de moda, sin importar que la moda fuera las chanclas sin medias. Para entonces, el uso particular de su calzado me llamó la atención. Se sentaba a mi lado en las primeras filas, tan cerca al tablero verde que lucíamos pintarrajeados de polvo de tiza. Una mañana de principio de año nos correspondía conjugar el verbo to be en pasado simple y, al mirar al piso improvisando mis vacíos en lengua internacional, vi los pies de mi compañerito. ¡Cómo no lo había notado antes! ¡Qué moda tan rara, incluso para el ambiente bucólico de un pueblo!
Las evocaciones se encargan de remover la estratigrafía sobre la que quedaron sepultados mis primeros abriles en la academia. Son tantos recuerdos que intenté evadir con los años de academia, que rara vez me permito establecer un comparativo entre mi juventud y mi labor cotidiana. Es como si algo de mí se negara a volver al pueblo remoto del que salí desplazado con mi familia, a raíz de la violencia. Todo recomenzó en la ciudad, pero, ¿qué fue del grupo de compañeros que vi por última vez reunidos en una mañana de agitación y angustia, justo un par de meses antes de la graduación que no llegó? Encontrar a Santiago es la revelación de un fósil, una introspección necesaria que estaba sometida a un olvido deliberado.
Tras llegar a casa, con la noche atiborrada de recuerdos, resuelvo la visita al baño y salgo a caminar con mi perro, decidido a regresar al lugar donde acabo de ver a mi antiguo compañero. Ha pasado no más de media hora desde entonces; recorro a pie y en silencio las cuatro cuadras. ¿De qué hablarle después de dos décadas sin un solo saludo ni una llamada? Llego al cruce de camino donde hice la estación obligada por la luz roja, pero Santiago no está. Es muy tarde, acaso lo suficiente para que se haya marchado. Tengo que esperar; de seguro habrá una nueva oportunidad. ¿Qué te pasó, Santi? ¿Qué te hizo la vida para terminar vendiendo dulces en un semáforo? Tantas preguntas, tantos días… Por ahora, no tengo con quién desenredar mis interrogantes.
Recuerdos atrás…
«¡Ey!, ¿ya vieron las medias del que se sienta a mi lado?», les pregunté a Mario y a Julio, medio en susurro, cuando empezaba el descanso de la mañana y un desfile de estudiantes salía de la clase de inglés. Mis dos interlocutores no disimularon mucho al burlarse a carcajadas, tras la salida del compañero de las chanclas, quien se percató de los comentarios y reaccionó con una sarta de improperios. La escena escolar generó tres efectos inmediatos: el rubor en aumento en el rostro del chico nuevo, la sorpresa de la profesora Lucía por las expresiones de un niño de sexto y la risotada explosiva del grupito de la fila de adelante.
En verdad, la relación con Santiago empezó mal. En sexto grado solo llegué a identificarlo para reírme de él; sin embargo, quién iba a creerlo, más adelante se convertiría en mi mejor amigo. Aunque era muy solitario y rara vez comía algo, participaba en clase con propiedad, me miraba con recelo y reaccionaba con decisión a las burlas tendenciosas. Sé que muchas vivencias de esa relación tensa y distante, en el primer año de bienvenida al colegio, se perdieron en los laberintos sepultados por la arena de la memoria.
Noche del 27 de julio
Durante las horas que siguen al encuentro casual el amigo perdido de la adolescencia y la frustración por una búsqueda fallida, mi memoria selectiva empieza a revelar fragmentos, sorbos de una historia estancada en los albores de un pueblo que vi también por última vez, desde la ventana opaca del carro familiar. Como en una pantalla de alta definición me veo con papá, mamá y mi hermana pequeña, abandonando de manera lapidaria e inexplicable la casa grande del abuelo, por las calles inclinadas, de un gris polvoriente. Esta imagen permanece congelada en alguna fotografía de aquellos años felices alejados de la gran ciudad. De pronto, revivo esa mañana fatal de hace dos décadas cuando anulé por completo un paisaje repleto de recuerdos en los que cabía el puñado de amigos de grado once del Colegio Mixto San Luis. ¿Por qué nunca volví? Quizás caí en el juego de silencios que trazaron mis padres después del desplazamiento. Fueron tantas historias que se quedaron abiertas, tantos besos que no di, tantos abrazos en deuda.
Fuente:
Vanegas Gil, Mauricio. El atlas de la memoria. Universidad Uniclaretiana, Medellín, 2022.


