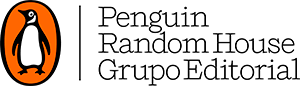Presentación
Aranjuez
—18 de noviembre de 2023—

* * *
Gilmer Mesa Sepúlveda (Medellín, 1978) es licenciado en Filosofía y Letras y magíster en Literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, institución donde actualmente ejerce como profesor. En 2015 ganó el premio Cámara de Comercio de Medellín en la categoría de novela inédita con «La cuadra» (Random House, 2016), su primera obra, finalista además en el Premio Nacional de Novela en 2018, y posteriormente publicó «Las Travesías» (2021) y «Aranjuez» (2023), su más reciente novela. Ha colaborado en diversas publicaciones y revistas como «Puñalada Trapera», «Universo Centro», «Arcadia» y «Resiliencia» (Comisión de la Verdad), entre otras.
* * *
* * *
El amor —y más precisamente el amor fraterno— ocupa un lugar central en el complejo paisaje literario de Gilmer Mesa. Me maravilla su poética de la hermandad en medio de la violencia más terrible y de la adversidad más radical.
Giuseppe Caputo
*
La cuadra, con toda su crudeza y toda su ternura, nos devuelve a la época de Pablo Escobar y nos muestra cómo un grupo de chicos sin oportunidades pierden la inocencia y se convierten en sicarios. Es una lectura tremenda, durísima y al mismo tiempo hermosa.
Marta Orrantia
*
Cada que leo a Gilmer Mesa me lo imagino como un viejo lobo del asfalto parado en una esquina del barrio contándonos, con su vozarrón viril y esa mezcla de sabiduría de calle y erudición libresca, los pormenores del cataclismo que aún nos cimbronea. Recostado en la pared del bar, adolorido y sólido, da cuenta de los episodios más atroces de nuestra historia cercana sin dejar de ver la crepitación de la belleza en medio del desastre.
Mis pocos conocidos de barrio que accedieron al mundo académico o al de las letras lo han hecho, de alguna manera, para irse de la cuadra, como una manera de «salir adelante»; Gilmer, que terminó involucrado en el circuito literario sin proponérselo, ha decidido «salir atrás»; no solo se ha quedado en el barrio, sino que se ha metido aún más en él, hasta un punto al que tal vez ni los mismos habitantes de su cuadra han llegado. En eso, y en la mirada sostenida y profunda, sin quejas ni concesiones al espectáculo de la desgracia, radica su fuerza y lo genuino de su obra. A diferencia de ciertos cronistas y turistas de lo popular, Gilmer no se relaciona con la realidad del barrio como quien mira para contar, sino como quien ha vivido para mirarse.
Luis Miguel Rivas
* * *

Gilmer Mesa
* * *
Aranjuez
~ 1. Los Sanos ~
Mi papá lleva diez días muerto y me hago las mismas preguntas que me hice cuando murieron mi hermano y mi abuela, ¿adónde irán a parar sus huesos que solo con la tristeza puedo seguirlos?, ¿hasta allá les llegará mi llanto? ¿Qué sentimiento requiere su ausencia para disminuir la incompletud que dejaron? Pesar, aflicción, molestia, ira, culpa, gratitud, amor, ¿todos juntos?, ¿qué hacer para atajar el brote de dolor inmenso que siento adentro? Son preguntas inertes, desesperadas e inútiles, proyecciones de mi mente atribulada que combina la negación con la congoja. Diez días en los que he pasado de la borrachera a la escritura, dos puntas que se unen a través del hilo de su muerte y que me permiten sortear el dolor que amenaza con engullirme y me provee el desacomodo necesario para ejercer estas dos actividades con las que intento tramitar la idea de vivir sin él. Murió el día de su cumpleaños número setenta y cinco, llegando a un plazo estricto, cerrando un círculo exacto de fechas. No alcancé a despedirme de él, cuando llegué al hospital llevaba media hora de muerto, aunque quien dejó de respirar ese día, a quien no conseguí decirle adiós, ya no era mi padre, solo su cuerpo tumefacto y pútrido; él, mi papá, el hombre que me crio, me acompañó y veló por mí toda la vida, había muerto hacía mucho tiempo preso de la demencia, cuando el alzhéimer, un infarto y una isquemia lo dejaron postrado y desorientado en una cama, sin poder moverse y desconociendo paulatinamente a todos y a todo, navegando en brumas de olvido y carcomiéndose en vida. Fue un hombre decente, un buen hijo, un buen padre y un buen esposo, como le dijo mi madre, la mujer que vivió con él cincuenta años y con la que tuvo tres hijos, en su lecho de muerte; murió sin dejar deudas ni fortuna alguna, murió en paz como vivió, y eso hoy en día se puede decir de muy poca gente. A él, a mi padre, le debemos mi familia y yo la llegada a este barrio. Había nacido en una vereda fría de nombre pintoresco, Hoyorrico, fue el mayor de siete hermanos y desde niño prefirió el trabajo a la academia, en parte por las insuficiencias cotidianas donde todo era deseos incumplidos y ganas insatisfechas, y en parte porque la profesora que lo instruyó en los escasos tres años de escuela que cursó estaba más preocupada por el castigo que por la enseñanza como era costumbre en aquella época, se creía que la letra con sangre entraba y mi padre que siempre supo recibir golpes le aguantó tres palizas a la maestra, pero en la cuarta, cuando ella levantó la regla punitiva que solía descargar en las palmas de las manos de los muchachos desobedientes y sediciosos, mi padre hizo una finta y escondió las manos, así que toda la rabia que contenía el golpazo educativo de la maestra vino a dar en sus propios muslos, dejando a la señora roja de rabia y dolor y a mi papá en la calle luego de ser expulsado por desacato; desde ese día con siete años empezó una vida de trabajo puro y duro que solo se detuvo a los setenta y dos años, cuando la demencia y los otros padecimientos lo tumbaron en una cama para siempre; no conoció un solo día de vacaciones y nunca le sobró un centavo pero jamás se quejó, afrontó cada día de su vida y sus menguas con estoicismo de guerrero, lo que, ahora que lo pienso, creo que fue lo que más respeté de él, desde niño lo quise y lo admiré, veía en él una fuerza que cobijaba todo a su alrededor, donde estaba se sentía seguridad, su figura imponía respeto y tranquilidad, no alzaba la voz pero lo que decía tenía claridad e invitaba a la obediencia, pero era sobre todo su fuerza lo que me conmovía, una fuerza que trascendía lo físico; si bien era un hombre forzudo, capaz de levantar tres bultos de cemento de cincuenta kilos cada uno o una vaca díscola de las que cargaba en su camión, tenía otra fuerza que emanaba de su interior, algo así como una determinación que convertía cualquier cosa que hiciera en un suceso, cómo me gustaba verlo realizar cualquier tarea: arreglar su camión, cargar un racimo de plátanos o simplemente hablar con mi mamá; de niño no recuerdo tener una fascinación más poderosa que su presencia, a diferencia de mis amigos del barrio, quienes en los corrillos que hacíamos en la acera donde Jaime después de jugar fútbol o yeimi o escondidijo manifestaban en su mayoría el deseo de tener otros papás, unos porque sus padres eran zafios, borrachos y violentos, otros porque los encontraban lejanos o pusilánimes y algunos más porque no tenían, yo en cambio nunca deseé a unos padres distintos de los que tuve, a mi padre lo admiraba profundamente y a mi madre la he amado todos los días de mi vida y ella a mí, gracias a eso mi infancia fue llena y completamente feliz.
Éramos una familia pobre en un barrio pobre, eso nos sirvió para que no sintiéramos ninguna desigualdad en el entorno, hasta la adolescencia. Al barrio arribé en la panza de mi mamá, siendo el primer miembro de mi familia oriundo de Aranjuez, trayendo un vínculo prenatal con estas calles, lo que explica en parte que tenga al barrio metido en mis venas; mi padre llegó atraído en principio por la necesidad económica, aunque sospecho que todos tenemos otra necesidad más imperiosa y enérgica que aquella: la de encontrar un lugar donde sin saberlo con certeza a la postre moriremos y definirá nuestro paso y el de nuestros seres queridos por este mundo. Lo que pasa es que muchas veces esa necesidad se disfraza de urgencia para esconder sus verdaderos motivos, la suya llegó después de chocarse en su camión y destruirlo, poniéndose en quiebra, quedó con una mano adelante y otra atrás y así llegó al barrio porque un tío suyo que vivía aquí le ofreció una casa derruida a un precio módico y la oportunidad de arreglar su carro a raticos por las noches, después de trabajar todo el día como ayudante y mecánico en un taller que el tío tenía en la misma cuadra de la vivienda; las jornadas eran arduas, empezaban de madrugada y muchas veces se postergaban indefinidamente hasta el nuevo amanecer porque, además de los oficios pactados, el tío le encomendaba tareas domésticas como cuidar marranos de un chiquero que mantenía como fuente adicional de ingresos, hacer mandados y ocupaciones varias, lo que prolongó el arreglo del carro por dos años e hizo que nuestra permanencia en el barrio, que en principio iba a ser transitoria, se volviera definitiva; después de componer el camión la vida volvió a una cómoda rutina, mi padre viajaba cargando ganado y venía una o dos veces por semana a amanecer en casa, mientras mi madre se encargaba del hogar y los niños, que pronto fuimos tres con la llegada de mi hermano menor; sumido en esta dinámica encontré mis primeras impresiones del mundo, un mundo pequeño, limitado por las paredes de la casa y con la familia como única compañía. La casa era una casa vieja de bahareque con paredes robustas y el techo empañetado de boñiga que cada tanto se desprendía y nos caía encima, dejando boquetes como mapas silueteados que denunciaban las cañas que sostenían unas tejas de barro cocido, por donde se filtraban las humedades en que naufragaban nuestros sueños familiares, obligándonos a mantener un movimiento constante de trebejos y camas, esquivando acrobáticamente la lluvia que se imponía en el interior, idéntica al exterior; en una habitación dormíamos mi hermano mayor y yo, en otra mi abuela y mi hermano menor, y a falta de más piezas mis padres habilitaron la sala como alcoba matrimonial cerrándola con un tablón de tríplex que había que descorrer cada día con sumo cuidado a riesgo de hacer un escándalo de mil demonios cuando se caía al piso, que solo en esa parte estaba embaldosado con unas baldosas verdes de arabescos vinotinto porque el resto del piso de la casa era gris cemento patinado en laca que al trapearse adquiría un brillo pobre, de casa pobre; también había un solar amplio y desprolijo en donde mis padres en los momentos de mayores afugias criaron gallinas y un par de cerdos que alivianaron nuestras insolvencias. Era una casa de apariencia pobre y fea aunque con una belleza íntima como el dibujo de un niño al que le falta destreza pero tiene talento porque a las casas como a las gentes nos definen los interiores. Atados a ese sitio están mis recuerdos primarios de la existencia de un padre, una figura descomunal que arropaba todo con su presencia intermitente, su olor a sudor y trabajo que me daba tranquilidad cada que se acercaba y ponía una mano sobre mi cabeza, abarcándola completa, su sonrisa tranquila que contagiaba tranquilidad a mi madre y sosegaba el ambiente de una vivienda que se angostaba de calidez cuando él estaba y se ampliaba de incompletud cuando se marchaba, como le ocurre ahora a mi corazón y mi vida con su ausencia.
En ese entorno vi a mi hermano mayor entrar a la escuela cuando él tenía siete años y yo tres, y desde ahí fijé mi vida en emular su actuar, y en pos de eso salí por primera vez a la acera intentando descubrir qué hacía él cuando volvía de la escuela, y la revelación se dio; la calle era un universo, uno desconocido y desconcertante para mí, que apenas intuía sus dimensiones cegado por los mínimos límites que imponía mi casa, la calle era una aventura, un inmenso patio sin paredes ni confines, su olor era claro y turbio a la vez, como si ese aroma preludiara el oxímoron que sería para mí con el tiempo el barrio, una mezcla rara de amor y dolor, amigable pero atemorizante, como una muerte largo tiempo esperada. Pronto vi que mi hermano se juntaba con otros niños de su edad y quise imitarlo, me fui detrás de él y al notar mi presencia me abrió espacio junto a sus amigos, me recibieron con algo de recelo que después de unos minutos abandonaron. Ese primer día jugaron chucha y yo me limité a observarlos desde la vereda a donde mi hermano me había conducido apenas empezó el juego en el que no pude participar por la marcada diferencia de físico y astucia derivadas de mi edad, al verlos tan contentos y dispuestos para el juego nadie podría adivinar el desenlace que luego tuvieron sus vidas. Durante más de dos años mi experiencia en la calle se limitó a la contemplación de los juegos de mi hermano y sus amigos hasta que conseguí mis propios amigos y con ellos repetimos lo aprendido en las horas de vigilancia constante a los mayores, empezamos por reproducir sus diversiones y terminamos copiando sus trastadas y comportamientos, hasta que nos volvimos un clon de su combo en miniatura, sin embargo, como en mi casa convivía con mi hermano la mayor parte del tiempo, y él había entrado a la escuela, atosigué a mi madre para que me ingresara a mí también y fue tanta mi insistencia que casi la obligué a que hablara con la profesora que había tenido mi hermano en primero para persuadirla de que me recibiera antes de tiempo y logró convencerla. Por eso entré a mi primer curso faltándome dos meses para cumplir los cinco años, era siempre el menor de mis grupos durante los once años que dura en mi país el periplo educativo de primaria y secundaria. Esto sirvió para dos cosas igual de nefastas: que las niñas y señoritas con las que estudié durante ese periodo se abstuvieran de pararme bolas esgrimiendo como argumento, en una etapa en que la edad sí importa y se finge o se miente descaradamente sobre ella, que yo era demasiado pequeño, y que terminé cabalgando entre dos generaciones sin pertenecer por completo a ninguna de ellas, siendo demasiado chico en edad para la de mi hermano y avanzado en conocimiento y deseo para la de mis contemporáneos, lo que me hizo un híbrido discreto paciendo entre ambas, y me permitió arañar de todos los parches sin ser de ninguno. A la larga esto sería muy bueno cuando entre ambos se abrieron boquetes de distancia debido a sus intereses y modos de conseguirlos: los grandes todos terminaron arribándose a la esquina, llevaron una vida áspera en donde jugarse el pellejo convalidaba y sustentaba su renombre, todos vivieron poco y al filo del peligro, fumaban, huelían, bebían y con el tiempo robaban, extorsionaban y mataban para finalmente morir todos a tierna edad y con dureza en el alma, los otros en cambio se decantaron por una vida al margen de la esquina y su influjo, eran buenos estudiantes, obedientes, tímidos y constantemente victimizados por los otros, quienes además los bautizaron por contraposición como los Sanos, que no era exactamente su antónimo, pero servía para crear una postura antinómica que zanjara definitivamente las corrientes que cada grupo había tomado; unos infectos, enfermos de violencia y acritud, los otros sanos pero abusados, padeciendo los efectos secundarios de la misma afección. Esa contraposición que se fue formando con el tiempo en mi cuadra y en mi barrio definió a su vez algunos periodos de mi vida, en la niñez fueron los Sanos mis amigos, pero en la adolescencia quise arrimarme a los Pillos sin éxito hasta que la muerte de mi hermano y la desidia subsecuente por todo lo que tuviera que ver con ese episodio me condujeron de nuevo a los Sanos, que terminaron siendo mis grandes amigos en el final de la adolescencia y en mi vida adulta. Los bandidos fueron una aspiración, los Sanos un refugio, aquellos murieron de una vez, con contundencia, estos de a poco, gastándose la vida en morirse cada día, consumiéndose en una suerte de inmanencia mortal perpetua, agonizando sueños irrealizados y esperanzas extintas, viviendo en perenne postrimería, como todo el mundo. Durante mucho tiempo pensé en llamar esta novela «Los Sanos», porque era de esa orilla de lo que quería hablar, de aquellos que no orbitaron su vida en derredor de la esquina, pero a medida que avanzaba en la escritura entendí que nadie escapó del influjo de ese vórtice, debió ser la época, pero entre más lo pienso y lo escribo más entiendo que esa esquina y este barrio nos definieron sin importar en qué borde estuviéramos, todos sin excepción fuimos arropados por el tórrido manto de ese lugar. Esas posturas aparentemente antagónicas en mi vida no lo fueron, ambas se complementaron y se sustentaron mutuamente y crearon los antecedentes de lo que soy como habitante de esta ciudad y de este barrio tan contradictorio y abigarrado como yo mismo, una mezcla de rabia, energía, esperanza, violencia y ternura, desconocer esta mixtura de nuestra realidad, enfilarse en el maniqueísmo con que los poderes pretenden clasificarnos es cooperar con la banalización de dos mundos enfrentados, cosa que conviene tanto a los poderosos; los que murieron, muertos están, y sus historias nos perseguirán por siempre, los otros sobrevivimos un poco más, pero todos hacemos parte de algo más general aunque igual de vacío: la muerte, la única soberana que reina desde siempre, el pasado es la muerte del tiempo y de cosas: de gente y amores, de sueños y esperanzas acumuladas que cada uno va juntando para llegar con un arsenal de muertes a la muerte propia que se alimenta de esas muertes, vivir es alimentar de muertes a la muerte, aquellos que murieron jóvenes defraudaron a la muerte, la enfermaron de hambre; quizás los Pillos sí fueron el reverso de los Sanos, por llegar afanados a la muerte propia sin dejar que se les murieran las cosas, las gentes y los cuerpos de a poco como nos viene pasando a nosotros, padecían de afán y juventud, de eternidades efímeras y glorias pequeñas, expusieron su rebeldía gritando balazos desde la trinchera de la imposibilidad de ser alguien en una sociedad despectiva. Yo vengo de un barrio y una época que defraudó hasta a la muerte queriendo homenajearla, los otros, algunos almacenamos la rebeldía por miedo a la muerte, la dosificamos en cuotas tan cómodas que pasamos la vida entera pagándolas, crecimos para transformarnos en todo lo que despreciábamos en la adolescencia, gente proba, seria, con familia y responsabilidades, con deudas y mal genio; los años en vez de sosegarnos nos trajeron novedosos apuros, desilusiones, fracasos y congojas que serán heredadas a los hijos que hoy no conocen el peso de la historia que les tocará cargar hasta que tengan a sus propios hijos, a quienes cargarán del lastre infinito de ser adultos, y hay otros que en el colmo de la contradicción encontraron en el odio un paliativo para sus frustraciones y lo ejercen con vehemencia y holgura contra todo y todos, es extraño verlos hoy simpatizando con ideales beligerantes cuando tuvieron la guerra tan próxima que su tufarada aun los despierta en noches abrasivas, al final creo que más que simpatía es acomodo, un acomodo de huérfanos, adoptados por un padre despótico, un padre maltratador pero padre al fin que toma la figura de un caudillo cualquiera que ejerce el poder a la manera de un mal padre, imponiendo el maltrato como único trato: en un país de malos padres y malos tratos el maltratador es rey, nunca educó, ni acompañó, ni propició, ni otorgó nada a sus hijos, pero los castiga cuando estos intentan conseguirlo, los tilda de necios, indispuestos, desobedientes y malos hijos, creando una familia de hambrientos rabiosos que muerden al vecino o al amigo que obtuvo un mendrugo de pan, o de famélicos corpóreos y mentales que se contentan con las sobras del banquete principal al que nunca están invitados; estos últimos son los hijos de nadie, los huérfanos que aceptan a cualquiera como padre, establecen vínculos sospechosos con personajes en los que se sienten representados, pero no es más que una invención mendaz, pues dotan a estos oscuros intérpretes de lo que a ellos les falta, su debilidad la vuelven fortaleza en el otro, su pobreza, riqueza, su estupidez, inteligencia, su pusilanimidad, beligerancia, su muerte, inmortalidad, qué pequeño es el hombre cuando necesita de estas fábulas primitivas para subsistir en su pequeñez creyéndose enorme por interpuesta persona; los políticos lo saben bien, son hábiles en descubrir incapacidades y raquitismos intelectuales los hijos de puta, se empoderan o fingen estas cualidades opuestas a lo que es el hombre raso y mayoritario, y así manejan al pueblo bruto los actores protagónicos de la historia concreta, les dan de comer migajas, los hacen parte de proyectos ampulosos pero vacuos, y sobre todo les venden la muerte como proyecto de vida y eso en una sociedad arisca y resentida es un ideal, a falta de ideas triunfan los ideales, ideales de muerte lisa y llana y de otras muertes iguales o más pérfidas que esta, la de la inteligencia, la del decoro, la del afecto y finalmente la de la esperanza, les endilgan odios como forma de participación con movimientos que dictan consciencias y edifican morales tan endebles como sus discursos, quitando cosas que sus seguidores nunca echarán en falta, porque no les importan, queman libros que no leen, coartan libertades civiles que ellos no tienen, agradecidos profundamente de vivir trabajando todo el día en oficios miserables en donde los explotan, prohíben cosas que ellos no hacen, vetan el amor ellos que no aman, critican la lealtad los desleales y maldicen la amistad desinteresada los que no tienen amigos sinceros, pero eso sí, premian la viveza entre vivos, imponen la denuncia entre felones e impulsan el asesinato entre asesinos; son cínicos vendedores de humo que saben alimentar la mente del crédulo diciéndole que puede alcanzar lo inalcanzable, o haciéndole creer que lo que alcance el líder es por extensión un logro de ellos; ir a la finca que no tienen, ingresar al club que los desprecia, estudiar en las universidades que no pueden pagar y trabajar en las empresas que no les pertenecen, pero están afiliados al partido, es solo un acto de sainete, todas las instituciones son corruptas, mienten y no tienen empacho en hacerlo, todo lo esconden aduciendo que es secreto, que no pueden decirnos, secreto del sumario le dicen, secreto de confesión o secreto profesional, y la ley ampara estos desatinos, estamos solos y abandonados en un país sin padre donde cualquier caudillito de mierda se vuelve el protomacho que representa a ese padre ausente y recio que en el fondo desean, como lo hacían mis amiguitos de la cuadra cuando éramos niños.
Ahora que mi padre ha llegado a su fin, de nuevo me lleno de muerte ajena, me tapono las fosas nasales con su olor, un aroma a pasado añejo, a fotos antiguas, a cosas idas, un olor que impregna todo y no me deja respirar en libertad, trato de apartarlo pensando en aromas limpios y actuales pero su vaho se impone y pugna por permanecer; escribir sobre su vida y el pasado es la única manera que encuentro de acostumbrarme a su fragancia, que nunca he sabido si es un perfume o un hedor. Su muerte es la mutilación de un pedazo de mi corazón, en realidad, cada muerto y cada muerte que he resistido son trozos arrancados, pero la suya deja un huraco en crescendo que no se detiene, y relatar estas historias es una manera de entorpecer su avance, de dilatar su afán, todas las historias aquí contenidas son prórrogas que le pido a ese boquete, porque necesito empañetar con recuerdos esa herida que me consume como una humedad a una casa vieja. A mi padre lo abandonó la memoria, lo dejó solo cuando más la necesitaba para tener de qué asirse en su recta final, le tocó llegar limpio de ayeres, con la soledad del recién nacido que nace de una madre muerta en el parto sin el cordón umbilical del pasado que lo hizo posible; no quiero que me pase eso, que se me borre su recuerdo, antes de que su vida se deshaga en terrones dentro de la mía, cuando mi olvido imponga su estatuto y todo lo que fuimos se pudra en el tiempo infinito del que se compone el olvido, y no seamos más que personajes anodinos de una obra que nadie fue a ver; mientras eso pasa aquí están Jaime y don Enrique, mi querida Marianita, Leonor y su amoroso desprecio por todo, los Monos, esos luminosos hermanos, Walter y el Chino cuyas muertes siguen doliendo, los Piojos, con su pobreza de reyes, y Wenceslao y Byron, todos sanos, todos fatales y fatalizados, cargando el sino contrario de los que han construido su vida a destiempo, a desuso, a desatino y a despecho del destino. Escribo estos textos para mejorarlos a todos en el recuerdo, para mejorarme yo de esta angustia presente de ya no tenerlos, he vivido en replay, repitiendo las escenas que más quiero y adelantando las que me molestan, como en el cine, así en la vida, cada quien ve la película que quiere según su apremio y el mío es contar aquello que quise ser y no fui o quizás aquello que fui y no quise ser. Algunos escriben para alimentar su vanidad, otros lo hacemos para ofrecernos enteros, a veces en sacrificio. No quiero perder estos recuerdos, tengo miedo del olvido, no de que me olviden sino de olvidar, mi padre se murió sin recuerdos y yo temo heredar la desmemoria que lo condujo vaciado al vacío eterno, con la urgencia del que siente avecinarse la locura o la muerte necesito contar un poco de su historia, que viene siendo también un poco la mía y un poco la de este barrio, porque este barrio es mi padre y mi padre era este barrio donde vivió y sufrió, tuvo a sus hijos y perdió al mayor a manos del barrio y finalmente murió como mueren las partes de un cuerpo enfermo. Con su muerte se fue otro pedazo del barrio añejo que quiero y extraño tanto como a él.
Fuente:
Mesa, Gilmer. Aranjuez. Literatura Random House, Bogotá, 2023.