Presentación
Alcánzame las gafas
—10 de mayo de 2018—
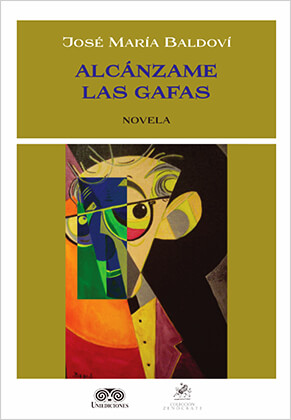
* * *
José María Baldoví (Bogotá, 1967) vivió varios años en Portugal y España. Se desempeñó como periodista por cerca de 20 años en los diarios La República, La Prensa y El País. También en la revista Cromos. Ha mantenido columnas de opinión sobre asuntos culturales y literarios en El Siglo y El Nuero Siglo. Entre mediados de los años 80 y mediados de los 90 publicó una serie de cuentos que aparecieron en los suplementos literarios de La República, El Siglo y El Nuevo Siglo. En 1998 publicó el libro «Recortes – Textos de periodismo literario», y su artículo «Reportaje al realismo mágico», realizado para El País, integró el volumen «Crónicas – Testimonios que hacen historia – Una visión de la prensa nacional», editado por Colprensa en 2002. Ha recibido distinciones como el 4.° Prémio – Primeiro Salao Internacional de Expressao Plástica Infantil do Estoril, Portugal (1979), fue finalista del II Premio Nacional de Periodismo Ciudad de Manizales, Modalidad Prensa (1995), y obtuvo el Premio de Periodismo Rodrigo Lloreda Caicedo, Cali (2009). Es magíster en Creación Literaria y actualmente ejerce la docencia universitaria.
* * *
Después de leer Alcánzame las gafas, esta fascinante, fosforescente y reveladora reinvención de Fernando Pessoa —el hombre, el poeta, el genial hacedor de otros hombres y poetas—, se nos remite, gracias a la pluma de José María Baldoví, a una típica paradoja borgiana, que consiste en que el poeta lusitano resulta ser allí el más real de los personajes literarios, en tanto que nosotros los lectores quedamos convertidos para siempre en personajes ficticios.
José Luis Díaz-Granados
*
La ficción es un arte que va mucho más allá de las dimensiones del lenguaje, de sus múltiples formas y engranajes. Fernando Pessoa no es un personaje, es una legión. Y su poesía un universo muy particular.
Octavio paz escribe: «Nada en su vida es sorprendente, nada, excepto sus poemas. No creo que su «caso» —hay que resignarse a emplear esta antipática palabra— los explique; creo que a la luz de sus poemas su caso deja de serlo. Su secreto, por lo demás, está escrito en su nombre: Pessoa quiere decir persona en portugués y viene de persona, máscara de los actores romanos. Máscara, personaje de ficción, ninguno: Pessoa. Su historia podría reducirse al tránsito entre la irrealidad de su vida cotidiana y la realidad de sus ficciones. Estas ficciones son los poetas Alberto Caeiro, Alvaro de Campos, Ricardo Reis y, sobre todo, el mismo Fernando Pessoa».
Como en el libro de Tabucchi Sueños de sueños, o El año de la muerte de Ricardo Reis de José Saramago, este libro de José María Baldoví busca desentrañar las claves y misterios de uno de los escritores más introvertidos y polifacéticos de todos los tiempos. Baldoví emprende un cadencioso viaje cargado de sorpresas, de introversión, de mascaradas, en un juego casi metafísico, por acercarse al maravilloso mundo de Fernando Pessoa.
Fernando Denis
* * *

José María Baldoví
* * *
Alcánzame las gafas
~ Capítulo i ~
Creo que era inevitable. Inevitable que nos encontráramos. En algún lugar se tenían que cruzar las dos líneas de la vida de las palmas de nuestras manos. Usted me ha seguido, o ha seguido lo que resta de mí, y yo también lo he seguido a usted hasta aquí. No tenga miedo. Sé que acaba de visitar mi apartamento y que estuvo revisando aquel viejo baúl, donde creen que reposan las evidencias sobre mí. De esas cosas ya no sé nada, aunque discuten por ahí que en él acumulé borradores, horóscopos, versos sin terminar y cartas a medias. También hubiera podido guardar almanaques, fórmulas alquímicas, papeles en blanco, astrolabios y la palabra realidad. Sé que ha ido hasta la fundación para consultar mis legajos más secretos. Por lo menos así los han clasificado quienes dicen haberse especializado en mí. Pero las respuestas que está buscando no las va a encontrar ahí. Mejor le propongo un trato: yo le conduzco por los caminos de mi alma y usted promete callar para siempre. No por mí, por usted. Nadie querrá escuchar una versión distinta a la oficial. Perderá su tiempo si cree que puede hacer pensar al mundo de otra manera con respecto a mí. Y tal vez lo que le diga ya no tenga la menor importancia. Pero hoy me siento eufórico, con menos frío que la semana pasada y no me caería mal soltar un poco la lengua, que no la he ejercitado últimamente.
Entiendo su preocupación. Antes de continuar permítame que me enderece el corbatín y encienda este cigarrillo imaginario. Debo mantener con la mayor fidelidad posible el aspecto con el cual el mundo me recuerda. No es que me importe. Pero la dignidad de la reminiscencia cuenta mucho para los muertos. Bueno. Las habladurías empezaron cuando a Lisboa llegó Álvaro de Campos, un verdadero huracán decadente, vanguardista y, naturalmente, nihilista. Venía de licenciarse en Glasgow de ingeniero naval y una tarde asomó su figura alta, de cabellos negros y lisos y de raya a un lado por los amplios y elegantes salones del Grémio Literário, así, con esas tildes en la «é» de Grémio y en la «á» de Literário porque así se escribe en mi lengua. Más atildada que la suya, si no le incomoda que le diga esta pequeña verdad. Entonces, tocado con su aristocrático monóculo, Álvaro volvió a su patria no para ejercer su muy británica e inútil profesión en un país con todo un océano por delante pero sin buques, ni balleneros, ni acorazados, ni fragatas, ni catamaranes, ni submarinos ni siquiera botes salvavidas. Volvió porque allá no era aquí, y aquí el tictac de las máquinas de escribir sonaba a desvencijado, a trasnochado, a irregular, a siniestro eco de la infancia. Álvaro de Campos volvió a Lisboa porque se hartó del vapor de las locomotoras escocesas. Extrañaba el otro vapor, el de los hornillos del otoño lisboeta para asar sardinas. Álvaro de Campos volvió porque estaba cansado de pensar y buscó compañía en el Grémio Literário, no lejos de aquí, en rua Ivens, entre calles Garrett y Capelo, en pleno bairro de la Baixa. Allá me fue presentado después de una conferencia que dicté sobre los símbolos y alcé los ojos hacia tus ojos que me miran. ¿De manera que todo el mundo es símbolo y magia?, preguntó Álvaro. A lo mejor sí, respondí yo. ¿Por qué no? Es el mal de los símbolos, you know, dijo Álvaro.
A partir de entonces fuimos inseparables. Todos los días, a las seis de la tarde, nos reuníamos en el salón con vista al Castillo de San Jorge o en el jardín del Grémio. Muchas veces practicamos esgrima en los bajos del magnífico caserón. Luego de medir nuestros floretes nos duchábamos —en regaderas aparte— y pasábamos a discutir encarnizadamente nuestros poemas escritos la víspera. En ello se iban horas y horas y botellas y botellas de vino tinto de Trás-os-Montes. Y por estar en tan grata compañía, alma gemela, disculpe el lugar común, pero a este miserable poeta no se le ocurre nada mejor, dejaba plantada a mi querida Ophelia, a mi Ophelia vespertina, a la Ophelia de mis ridículas cartas de amor. Se me olvidaban por completo las notas que le enviaba al mediodía y en las cuales le prometía que nos reuniríamos, al caer el sol, en Loja das Meias. No solo faltaba a mi palabra y a mi amada los lunes, también los martes, los miércoles y los viernes. Los jueves no, porque los jueves me encerraba a escribir mis ridículas cartas de amor, hasta que te escribí la carta del escándalo, de la tortura, de la duda.
Te escribí, adorada Ophelia, que mi vida gira en torno de mi obra literaria —buena o mala, que sea, o podría ser. Todo lo demás en la vida tiene un interés secundario: hay cosas que, por supuesto, estimaría tener, y otras que da igual vengan o no vengan. Es necesario que todos los que me tratan se convenzan de que estoy bien así, y que requerir de mis sentimientos, de hecho muy dignos, propios de un hombre ordinario y trivial, es como exigirme tener los ojos azules y el pelo rubio. Y tratarme como si fuera otra persona no es la mejor manera de conservar mi afecto. Pero te juro, Ophelia, que esa carta no la escribí yo. O sí la escribí yo; no, la escribió él, Álvaro, y la firmé yo, tu Fernando. Escrita por mí o dictada por él, fue un momento de confusión. Yo fui Álvaro o Álvaro me poseyó. Esto es lo que pasa cuando uno escribe y se sueña otro y piensa que es dos o ninguno.
Perdone mi exaltación. A veces extraño los bucles, la vocecita y la nariz judía de Ophelia. En el fondo, Álvaro y yo tratábamos de saber si el matrimonio y el hogar eran cosas compatibles con mi vida. Fue una época ardua de examen interior. Como la duda no se despejaba y mi cercanía con Álvaro aumentaba y yo inmolaba el universo para limar una estrofa, quedó claro que si no podía organizar mi vida de pensamiento y trabajo, ni siquiera podría pensar en el matrimonio.
Lo lamento por la rapariga. Ella tenía diecinueve y yo más de treinta cuando empezamos a salir. Aparte de una amistad, de la consumación de besos a escondidas y de algunas caricias con las que remontaba sus muslos hasta la boca de la triste promesa, no hubo nada más. Pobre, solo se casó tres años después de mi muerte. Aunque no era celoso, nunca me gustó que usara escotes. Gracias por una relación tan cordial, fue lo que me dijo Ophelia la última vez que la vi. Así no tendrás un mal recuerdo de mí, le contesté yo. Y hasta nunca.
Al otro día de haber roto con Ophelia me reuní de nuevo con Álvaro de Campos en el Grémio Literário. Habíamos quedado en tomar el chá, como le decimos al té en Portugal, y revisar su poema «Bicarbonato de soda». Al parecer no le sonaba mucho la segunda estrofa: ¡Ah, qué angustia, qué náusea del estómago al alma! Genial, Álvaro, genial, le dije yo. Adiós Ophelia, adiós. Véala, por allá va. Tan linda, tan cordera, tan niña. A esta hora siempre corre hasta el portón de la Tienda de las Medias. Un día de estos le voy a cumplir la cita. Qué desgracia. No sé qué pensar, no sé qué sentir, no sé qué quiero. Ay, no sé querer. Y no olvide lo que le digo: a la mujer nunca hay que poseer, déjela tranquila, mírela y no la toque porque es un manantial inagotable de fantasías y espejismos. Cuando la tienes se acaba el encanto. Cuanto más lejos de nuestro lecho esté mejor para nuestra salud y la poesía. Por una mujer se armó la de Troya y por otra tembló Roma.
Pero no perdamos de vista a Campos. Como Álvaro estaba por entonces tan inquieto por sentir la civilización del acero, del telégrafo, de los engranajes enfurecidos y de las partículas elementales de la materia, me fui de brazo con él para sumergirnos en las profundidades de latón y taladro de las fábricas y en las tufaradas de las barracas proletarias. ¿Cuál es tu interés por las fuerzas intestinas de Vulcano?, le pregunté a Campos. Me agobia y me fascina el fuego de la revolución del motor, el espasmo de la locomotora, el lúbrico rotar de las grúas, los caballos de fuerza de los Ford y el trópico de los fogones metalúrgicos, me respondió Campos. ¿Acaso esperas descubrir alma en el hierro? ¿Nervios en el dinamo? O ¿cerebro en el suiche?, volví a interrogar a Campos. Lo que me transfigura es el roce de los trenes, de los metros y de los funiculares. Y sí, caro Fernando, el chisporroteo de las chatarras en acción, los vendavales de la termodinámica y el atronador sonido de las rotativas son el alma de los nuevos tiempos. Tiempos de plutocracia industrial, de lascivia bancaria, de los nuevos esclavos del progreso. La conciencia, Fernando, vendrá dentro de gomas y caramelos, fabricada en laboratorios biológicos y envuelta en papel satinado. No saldremos de los cuartos de máquinas, contesté yo, de los túneles de explotación mineral, de los canales mecánicos del inconsciente. El hormigón, los music-hall y el automóvil serán los ídolos del futuro, dijo Campos. ¿Qué le quedará al poeta?, pregunté yo. Opio, Fernando, opio en las nubes. Solo a su lado, le dije a Álvaro, me vuelvo provocador, impulsivo y neurótico, pero como así no soy yo, usted escribirá mis odas triunfales, también mi opiario, mi saludo a Whitman y escribirá el binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo.
De repente me encontré solo, sentado sobre la acera y debajo de unas gradas, al final de la garganta de una calle de los suburbios, por la que asomaban largas manos de mujeres como lenguas, brazos de cadeneros como boas, bocas de cuadrúpedos como dragones, ancianos de arcilla, la vida de todos los días. Había un hedor bestial que provenía de una casa abandonada, una casa de harapos; junto a mí una pipa larga, oriental; desperté del todo: había ido en busca del tratamiento hipocrático de mi histeria, que el médico griego llamaba sofocación uterina y otros la llamamos Musa. Si volví con Campos o sin él al barrio de la adormidera lo ignoro. El hecho es que de la histeria, a la que muchos le atribuyen mis otras vidas, no me recuperé jamás. Ahora vivo más despacio, despacio como Dios, y estoy fuera de mi ritmo. Extraño mi escritorio, el tintero y el abrecartas con que destapaba los paquetes de libros que me interesaban y no leía.
Si le soy sincero, en ninguna otra parte he visto a la Belleza tan despojada de afeites y tan aterradora como en las modorras lisérgicas de Campos. Una vez quise comprar un atardecer en la Feira da Ladra, pero se habían acabado. No quedaban más que mediodías, pero nunca me levanto antes de las doce.
Todavía lo veo a usted como a través de una cortina de niebla. Será cosa de acostumbrarme a la luz de esta época del año. Pero pida otro espresso y acompáñelo con un pastel de nata. Una de las especialidades de la bizcochería lisboeta. Como todavía es temprano, permítame que lo acompañe un poco más; me aburre la eternidad. No suelo fastidiar a los extranjeros porque mis paisanos, la verdad sea dicha, ya están hartos de mí y yo también de ellos. Si en vida no me entendieron, mucho menos ahora que dictan cátedras, seminarios y convocan congresos y escriben tesis y tratados sobre lo que no dije y tampoco hice. Pocos de entre los vivos se sienten a gusto conmigo cuando salgo a buscar una sonrisa fresca, una mirada clara, una cálida voz. Sinceramente, me abruma la soledad de la tierra y el peso de la tumba. Qué le voy a hacer. Sigo errante por estas calles salitrosas y estas iglesias ahumadas de Lisboa.
Todos juran que mis huesos están donde se merecen porque reposan en el Monasterio de los Jerónimos de Santa Maria de Belem. Allá me trasladaron para hacerme justicia. Ya sabe usted cómo son los políticos. Hasta con los muertos hacen demagogia. Lo que sucedió fue que un buen día el Gobierno de turno me sacó de la paz de la nada del Cementerio de los Placeres a las prodigiosas bóvedas de ese monasterio gótico de arte manuelino: monumento que es todo un alejandrino de piedra, luz y espacio. En los Jerónimos estoy al lado de Vasco da Gama, del rey Don Sebastián, de Don Enrique el Navegante, de Alexandre Herculano y de Luis Vaz de Camoes, el Homero portugués, mi padre putativo y gran mentor. No me falta nada en los Jerónimos pero no estoy del todo a mis anchas. Hay mucho muerto importante. Mucho muerto sin gracia. Mucho sepulcro blanqueado. Por eso me escapo de cuando en cuando, como hoy. Además, me gusta salir a estirar las piernas. Tengo ganas de caminar y no pienso regresar temprano.
¿Dice usted que soy un milagro? No me tome tan al pie de la letra en cuanto al aspecto. En todo caso, esto del «milagro» de mi aparición se lo podemos atribuir a San Antonio, patrono de Lisboa, que también se llamaba Fernando y se apellidaba Bulhoes y era uno de mis antepasados. De él debí heredar la capacidad para presentarme como una visión prodigiosa, como Cristo al tercer día de su muerte o como mis otros yo, que se me manifiestan sin que los reclame, sin que los busque, los otros Fernandos que me duplican en otras dimensiones, me encuentran y me saludan. Nunca me abandonan. Esas son cosas de santos, del hijo del Hombre o de escritores que se desdoblan. Qué más da. Aunque como usted sabe, los muertos no mueren del todo y mucho menos yo, que siempre fui más un espíritu o una pluralidad de almas que una entidad de carne y hueso.
¡Caray! A veces me miro al espejo y no me reconozco. Lo que no he podido recuperar es aquel semblante que me caracterizaba. Con el que aparecía en los retratos de mi amigo el pintor Almada Negreiros, ¿se acuerda? Retratos geométricos, cubistas. Era el mismo semblante que me acompañaba en aquella célebre serie de fotografías que me tomaron en el centro de Lisboa, con gabardina, sombrero y cigarrillo. Tenía cuarenta y siete años, pero eran como noventa. La vida ni siquiera me pesaba, yo simplemente deambulaba vacío, completamente hueco, ingrávido. Por eso entiendo su asombro. Usted está mirando mi último rostro, el rostro de transfiguración que anunciaba mi partida aquel 30 de noviembre de 1935.
Las pocas fotos de los últimos días de mi vida eran más que un presagio: eran la lápida misma. Yo que fingí sentir lo que de verdad sentía, no pude fingir que fingía la muerte. Esas fotos, que detesté como detestaba a los perros y a los teléfonos, en las que no tengo casi pelo y me muestro como un hombre de setenta son, creo, la expresión de un pensamiento. Mejor dicho, ese aspecto in extremis, in articulo mortis, con el que aparezco en esas imágenes, constituye la evidencia de una idea: yo, Fernando, nunca fui más que un sueño.
Y como también los sueños se extinguen, me escapé de la cárcel que era yo, porque ser uno es insoportable y ser yo es no ser.
Claro que le digo una cosa. No era que no me esperara una muerte prematura, lo que pasó es que mis horóscopos indicaban que me iría de Lisboa, que para mí era el mundo entero, en 1938. Bien conoce usted mi obsesión por el número ocho. Un número mágico que señala que quien lo tiene representa la abundancia mental y espiritual. Era mi talismán el ocho porque además es propio de los talentos que transforman la tierra. Los bendecidos por el ocho somos la puerta de un nuevo mundo. Pero hay más: estamos asociados a la resurrección y al infinito. Así comprendí que en mí había muchos otros que me dictaban, que me escribían, que me olvidaban. Confieso que nunca sentí los hilos ni me vi como una marioneta. Más bien me figuré que mi papel era el de facilitador, el de medio, médium.
Paciencia, como decimos los portugueses, que ya dejamos de ser heroicos y no nos resta más que esta parva virtud de pordioseros. Me fui antes, pero eso no tiene importancia. Me fallaron los cálculos, como tantas otras cosas.
Mire, mire, allá está Mário de Sá-Carneiro; se arrima a la puerta, saluda y sigue, nunca falla, pasa por aquí a las tres en punto de la tarde. Se fija, ni un segundo antes. Ni un segundo después. Su puntualidad me aterra. Si no le devuelve la venia, se puede quedar ahí por horas. Siempre fue muy cortés y solemne. Vamos, agite la mano. Eso. ¿Vio? Ahí siguió su camino. Fue Mário uno de mis más grandes amigos, mi amigo suicida, claro, el que escribió Tengo miedo de mí. ¿Quién soy? ¿De dónde provengo? Aquí, ya todo pasó… Una sombra estilizada, el color murió —hasta el aire es una ruina…Viene de otro tiempo la luz que me ilumina— un sonido opaco me diluye en Rey…
¡Ah!, Sá-Carneiro, introductor del Simbolismo en Portugal. Decadentista, cosmopolita y nefelibata. Qué palabra esta de nefelibata, ¿eh?, formada por las palabras griegas nephele, nube, y bates, el que camina. Él procuró la inclusión del hombre al cosmos. Siempre me pareció que su incapacidad para lo más elemental como vestirse, desenvolverse en sociedad, lavar su ropa, abotonarse la camisa, planchar un pantalón, prepararse un desayuno, determinó que se dedicara a aprender alemán para traducir a Goethe, a Heine y a Schiller. Sus manos grandes pero de dedos cortos, chatos, le anulaban para la vida práctica. La materia se le oponía, por eso necesitaba liberar su alma y ponerla al servicio del escepticismo. Él lo intuyó: su ineptitud no era solo la de él, era la ineptitud de toda una generación, de Europa entera, del mundo entero. Tarado para las cosas, se interrogó hasta el final por el lugar de su existencia, pues sabía que no existía en sí mismo.
Perdido como un menino, en salones, avenidas, oficinas, talleres y cabarets, Sá-Carneiro también frecuentaba el teatro y encontró refugio como parte de la plana de colaboradores de Orpheu, la revista con la cual nos propusimos remover las fuerzas ciegas de la masa mediante la música, es decir, la poesía, es decir, la palabra mágica, pitagórica. No pretendíamos nada distinto que la renovación de la apolillada literatura portuguesa.
Imagínese, así como Orfeo había salido a recorrer los mares en pos del Vellocino de oro y los marineros de mi tierra habían partido a conquistar el oro espiritual del Preste Juan, nosotros, los de la revista, que no duró más de dos números, remábamos en nuestras cuartillas por el insomnio de una existencia sin Dios, pero a la espera del retorno de los dioses. Para él, bello era todo aquello que nos provoca la sensación de lo invisible.
Un día le pregunté a Mário ¿qué buscas en el arte de la literatura? Si no fuera por los bellos libros de mi biblioteca y las páginas de mi prosa que escribo de cuando en cuando, Fernando, hace mucho que me hubiera dado un tiro en los miolos, o sea, en mis sesos portugueses. ¿Estás tan seguro de eso?, le pregunté a Mário, ¿estás tan seguro de que la literatura te bastará para olvidarte de la vida? No, Fernando, me contestó, seguro no estoy de nada, pero por ahora me basta con traducir mis pensamientos a unas cuantas palabras para después limar las frases y lograr el ritmo perfecto. El ritmo, Fernando, es la función vital del arte, me dijo Mário, es el rayo de sol, no importa lo desgraciado que pueda ser el artista. Entonces, le dije a Mário, te gusta ser desgraciado. Sí, Fernando, me contestó Mário, yo no descuido mi obra porque mi obra soy yo. Y ella se irá conmigo. ¿A dónde?, le pregunté a Mário. No sé, me respondió, tengo entrevisto en mis sueños un cuarto de hospital, higiénico todo de blanco, moderno y tranquilo. Pues que se haga tu voluntad, le dije a Mário. Sí, Fernando, me dijo él, es en el aire donde todo ondea, es allá que todo existe.
De modo que Mário se entregó con frenesí a componer una obra muy singular. Sus últimos poemas jugaban con números, algoritmos y fuentes tipográficas; incorporaba en ellos los anuncios comerciales que iluminaban los bulevares de París, Berlín y Lisboa. También hizo poesía del lenguaje del telegrama. Abecedarios antiguos y modernos, cirílicos y nórdicos flotaban entre sus versos, ojos futuristas.
Una tarde, en la redacción de Orpheu, le pregunté: ¿qué te pasa, Mário? Siento que algo va a ocurrir, me dijo. El aire está más transparente que de costumbre. Nadie ha colgado la ropa en el barrio de Alfama. Y esta mañana no tumbé nada. Y si no ocurre lo que esperas, le pregunté. Entonces hay que ver la forma de que ocurra algo porque si los zepelines bombardean a París, ¿cómo es posible que no caigan bombas sobre Lisboa?
No te fíes de los alemanes, le contesté a Mário, ellos saben escoger a sus enemigos y nadie se acuerda de los portugueses a la hora de pelear e incendiar el mundo. A esta punta atlántica solo llegan las estampillas pero sin las cartas, que se quedan en España. No, Fernando, me dijo, Portugal tiene que integrarse a la corriente de la civilización de la sinrazón, al método del atentado personal y de la acción intrépida. Vamos, Mário, le dije, para qué quieres que Portugal salga de su calma chicha. Para que nos vayamos a pique y pasemos a la historia por haber empezado aquí el principio de la catástrofe, me dijo. Pero Mário, le repliqué, no te das cuenta de que Portugal es como Buda, la negación absoluta de la realidad, aquí no le pedimos nada a la vida y la vida no nos estorba mucho. Somos los portugueses como los pobres, nos basta con no haber muerto todavía. Somos abstractos, Mário, sin estrellas, sin conciencia, sin ánima, le dije. Yo quiero, me dijo Mário, que este peñasco olvidado de la historia comparta la suerte de Europa. Y despertarnos del sueño. ¿Para qué?, pregunté. Para que podamos dormir para siempre, me contestó Mário.
Desde ese día, Mário no fue el mismo. O más bien fue el mismo, pero con mayor intensidad, como animado por una convicción de granito, halado por un destino de acero que se manifestó irrevocable al publicar Firmamento en llamas, su perturbadora colección narrativa. Antes de que huyera de Portugal me abordó en la calle para decirme: Lo sé todo, Fernando. ¿Qué sabes, Mário? Que sin mártires no hay religión, me dijo. Me quedé perplejo y muy preocupado. Esto no es producto de la morfina ni del vino, pensé. Esta es la enfermedad del cubismo. Pero a los pocos días estalló una bomba en el Palacio de Sao Bento, justo cuando allí se debatía el ingreso de Portugal a la Primera Guerra Mundial. La dinamita era la verdadera enfermedad.
La bomba no solo dejó media docena de muertos (que como sabemos en Portugal todos están muertos antes de morir de verdad), entre ellos algunos parlamentarios partidarios de que el país continuara sin salir del sueño profundo. El país se militarizó, cerraron la frontera con España, los periódicos especularon —cuándo no, su deporte predilecto— acerca del origen del atentado: «Potencias europeas infiltran el país. Occidente pende de un hilo. Fuerzas mundiales en pugna se juegan su última carta en Portugal. Agente serbio, al servicio del Reich, posible autor de la masacre». Entonces supe que la mano negra de Mário había detonado el asunto y que con seguridad se había ido a refugiar a uno de los suburbios de Lisboa, el que más le recordaba a Montmartre.
Ya veo que se asombra. Pues no se asombre tanto porque la cabeza de un hombre es una granada, no sé si la frase es mía, pero es buena. Finalmente, Mário pudo escapar. Primero a San Sebastián y de ahí a su añorada París. Estos son los hechos que durante años han permanecido escondidos. «Cuestiones graves de su vida particular obligaron a Sá-Carneiro a abandonar intempestivamente su patria», es lo que dicen los libros de historia y lo que repiten nuestros escolares, intelectuales y parientes del poeta. No, de ninguna manera. Jamás me atrevería a juzgar a Sá-Carneiro. Fue un poeta de su tiempo. Y su tiempo demandaba alcaloides, pavor y una melodía lejana. Sí. A los veinticinco años Mário se tomó cinco frascos de arseniato de estricnina en presencia de José de Araújo, un amigo común. Él no se mató, lo mató la saudade. Fue Mário el Napoleón de la conjura que siempre quise ser.
Es tarde. ¿Sabe una cosa? Estoy cansado y tengo ganas de un pan de ayer.
Fuente:
Baldoví, José María. Alcánzame las gafas. Uniediciones, Colección Zenócrate, Bogotá, 2017.


