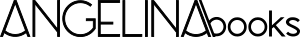Presentación
El siglo de las siglas
Una odisea familiar en
la Europa del siglo xx
—12 de septiembre de 2023—

* * *
Ver grabación del evento:
YouTube.com/CasaMuseoOtraparte
* * *
Lucie J. Lipschütz Gabriel (París, 1929; Madrid, 2023) fue poeta, narradora, dramaturga, traductora y guionista. Hija de padres exiliados rusos judíos, su infancia transcurrió entre Francia, Italia, Rumania y España. En 1939 la familia se estableció en Buenos Aires, Argentina, y en 1974 se trasladó a Madrid. Escribió poesía, series para televisión, guiones cinematográficos y cuentos infantiles, entre ellos «Escargote y compañía» (Gondomar, 1982), accésit del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil que otorga el Ministerio de Cultura de España. Tradujo, entre otros, a Chéjov, Anouilh, Molière, Pirandello, Giraudoux, Moravia y Solzhenitzyn.
Presentación del libro a cargo del cineasta y escritor Enrique Gabriel Lipschütz y de Lina Claudia Echeverri Osorio, gestora cultural, productora audiovisual y editora, coordinadora del proyecto multidisciplinar «El siglo de las siglas».
* * *
* * *
Una odisea familiar a través de la Europa del siglo xx, que cobra vida en la Rusia zarista y pasa por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, el Berlín de Weimar, la Roma de Mussolini y la Barcelona de la Guerra Civil española hasta llegar a la Argentina de Perón. En esta epopeya sobre la vida de sus padres, Lucie J. Lipschütz esboza una biografía en la que la Historia y sus historias personales se entrelazan en una perspectiva testimonial y afectiva.
Los Editores
*
Los libros son como las personas; en realidad son personas, seres vivos, y los que no, pueden tener otros valores artísticos, sociales, históricos, pero no el de la verdadera literatura, que es el de traer una nueva vida a esta vieja vida nuestra. Muchos libros se sirven de los valores artísticos, sociales, históricos para hacernos creer que están vivos, pero no lo están. En este solo hay una verdad, que su autora enuncia de una manera sencilla: soy Lucie J. Lipschütz, y he vivido, y estoy viva porque puedo y quiero contarlo. No ha compartido su vida con personajes rutilantes (aunque aparezcan dos o tres de lejos) ni se beneficia de su luz como hacen los satélites respecto de los astros, y aunque los escenarios y épocas donde se ha desenvuelto estén cargados de significación y resonancias (revolución rusa, París, Italia fascista, guerra civil española, Buenos Aires peronista), Lucie J. Lipschütz va a lo suyo, a contar lo cercano, lo que conoce, lo que ama, su familia, las casas donde ha vivido, las personas que amó.
Andrés Trapiello
* * *

Lucie J. Lipschütz
Foto © Javier Schejtman
* * *
El siglo de las siglas
I. El vicio de la escritura
Por Lucie J. Lipschütz
En 1932 yo tenía tres años e iba a ser bailarina. Me gustaba dibujar, de modo que además de bailarina sería pintora. También escribiría cuentos de hadas. Sería la más grande bailarina-pintora-escritora de cuentos de hadas jamás vista en el universo, las tres cosas a la vez, y las tres antes de haber cumplido los cuatro años. Esos eran mis planes para el futuro.
Todas las mamás emigradas rusas deseaban ver a su niña convertida en una segunda Ana Pávlova. Niza era en aquellos años un hervidero de emigrados rusos. Julia Nikoláievna Sedova, que había sido primera bailarina en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, tenía abierta una escuela de ballet en Niza. Mamá me llevó para que me hicieran una prueba. Me recuerdo a mí misma sentada en sus rodillas mirando bailar el kazachok a niñas menores que yo con un gran sentimiento de desconfianza. Cuando Madame Sedova se acercó y quiso tomarme de la mano para conducirme a la barra me aferré con tal desesperación al cuello de mi madre, grité y pataleé de un modo tan escandaloso, que hubo que sacarme de allí a toda carrera.
Por lo que se refiere a mis dibujos, nunca despertaron el entusiasmo que se merecían.
Me quedaba la escritura.
Escribí mi primer poema en el año 1937. Vivíamos entonces en Barcelona, en una casita blanca de dos plantas, calle Arimón número 14. Nosotros alquilábamos el piso de arriba y en la planta baja vivía el matrimonio Moreno con dos niñas de mi edad, Ana María y Marteta. Nuestro piso tenía un pasillo largo y oscuro flanqueado por una hilera de habitaciones con una galería al final donde mamá había puesto una mesa y sillones de mimbre. Desde esa galería se subía a la terraza por una escalerita de madera. Los inquilinos anteriores habían dejado abandonados en la terraza ladrillos rotos, latas con restos de pintura y una jaula de hierro oxidada. La jaula nos sirvió una vez para alojar a dos gazapos. Es un recuerdo triste porque los gazapos crecieron y se convirtieron en robustos conejos. Yo, desde luego, me negué a probarlos.
Los vecinos, en cambio, disponían de un jardín. El jardín estaba detrás de la casa y a él daban las ventanas de nuestra galería. «¡Lucía —gritaban Ana María y Marteta desde el jardín—, ¿bajas?!». Y yo me asomaba: «¡Ya voy!», respondía.
Nuestras relaciones no eran buenas, jugáramos a lo que jugáramos el juego siempre terminaba en pelea. Eso no me impedía bajar corriendo cada vez que oía aquel «¡Lucía, ¿bajas?!». Los problemas se presentaban en el momento de decidir a qué íbamos a jugar. Rara vez coincidíamos. «Así no vale —decía yo—, ¿por qué siempre a lo que queréis vosotras?». «Porque estamos en nuestra casa», replicaban ellas. Yo esgrimía la ley de la hospitalidad, que exige darle el gusto al invitado, ellas afirmaban que esa ley no existe, discutíamos y yo me marchaba enfurruñada afirmando que nunca más volvería a jugar con ellas. Ana María y Marteta, asomadas a la puerta de la cocina, que daba a la escalera, me insultaban en catalán y yo subía los escalones de dos en dos llamándolas mal educadas, lo cual debía de afectarlas mucho.
El privilegio de estar en la casa de uno otorga licencia moral.
Una vez me tocó el premio gordo de la lotería. Hacía poco que estábamos en Barcelona, yo había descubierto las chocolatinas Nestlé que traían cromos de actores de cine, mamá me había comprado el álbum. Los cromos difíciles eran Greta Garbo, Clark Gable y Shirley Temple. Me habían salido Greta Garbo y Clark Gable, faltaba Shirley Temple. Pero Shirley Temple era casi imposible, era el cromo más difícil de todos, tocarte Shirley Temple era tocarte el premio gordo de la lotería.
Pues bien, me tocó. Me salió Shirley Temple en una chocolatina.
Sucedió una tarde en casa de unos conocidos de papá que me habían invitado a merendar, un matrimonio catalán que tenía una niña de mi edad y deseaba que nos hiciéramos amigas. Yo habría preferido no ir pero mamá dijo que tenía que relacionarme con otros niños.
Me sentía incómoda. Aquella gente que veía por primera vez, aquellos muebles grandes y lustrosos como espejos, aquellos cortinados de terciopelo, los sillones en los que no te atrevías a sentarte por miedo a desordenar los cojines simétricamente alineados, todo aquello me intimidaba. Quien más me intimidaba era la criada que sirvió la merienda en cofia y delantal sin pronunciar palabra.
El drama estalló cuando después de la merienda la madre de la niña nos repartió chocolatinas Nestlé como premio por haber sido buenas. La niña coleccionaba cromos igual que yo, Shirley Temple era su obsesión igual que lo era mía.
El reparto fue equitativo, las dos recibimos la misma cantidad de chocolatinas. Hasta aquí todo bien. «No os comáis todo el chocolate», dijo la madre y se fue a leer al salón.
Desparramamos nuestras chocolatinas sobre la mesa y empezamos a romper las envolturas. Todos los cromos salían, o bien repetidos, o bien eran actores fáciles de conseguir. Todos, menos uno. Uno que me tocó a mí y que resultó ser… ¡Shirley Temple!
Debo haber sentido en ese momento lo que en teología se llama bienaventuranza, eso que el Diccionario de la Academia define como «vista y posesión de Dios en el cielo». Con la diferencia de que los bienaventurados en el cielo no se ponen a gritar y a pegar saltos. Yo lo hice. Perdí mi timidez, me puse a pegar saltos y a gritar como una posesa: «¡Shirley Temple, Shirley Temple, me ha salido Shirley Temple!».
Fue una imprudencia. Debí haber puesto cara de desilusión y haber escamoteado el cromo. Pero a los siete años esas cosas no se piensan. A los siete años crees que el mundo está hecho para compartir tu tristeza cuando estás triste, tu alegría cuando eres feliz. Creí, ilusa de mí, que la niña compartiría mi felicidad.
—Dame la Shirley Temple —dijo ella mirándome con odio.
Intuí el peligro:
—No —dije.
—Es mía —dijo ella.
—No es tuya —dije yo—, me salió a mí.
—Te salió a ti pero igual es mía —dijo ella.
—Estaba en mi chocolatina —dije yo.
—La chocolatina es tuya pero la Shirley Temple es mía.
—No es verdad.
—Sí es verdad. —¡No! —¡Sí!
Apareció la madre:
—¿Qué pasa? —dijo.
—Mamá —dijo la niña—, no me quiere dar la Shirley Temple.
—¡¿Te salió la Shirley Temple?! —exclamó la madre.
—Sí… —dijo la niña— y no me la quiere dar…
—¡No es verdad —protesté—, me salió a mí, estaba en mi chocolatina!
La niña se echó a llorar.
—Estaba en su chocolatina… —gimoteó— … pero su chocolatina… está en mi casa… y lo que está en mi casa… es mío…
La madre le limpió los mocos con un pañuelo y se volvió hacia mí:
—Es así, cielo —dijo—, lo que está en la casa de uno es de uno. Anda, dale la Shirley Temple que es de ella, la próxima vez te va a tocar a ti.
Se la tuve que dar.
La Shirley Temple no me volvió a tocar y no hubo próxima vez porque no me invitaron más ni yo habría ido: fue el más grande atentado a la justicia del que guardo memoria. Nunca lo he podido olvidar y hasta el día de hoy me subleva. No conté ese lamentable episodio a mis padres por vergüenza de no haber sabido defender lo que era mío. Podía haber recurrido a la evidencia, a la lógica, al sentido común…, ¿pero de qué me habrían servido? Ellas estaban en su casa.
Mi primer poema escrito en el año 1937 empezaba así: «En una noche serena toca la sirena, ay qué fastidio, ay qué fastidio, y qué ganas de dormir, yo preferiría morir». Y terminaba con «¡…espiones en aviones que vigilan desde arriba a nuestra España querida por el enemigo batida!».
Era, como puede apreciarse, un poema de barricadas. Lo había escrito en un rapto de inspiración venido del cielo (nunca mejor dicho porque se me había ocurrido durante un bombardeo.)
Mi poema gustó mucho a todos. Todos éramos mamá, papá y yo. Mamá me abrazó y me cubrió de besos. Papá demostró extrañeza al enterarse de que lo había escrito yo, habría jurado, dijo, que era de Pushkin. Con papá nunca se sabía si hablaba en serio o en broma. La más grande admiradora de mi poema era yo misma. Teníamos un balconcito con una verja de hierro que daba a la calle. Me instalaba en él a tomar sol y a comer mandarinas y lo recitaba en voz baja, una y otra vez, sin cansarme: «En una noche serena toca la sirena…».
Gracias, musas, por haberme otorgado el don de la poesía.
Estaba orgullosa de mí misma, me sentía superior a Ana María y Marteta. Yo era una niña que tenía el privilegio de crear arte en tanto que ellas lo único que sabían hacer era insultar en catalán.
Entonces yo ignoraba que la capacidad de crear no es un privilegio sino una condición que compartimos plantas, animales y humanos. La capacidad de crear es lo que diferencia a un ser vivo de la materia inanimada porque crear es un desafío a la muerte. Los seres vivos tenemos la necesidad de no desaparecer del todo, de prolongarnos en la existencia, de intentar que algo de nosotros perdure después de que nos hayamos ido. Las plantas y los animales se prolongan en la existencia generando individuos de su misma especie; los humanos, además de generar individuos de nuestra misma especie, creamos arte. Los humanos pintamos cuadros, componemos música, escribimos poemas de barricadas. Mi amiga Mercedes Torrontegui creaba arte en Navidad. Dibujaba ella misma las felicitaciones en una cartulina. Sus abetos parecían escobillas a las que se le hubieran caído las cerdas pero no por eso dejaban de ser tan arte como los árboles de Pissarro. Ambos eran producto de la creación artística. Lo que sucede es que en la creación artística existen diversos grados.
La palabra crear proviene de la raíz indoeuropea «kre» y de esa misma raíz provienen las palabras cabeza y corazón. Aquél que en su momento plantó la semilla de las lenguas ¿intuía acaso en lo profundo de su conciencia que para crear arte debe usarse tanto la cabeza como el corazón, que sin cabeza la creación artística es caos, galimatías, desorden, que sin corazón ni siquiera es eso…?
Mi amiga Mercedes murió sin ver sus abetos expuestos en el Reina Sofía. Fue una injusticia porque si bien no estaban dibujados con toda la cabeza que se le exige a una auténtica obra de arte, corazón tenían de sobra.
Debemos agradecer que ese fracaso artístico no le haya producido una frustración. Hay que tener cuidado con los pintores frustrados, deparan sorpresas. Gamelin, sin ir más lejos, el protagonista de Les Dieux ont Soif (Los dioses tienen sed), la novela que Anatole France escribió en 1912. Evariste Gamelin es un pintor frustrado que durante el Terror llega al poder atacado de locura mesiánica y se convierte en genocida.
Las reflexiones etimológicas me las hago ahora. En 1937 saber si una palabra provenía de tal o cual raíz no me quitaba el sueño. De hecho el sueño no me lo quitaban ni las bombas. Una noche fueron tantas las que nos cayeron alrededor que la única manzana que quedó en pie fue la nuestra. Nuestra casa se sacudió, crujió y se resquebrajó por el impacto. Cayó un trozo de cielorraso, las puertas de los armarios cerradas con llave se abrieron de par en par y todos los espejos y cristales que había en la casa estallaron. Mis padres, que estaban asomados al balcón, creyeron que había llegado nuestra última hora. Se precipitaron a mi cuarto para morir todos juntos. Mi cama, me contaba mamá a la mañana siguiente, zigzagueaba de un extremo al otro de la habitación golpeándose contra las paredes: ¡pam, pam, pam! Y yo ni me había dado cuenta y seguía durmiendo.
En 1937 yo ya había cumplido ocho años y acababa de descubrir mi vocación de poetisa y ésa era la única verdad.
Dejó de serlo una mañana frente al mercado de San Gervasio. A la entrada del mercado un chiquillo vendía material de lectura usado. Tenía expuesta su mercancía en el suelo encima de una manta: revistas, tebeos, alguna que otra novelita policial. En medio de todo aquello se había infiltrado un libro para niños en francés. Era un volumen de la Bibliothèque Rose, con sus tapas rojas empalidecidas por el tiempo y un angelito que alguna vez había sido dorado encima del título. Al verlo, a mamá se le iluminó la cara, como alguien que en medio de una ciudad desconocida se encuentra de pronto con un viejo amigo. «¡La Condesa de Ségur!», exclamó.
Sophie Rostopchine, más conocida como Condesa de Ségur, era hija de aquel mismo Rostopchine que siendo gobernador de Moscú dio orden de incendiar la ciudad para que no cayera en manos de Napoleón. Eso no impidió que más tarde Sophie se casara con un francés, el Conde de Ségur. Se fue a vivir a Francia y se hizo famosa escribiendo libros que durante siglo y medio le valieron el escarnio de los entendidos y la adoración de lectoras entre los seis y los catorce años. El libro que mamá me compró se llamaba Les Petites Filles Modèle y sus protagonistas eran Camille y Madeleine, dos niñas ejemplares. Las páginas, manchadas de amarillo y con ese exquisito olor a pimienta que tienen los libros viejos, traían ilustraciones de Camille y Madeleine en crinolina merendando bajo la mirada complaciente de una criada, paseando por el parque de la mano de la institutriz, acompañando a la mamá en su visita a familias pobres o jugando con muñecas que parecían marquesitas de porcelana. La descripción del guardarropa de las muñecas era fascinante. Madame de Ségur enumeraba vestiditos, abriguitos, camisitas, botitas, mitones, gorritos de dormir, tantos pares de calcetines, tantos pares de enaguas. Para compartir mi deleite propuse a papá y mamá leerles la lista en voz alta. Accedieron encantados. Papá encendió la radio diciendo que podía escucharme a mí al mismo tiempo que las noticias y mamá dijo que tenía que ir a la cocina pero que desde ahí se oía perfectamente. Cuando hube terminado: «Admirable —declaró mi padre apagando la radio—, por fin sé en quién se inspiró Homero para su catálogo de barcos».
¿Cuántos de los que han intentado leer el famoso catálogo de barcos pudieron pasar de los ciento veinte jóvenes guerreros beocios? Papá desde luego no. Yo ni siquiera sabía quién era Homero. Así y todo fue grato comprobar que mi padre y yo compartíamos gustos literarios.
Les Petites Filles Modèle despertó en mí la pasión por la novela. A la Condesa de Ségur le debo el haber abandonado el verso por la prosa. Decidí ser novelista como ella.
No soy una escritora, soy una señora que escribe. No es lo mismo. Escribir es un oficio. Una escritora escribe regularmente, publica lo que escribe y a veces hasta puede vivir de eso. Yo escribo porque me gusta escribir. Lo mío es un vicio. Un vicio es malo para quien lo practica. El mío es malo para los que me rodean porque doy a leer lo que escribo.
Me indignan los escritores, los traductores, los letristas, los locutores que maltratan el idioma. El mundo no se va a caer por ellos, cometer errores de sintaxis, mutilar el vocabulario, ignorar las reglas de la gramática son males menores. También lo son el mal gusto, la vulgaridad y la impudicia, pero ¿quién es el valiente que se atreve a gritar socorro mirando la televisión o pasando frente a un cartel publicitario de ropa interior? Las personas que desearían hacerlo no se atreven por miedo a que las llamen anticuadas e ignorantes. El mal gusto, la vulgaridad y la impudicia han pasado a formar parte de la cultura. ¿Por qué no habría de formar parte de ella también el maltrato al idioma? Estamos en la era del todo vale, ¡abrámosle la puerta a los males menores!
El problema es que si les abrimos la puerta a los males menores corremos el riesgo de que la puerta quede abierta y en la era del todo vale una puerta abierta es difícil de controlar. En la era del todo vale por una puerta abierta puede entrar cualquier cosa: la corrupción, las arbitrariedades, la violencia…
La palabra está siendo avasallada por la imagen: «una imagen dice más que mil palabras». Pero una palabra crea más mundos en el interior del hombre que todas las imágenes del universo. Si no la defendemos con uñas y dientes la palabra se nos va a morir y nosotros con ella. Propongo que todos los gobiernos del mundo creen en su país un nuevo ministerio, el Ministerio de las Generaciones Venideras, con dos secretarías principales inamovibles: la Secretaría del Árbol y la Secretaría de la Palabra. El árbol y la palabra son pilares de la civilización y parias de la sociedad. El árbol está desprotegido, la palabra aún más. Existen movimientos ecológicos en defensa de los bosques y de las selvas, ¿pero quién se preocupa por la palabra? Dejar morir la palabra es volver a la nada. A la palabra le debemos todo lo que somos y todo lo que nos rodea.
El Zóhar, un texto cabalístico del siglo xiii, atribuye la creación del universo a los tejemanejes que Dios hizo con las veintidós consonantes del alfabeto hebreo. De lo cual se deduce que antes de crear las cosas el Señor creó las palabras.
Todo es sabiduría y misterio.
No estamos obligados a entender el misticismo hebreo. Podemos no haber leído los Evangelios. Podemos no interesarnos por el hinduismo, podemos ser indiferentes a todas las religiones y a todas las creencias pero en nuestra calidad de seres humanos tenemos la obligación de rendir culto a la palabra. ¿O es que aún no nos hemos dado cuenta de que el puesto que ocupamos en la escala zoológica se lo debemos exclusivamente a ella? Si fuéramos medianamente sensatos lo primero que haríamos cada mañana al levantarnos sería dar gracias al cielo por ese maravilloso don de la naturaleza. La palabra ha dotado de alma al australopiteco del cual descendemos. Lo ha hecho bajar del árbol cuyo follaje no le dejaba ver las estrellas. Le ha hecho levantar la vista hasta más allá de su propia nariz. Lo ha convertido en hombre.
Han pasado millones de años desde entonces. «Palabra» y «hombre» son conceptos tan íntimamente unidos que hoy ya no los podemos separar. El hombre se ha vuelto palabra, la palabra se ha vuelto hombre. Quien ama al hombre ama la palabra, quien odia al hombre odia la palabra.
¡Infinita sabiduría del lenguaje! Haine es odio en francés, acedia en latín es ansiedad, temor. Ambos términos se remontan a una misma raíz indoeuropea, «kad». En sus principios, odio y temor significaron lo mismo. Se odia lo que se teme. El perro guardián odia al extraño porque su instructor le ha enseñado a tenerle miedo. La fuerza bruta odia la palabra porque la historia le ha enseñado que la palabra derriba a los tiranos.
Por eso pienso yo que el siglo veinte debería llamarse el siglo de las siglas. Porque el siglo veinte, que más que ningún otro ha odiado, despreciado y humillado al hombre, inventó la sigla por miedo a la palabra.
SS y KGB fueron siglas.
* * *
Voy a dar un salto hacia delante en el tiempo, lo que en cine se llama un flash forward.
Hemos pasado por encima de tres años, de 1937 hemos saltado a 1940. Mis padres y yo hemos dejado Barcelona y estamos ahora en Buenos Aires. Nos alojamos en una pensión en el barrio de Belgrano. Ha empezado la Segunda Guerra Mundial y mis padres viven pegados a Radio Excelsior, una de las pocas emisoras favorables a los Aliados. El Gobierno argentino es pro nazi y seguirá siéndolo hasta que ya no queden dudas de que Alemania está derrotada. Entonces le declarará la guerra.
Yo continuaba escribiendo. Tenía un grueso cuaderno con tapas de cartón marca Rivadavia lleno de novelas. En realidad lo único que tenía de las novelas era el título y de algunas ni eso. La guerra había bloqueado mi inspiración. Las noticias de los frentes eran malas, los alemanes avanzaban en Europa, el Papa se hacía fotografiar bendiciendo los cañones del Eje, de la suerte de los judíos en los países ocupados nadie hablaba. Mamá había dejado de recibir cartas de sus hermanos y se consumía de silenciosa angustia. ¿Podía yo en un momento así pensar en frivolidades? La novela era una frivolidad. Cambié de género y escribí el Génesis. En mi versión Dios había creado al hombre mezclando los cuatro elementos. Según qué elemento predominara el hombre podía ser apasionado como el fuego, frío como el agua, materialista como la tierra o espiritual como el aire. Se lo di a leer a mis padres pensando que mi Génesis eclipsaría al otro pero no fue así.
Todos los domingos íbamos a tomar el té a casa de los Shostakóvski que vivían en las afueras. Pável Petróvich Shostakóvski era el patriarca intelectual de los rusos en la Argentina. Los domingos por la tarde se hacían reuniones en su casa. Asistían los amigos rusos de siempre y cada tanto algún personaje de excepción, Miguel Ángel Battistesa, Jacinto Grau, Rafael Alberti, entre otros. Los dueños de casa ofrecían el té y los amigos traían sándwiches y pastelitos porque los Shostakóvski eran aristócratas, cultos y hospitalarios pero pasaban necesidades económicas. En esas reuniones se hablaba de literatura, de arte, de historia y se recordaba la vida en la vieja Rusia pero el tema principal era siempre la guerra. Pável Petróvich exponía sus teorías sobre la marcha del conflicto y todos lo escuchaban con respeto e interés. Sentado a la cabecera de la mesa frente a un auditorio pendiente de sus palabras, Pável Petróvich recordaba a León Tolstói a la hora del té en Yásnaia Poliana. Lo recordaba por su larga barba blanca, por su atuendo, por su actitud, por el decorado del cual se rodeaba. Era curioso porque Pável Petróvich no soportaba a Tolstói debido a sus ideas religiosas equivocadas y no perdía ocasión de criticarlo ácidamente. Pável Petróvich y su mujer, Evguenia Alexandrovna, eran tan creyentes, tan devotos, tan practicantes, que cuando no tenían ni para el tren se iban caminando hasta la iglesia ortodoxa rusa que quedaba a muchos kilómetros de donde vivían. Cuando la guerra civil rusa ellos y su hija Liudmila, entonces una niña, habían tenido que huir en trineo a través de la estepa con los bolcheviques disparándoles detrás. Después de deambular por América del Sur habían recalado en Chile. Allí Liudmila se casó jovencísima con un chileno y tuvo cuatro hijos pero el hombre la abandonó cuando estaba embarazada del menor y entonces la familia en pleno se trasladó a la Argentina. Liudmila, que hablaba muy bien inglés, entró a trabajar en el Banco de Londres y ahora todos vivían de su sueldo en una modesta casita de las afueras de Buenos Aires.
Genia, la mayor de los cuatro nietos Shostakóvski, tenía mi misma edad. Se suponía que éramos amigas pero la nuestra era una amistad forzada. No teníamos de qué hablar, no nos interesaban las mismas cosas, ella se aburría conmigo y yo con ella. Pávlik, el que le seguía, sufría de hemofilia, tenía prohibido correr y andar en bicicleta por temor a una caída. La tercera, Serafima, era la cenicienta de la casa: ponía la mesa, servía el té, lavaba los platos, nunca protestaba. A Serguéi, el menor, se le consentía todo lo que no se les permitía a los otros tres: Serguéi podía interrumpir la conversación de los mayores, podía rechazar la comida, podía atracarse de caramelos. Era el más listo y el más cariñoso de los cuatro y a pesar de tener casi seis años menos que yo, era con quien yo mejor me entendía.
Fuente:
Lipschütz, Lucie J. El siglo de las siglas: una odisea familiar en la Europa del siglo xx. Tercera Edición, Medellín, Grámmata Editorial / Angelina Books, 2023.
* * *

La familia Lipschütz Shenfeld:
Mauricio, Rosa y la pequeña Lucie.