Club de Lectura
Yo leo
El rumor de la montaña
Coordina: Simón Tamayo
—21 de junio de 2022—

* * *
La iniciativa «Yo leo» pretende suscitar el amor por la lectura y el deseo de desarrollar competencias de análisis crítico frente a situaciones de la vida real. Este espacio para «compartir lecturas» será una oportunidad para conversar y pensar en el impacto que tienen las ideas de sus autores en la cotidianidad.
———
Simón Tamayo es administrador de negocios y magíster en Mercadeo de la Universidad Eafit. Actualmente se desempeña como profesor de Mercadeo en dicha institución y en la Universidad de Medellín. Está convencido del poder de la lectura como hábito transformador de la ciudad, generador de arte y difusor de ideas. La lectura es la conexión con nuestro pasado, con nuestros valores y nuestra cultura.
Mayores informes:
* * *
El rumor de la montaña
Yasunari Kawabata
~ 1954 ~
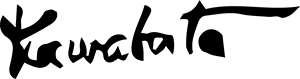
El libro de Kawabata nos cuenta cómo ha cambiado la sociedad japonesa después de la Segunda Guerra Mundial y la consiguiente influencia estadounidense. Lo hace con cierta lentitud y nostalgia, y considero que son recursos del autor para llevarnos al mundo «espiritual» de Shingo, el protagonista, que busca evitar la decadencia moral de su familia. También me deja una reflexión importante: ¿en qué momento de la vida se les debe dar libertad e independencia a los hijos? El texto te hace pensar que nunca. Los hijos serían siempre una proyección del legado de sus padres, y existe una responsabilidad que quieren asumir por sus actos al enfrentarse a la soledad y a la muerte. Tal vez para disminuir los remordimientos, para callar las penas o buscar la paz en su conciencia, porque al fondo está la montaña, que nos recuerda que somos parte de un ciclo natural e ineludible que nos hará dejar cabos sueltos.
Simón Tamayo
* * *

Yasunari Kawabata
Yasunari Kawabata (1899-1972) fue un escritor y periodista japonés, destacado junto a otros maestros nipones del siglo xx como Ryūnosuke Akutagawa, Jun’ichirō Tanizaki, Osamu Dazai o Yukio Mishima, de quien fue amigo y mentor. Kawabata fue el primer japonés que obtuvo el Premio Nobel de Literatura (1968), y el segundo asiático tras su admirado Rabindranath Tagore. Sus libros más conocidos en Occidente son País de nieve, El maestro de Go, El rumor de la montaña y La bailarina de Izu.
* * *
* * *
El rumor de la montaña
~ Fragmento ~
Ogata Shingo —el ceño fruncido, los labios entreabiertos— tenía un aire pensativo. Quizá no para un extraño, que habría pensado que estaba más bien apenado. Pero su hijo Shuichi sabía lo que sucedía y, como veía así a su padre con frecuencia, ya no le daba importancia. Para él era evidente que no estaba pensando, sino que intentaba recordar algo.
Shingo se quitó el sombrero, lo sostuvo con aire ausente en la mano derecha y lo depositó sobre sus rodillas. Shuichi lo cogió y lo colocó en el portaequipajes.
—Veamos. ¿Cómo se llamaba…? —En momentos como ese, a Shingo le costaba encontrar las palabras—. ¿Cómo se llamaba la criada que nos dejó el otro día?
—¿Te refieres a Kayo?
—Kayo, eso es. ¿Cuándo se fue?
—El jueves pasado. Hace unos cinco días.
—¿Cinco días? ¿Hace sólo cinco días que nos abandonó y ya no puedo recordarla?
A Shuichi la reacción de su padre le pareció algo teatral.
—Esa Kayo… creo que fue unos dos o tres días antes de que nos dejara. Salí a dar un paseo y me salió una ampolla en el pie. Ella me dijo que yo padecía por «una lastimadura» (1). Me gustó eso, porque parecía un modo amable y anticuado de decirlo. Me gustó mucho. Pero ahora que lo pienso, creo que pronunció mal. Hubo algo equivocado en cómo lo dijo. En realidad, quiso decir que las cintas del calzado me lastimaron (2). A ver, repite:
—Ozure.
—Ahora di «Hana o zure».
—Hana o zure.
—Ya me parecía a mí. Lo pronunció mal.
Por su origen provinciano, Shingo desconfiaba de la pronunciación estándar de Tokio. En cambio, su hijo se había criado en la capital.
—Al decirlo sonaba muy elegante, muy bonito y elegante. Ella ya estaba en el vestíbulo y, mira, ahora que entiendo lo que dijo realmente, soy incapaz de recordar su nombre. No recuerdo cómo iba vestida ni tampoco su rostro. Supongo que estuvo con nosotros unos seis meses, ¿no?
—Algo así.
Habituado a ese tipo de situaciones, Shuichi no era muy paciente con su padre.
El propio Shingo también se había acostumbrado a esos episodios, pero todavía sentía la punzada de algo cercano al miedo. Sin embargo, por más que lo intentaba, no lograba recordar a la muchacha. Había momentos en que intentos tan fútiles como ese se contaminaban con sentimentalismo. Como ahora, que le parecía que Kayo, inclinada en reverencia en el vestíbulo, lo consolaba por su dolor de pies.
Ella había estado en su casa durante seis meses y lo único que él podía recordar era esa frase. Shingo presentía que una vida estaba a punto de desaparecer.
2
Yasuko, la esposa de Shingo, tenía sesenta y tres años, uno más que su marido. Tenían un hijo, una hija, y dos nietas por parte de esta, que se llamaba Fusako.
Yasuko no aparentaba su edad. Nadie le habría echado más años que a su marido, y no porque Shingo pareciera particularmente viejo. Formaban una pareja armoniosa: él era lo suficientemente mayor como para que juntos no desentonaran. Aunque era muy pequeña, su esposa gozaba de buena salud.
Ella no era una belleza. De joven aparentaba más edad, y le disgustaba que la vieran con él en público.
Shingo no recordaba cuándo ella había comenzado a parecer más joven que él. Tal vez había sido en algún momento ya bien entrada en los cincuenta. Por lo general, las mujeres envejecen más rápido que los hombres, pero en este caso había sucedido lo contrario.
Cierto día, el año anterior, al entrar en la segunda etapa de sus sesenta, Shingo escupió sangre, aparentemente de los pulmones. No se sometió a ninguna revisión médica, pero el problema desapareció pronto y no volvió a repetirse.
Este episodio, sin embargo, no le provocó un envejecimiento repentino. Al contrario, después de eso, su piel se volvió más firme y, en las dos semanas que pasó en cama, el brillo de sus ojos y el color de sus labios mejoraron.
Shingo no había observado con anterioridad síntomas de tuberculosis, pero escupir sangre a su edad se convirtió en el más oscuro de los presentimientos. En parte fue por eso por lo que se negó a ser examinado. Para Shuichi, tal conducta no era más que el rechazo terco de un anciano a enfrentarse a los hechos. Su padre tenía otra explicación.
Yasuko solía dormir profundamente. A veces, en mitad de la noche, Shingo culpaba a los ronquidos de su esposa de su insomnio. Roncaba y, según contaban, cuando era una joven de quince o dieciséis años, sus padres habían intentado infructuosamente corregir ese defecto, que se había interrumpido al casarse. Luego, una vez pasados los cincuenta, había comenzado de nuevo.
Cuando empezaba con los ronquidos, Shingo le apretaba la nariz en un intento por detenerlos. Si este recurso no surtía efecto, la cogía por el cuello y la sacudía. Las noches en que no estaba de humor, sentía repulsión por la imagen de ese cuerpo envejecido con el que había convivido tanto tiempo.
Esa noche estaba de malhumor. Encendió la luz, miró a Yasuko de soslayo y la tomó por el cuello. Estaba levemente sudada. Sólo cuando roncaba se atrevía a tocarla, y eso le resultaba infinitamente deprimente.
Cogió una revista que estaba cerca de su almohada pero, agobiado por el calor que hacía en la habitación, se levantó, deslizó la puerta corredera y se sentó.
La luna brillaba.
Uno de los vestidos de su nuera estaba colgado fuera, desagradablemente sucio. Tal vez había olvidado llevarlo a la tintorería o quizá había dejado a la intemperie la prenda manchada de sudor para que el rocío nocturno la humedeciera.
Del jardín llegaba el chirrido de los insectos. Había cigarras en el tronco del cerezo que estaba a la izquierda. Le llamaba la atención lo áspero del sonido, pero no podían ser sino las cigarras.
Shingo se preguntó si a veces ellas también sufrirían pesadillas.
Una de ellas entró en la habitación y chocó contra el tul del mosquitero. No profirió ningún sonido cuando la atrapó.
—Muda.
No sería una de las que oía entre los árboles.
Para que no volviera, atraída por la luz, la lanzó con fuerza en dirección a la copa del árbol. Cuando la soltó no hubo ninguna resistencia contra su mano.
Shingo se agarró a la puerta y observó. No podía decir si la cigarra se había posado en el árbol o si se había ido volando. Esa noche de luna, una vasta profundidad se extendía sin límites por los cuatro costados.
Aunque apenas se había iniciado agosto, los insectos propios del otoño ya estaban allí cantando; hasta se oía el goteo del rocío de una hoja en otra.
Entonces oyó la montaña.
No era el viento. Con la luna casi llena y la humedad en el aire bochornoso, la hilera de árboles que dibujaba la silueta de la montaña estaba borrosa, inmóvil.
En la galería, ni una hoja del helecho se movía.
En los retiros de montaña de Kamakura, algunas noches se podía oír el mar. Shingo se preguntó por un momento si habría sido el rumor del mar. Pero no estaba seguro de que había sido la montaña.
Era como un viento lejano, pero con la profundidad de algo que retumbara en el interior de la tierra. Sospechando que podía tratarse de un zumbido en sus oídos, Shingo sacudió la cabeza.
En ese instante, el sonido se interrumpió y, de repente, tuvo miedo. Sintió un escalofrío, como un anuncio de que la muerte se aproximaba. Quería preguntarse, con calma y determinación, si había sido el sonido del viento, el rumor del mar o un zumbido dentro de sus oídos. Pero había sido otra cosa, de eso estaba seguro. Había sido la montaña.
Como si un demonio a su paso la hubiera hecho sonar.
La empinada colina, envuelta en las húmedas sombras de la noche, era como una pared negra. Tan pequeña que habría entrado por completo en el jardín de Shingo; era como un huevo cortado por la mitad.
Había otras montañas detrás y a su alrededor, pero el sonido parecía provenir de esa colina en el jardín trasero de la casa de Shingo.
En la cima, las estrellas brillaban entre los árboles.
Al cerrar la puerta, un extraño recuerdo se le hizo presente.
Unos diez días antes, esperaba a un invitado en un restaurante inaugurado recientemente. Una sola geisha le hacía compañía. Su invitado llevaba retraso, como también las demás geishas.
—¿Por qué no se quita la corbata? —dijo ella—. Debe de tener calor. Shingo asintió y le permitió que lo hiciera.
No era una geisha con quien tuviera una particular familiaridad, pero después de que le enrolló la corbata y se la guardó en el bolsillo del abrigo, que estaba al lado del tokonoma (3), la conversación derivó hacia temas personales.
Según le contó, dos meses antes ella había estado a punto de suicidarse junto con el carpintero que había construido el restaurante. Pero en el momento en que iban a tomar el veneno la asaltaron las dudas. ¿La dosis sería efectivamente letal?
—Él dijo que era suficiente. Me aseguró que habían calculado tanto la suya como la mía, y que la cantidad era la justa y necesaria.
Pero ella no lo creía. Y su desconfianza aumentaba.
—Le pregunté quién se había encargado de hacerlo. Tal vez el que las había medido lo había hecho sólo para enfermarnos y darnos una lección. Le pregunté por el farmacéutico o el médico que se las había dado, pero no me contestó. ¿No es extraño? Si los dos íbamos a ir juntos hacia la muerte, ¿por qué no me respondía? Después de todo, ¿para qué tanto secretismo si nadie más iba a enterarse?
«Una buena historia», Shingo estuvo tentado de decirle.
Ella siguió relatando que había insistido tanto que lo postergaron hasta encontrar a alguien que repitiera la medición.
—Los tengo aquí conmigo.
A Shingo la historia le sonó muy rara. Todo lo que había retenido era que el hombre era un carpintero y que había construido el restaurante.
La geisha sacó dos paquetitos de su monedero y los abrió ante él. Les echó una mirada, pero no tenía modo de saber si contenían veneno o no.
Al cerrar la puerta, Shingo pensó en ella.
Volvió a acostarse. No despertó a su mujer para hablarle del miedo con que lo había paralizado el rumor de la montaña.
Notas:
| (1) | Ozure: la partícula «o» es un honorífico, significa lastimadura. (N. de la t.). |
| (2) | Hana o zure: las cintas lo lastimaron. (N. de la t.). |
| (3) | Espacio donde se colocan caligrafías y arreglos florales. Altar decorativo. (N. de la t.). |



