Club de Lectura
Yo leo
Cartas de Abelardo y Eloísa
Coordina: Simón Tamayo
—26 de mayo de 2022—
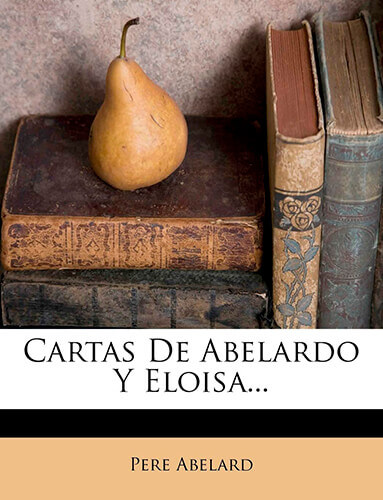
* * *
La iniciativa «Yo leo» pretende suscitar el amor por la lectura y el deseo de desarrollar competencias de análisis crítico frente a situaciones de la vida real. Este espacio para «compartir lecturas» será una oportunidad para conversar y pensar en el impacto que tienen las ideas de sus autores en la cotidianidad.
———
Simón Tamayo es administrador de negocios y magíster en Mercadeo de la Universidad Eafit. Actualmente se desempeña como profesor de Mercadeo en dicha institución y en la Universidad de Medellín. Está convencido del poder de la lectura como hábito transformador de la ciudad, generador de arte y difusor de ideas. La lectura es la conexión con nuestro pasado, con nuestros valores y nuestra cultura.
Mayores informes:
* * *
Cartas de Abelardo y Eloísa
~ 1133-1136 ~
Al terminar de leer las cartas de Abelardo y Eloísa (1133) me queda la sensación de que Eloísa perdió mucho más que Abelardo. Su empeño por rebajar a una amistad a su pareja era claro en los encabezados de sus cartas, que generan angustia al pensar en el desamparo que ella debió sufrir. Se notó el valor del prestigio versus el amor de una pareja, que fue el sacrificio que decidió tomar Abelardo al enviar a Eloísa a un monasterio, pero también en esas puertas que se pretenden mantener abiertas en la vida y evitar cerrar de forma definitiva. «La tragedia de Eloísa» tal vez sea un nombre adecuado para estas cartas, en las que vemos a una mujer inteligente y sumamente sensible que mantuvo por muchos años una ilusión en el silencio.
Simón Tamayo
* * *
Abelardo y Eloísa
Las Cartas de Abelardo y Eloísa ofrecen la rara oportunidad de asomarse sin intermediarios no sólo a la célebre y azarosa relación vivida entre el prestigioso profesor de París y su brillante alumna, sino también a la sociedad y cultura de uno de los momentos decisivos de la Edad Media, aquel que vio la formación de la escolástica y el alumbramiento de las universidades.
* * *
* * *
Cartas de Abelardo y Eloísa
~ Eloísa a Abelardo ~
Eloísa a Abelardo, su dueño; o mejor, su padre, marido; o más bien, hermano. Ella, su criada; o mejor, su hija; mejor, su hermana.
Amado mío:
Poco ha, cierta persona me trajo casualmente tu carta de consuelo a un amigo. Por la misma dedicatoria me di cuenta, al instante, de que era tuya. Y comencé a leerla con tanta mayor ansiedad cuanto mayor era el cariño con que abrazo al que la escribe, pues si lo perdí a él, sus palabras me lo recrean como si fueran su retrato. Si mal no recuerdo, toda la carta rezumaba hiel y ajenjo, pues reproducía la desdichada historia de mi entrada en religión y los interminables sufrimientos que tú, mi único y solo amor, soportas.
En esa tu carta cumples realmente lo que prometías a tu amigo, pues en comparación con tus penas, las suyas le debieron parecer inexistentes o insignificantes. Comenzabas exponiendo la persecución llevada contra ti por tus maestros. Pasabas después a describir la injuria de una suprema traición que acabó con la mutilación de tu cuerpo, para terminar con la envidia y acoso execrable y desmedido de tus condiscípulos y, en particular, de Alberico de Rheims y de Lotulfo de Lombardía.
Tampoco dejaste en el tintero sus maquinaciones contra tu gloriosa obra de teología, ni cómo se actuó contra ti, como si se tratara de un condenado en la cárcel. A continuación, pasabas revista a las insidias del abad y de los falsos hermanos, a los infundios levantados contra ti por esos dos falsos apóstoles y propalados por los mismos rivales. Tampoco pasabas por alto el haberte convertido en escándalo para mucha gente por el simple hecho de haber dedicado al Paráclito el oratorio, en contra de la costumbre. Y así llegaste finalmente a la triste historia de las continuas e intolerables persecuciones a manos de aquel tirano y de aquellos desalmados monjes a quienes llamas tus hijos.
Pienso que nadie podrá leer u oír estas cosas sin derramar lágrimas. Por lo que a mí respecta, tu carta —tan cuidadosa en todos sus detalles— ha renovado mis dolores y, si cabe, los ha aumentado, ya que declaras que tus peligros continúan. Todas nosotras seguimos pendientes de tu vida —al borde mismo de la desesperación— hasta el punto de esperar todos los días la noticia fatal de tu muerte entre sobresaltos del corazón.
En nombre, pues, de Cristo, que todavía te sigue protegiendo de alguna forma para Él, te pido que me escribas tan pronto como lo creas conveniente para nosotras que somos tus siervas y suyas, y nos digas algo de los naufragios en que todavía fluctúas. Haz partícipes de tus dolores y alegrías, al menos, a aquellas que te han permanecido fieles.
Saber que nuestro dolor es compartido por alguien, siempre proporciona cierto consuelo. Y toda carga llevada por muchos se soporta o se sobrelleva mejor. Y si esta tormenta ha amainado un tanto, razón de más para que nos envíes una carta que nos llenará de alegría. Todo lo que escribas nos servirá de un gran consuelo, pues será al menos una prueba de que piensas en nosotras. Las cartas de los amigos ausentes siempre son bien recibidas. El mismo Séneca nos da buena muestra de ello cuando escribe este pasaje en una carta a su amigo Lucilio:
«Te agradezco tus frecuentes cartas, pues es la única manera de hacerme sentir tu presencia. Siempre que las recibo tengo el íntimo sentimiento de que estamos juntos. Si los retratos de los amigos hacen más agradable la ausencia —renovando nuestros recuerdos comunes y haciendo más llevadero el dolor de la separación— aunque tal consuelo sea falso e inane, ¿cuánto más gratas no serán las cartas que nos traen noticias verdaderas de los amigos?».
Gracias a Dios, ya ninguna envidia te impide devolvernos tu amistad, aunque sólo sea por carta. Y, si ya ninguna dificultad te lo impide, te ruego que la negligencia no te detenga. Escribiste una carta de consolación a un amigo, inspirada, sin duda, en sus desgracias, que más bien era sobre las tuyas. Y al recordarlas con tanto detalle, quisiste ofrecerle consuelo, pero, al mismo tiempo, me colmaste a mí de desolación. Pues al intentar curar sus heridas, me hiciste a mí otras nuevas y aumentaste las viejas. Te pido, pues, a ti, que intentaste curar las heridas que hicieron otros, que cures ahora las que tú has hecho. Cumpliste con un amigo y colega, dándole amistad y compañía. Pero piensa que estás más obligado con nosotras que somos amigas, e íntimas amigas, tuyas y a quienes se puede llamar, más que compañeras, hijas o cualquier otro nombre más dulce y santo que se pueda imaginar. Nadie puede ponerlo en duda, y no se necesitan pruebas y testigos para demostrar lo obligado que estás hacia nosotras. Aunque todo el mundo callara, los hechos mismos gritarían. Después de Dios, tú eres el único fundador de este lugar, tú el único constructor de este oratorio, tú el único creador de esta comunidad. Nada hay que haya sido edificado sobre los fundamentos de otros hombres. Todo lo que hay aquí es creación tuya. Esta soledad sólo estaba abierta a las fieras y a los ladrones; en ella no había ni casa, ni refugio para los hombres. En los mismos cubiles de las fieras y en las guaridas de ladrones —donde ni siquiera se suele nombrar a Dios— levantaste un tabernáculo sagrado y dedicaste un templo propio del Espíritu Santo. Para edificarlo no pediste a los reyes y príncipes ningún dinero o ayuda —pudiendo conseguir cuanto hubieras pedido— y lo hiciste para que todo pudiera estar adscrito a tu nombre. Los clérigos y estudiantes que acudieron en tropel a acogerse a tu disciplina te proporcionaban lo necesario. Y aquellos que vivían de algún beneficio eclesiástico y que no estaban acostumbrados a hacer donaciones, sino a aceptarlas —y que tenían manos, no para dar, sino para recibir— aquí se convertían en pródigos y manirrotos a la hora de hacer donaciones.
Tuya es, pues, y muy tuya, esta nueva plantación, nacida de un santo propósito, cuyas tiernas plantas necesitan todavía para crecer de un frecuente y necesario riego. Por la misma naturaleza del sexo femenino, esta plantación es débil y delicada, aunque no fuera nueva. Por lo mismo, exige un cuidado y atención más frecuente, según aquello del Apóstol: «Yo planté, Apolo regó, pero Dios lo hizo crecer». El Apóstol había fundado por la doctrina de su predicación a los corintios, a quienes escribía. Su discípulo Apolo los había regado con sus exhortaciones, dejando a la gracia divina el incremento de sus virtudes. Cultivas una viña nacida de otras cepas que tú no plantaste y que se ha convertido en amargura para ti, después de que tus exhortaciones han terminado en un fracaso y tus predicaciones han resultado vanas. Pones tus cuidados en una viña extraña. Piensa si no te debes a la tuya propia. Enseñas y corriges a los rebeldes y no consigues nada. Estás desparramando, en vano, las perlas de la palabra divina a los puercos. Si arriesgas tanto por los rebeldes, piensa y reconsidera lo que debes hacer por los que te obedecen. Recapacita en lo que debes a las hijas, cuando de esa manera despilfarras con los enemigos. Y, dejando a un lado las demás cosas, piensa en qué forma tan particular me eres deudor. Si te debes al común de las mujeres piadosas, justo es que me pagues a mí con más dedicación, pues soy sólo tuya.
Tu gran sabiduría conoce mejor que mis pobres conocimientos, los muchos y grandes tratados que los santos Padres escribieron para doctrina, exhortación y consuelo de santas mujeres, poniendo en ello todo cuidado y diligencia. Por eso, en los primeros y ya lejanos días de mi conversión, mi sorpresa y confusión no fueron pequeñas al ver que ni la reverencia a Dios ni el amor mutuo, ni el ejemplo de los santos Padres te movió a intentar consolar a quien, como yo, fluctuaba en un mar de tristeza, ya fuera por palabra directa, cuando estaba contigo, ya por carta. Has de saber que te encuentras obligado a mí por un lazo tanto más fuerte, cuanto más estrecha es la unión del sacramento nupcial que nos une. Lo que te hace tan cercano a mí, como es patente a todos por el amor sin límites con que siempre te amé.
Tú sabes, amado mío —y todos saben también— lo mucho que he perdido al perderte a ti. Y cómo la mala fortuna —valiéndose de la mayor y por todos conocida traición— me robó mi mismo ser al hurtarme de ti. Y sabes, también, cómo mi dolor por mí es incomparablemente menor, por la forma en que se realizó. Así pues, cuanto mayor es la causa del dolor, mayores remedios se han de poner para llevar el consuelo. No ciertamente por ningún otro, sino por ti mismo. Si tú sólo eres la causa del dolor, también has de ser tú sólo para darme la gracia del consuelo. Tú eres el único capaz de entristecerme y también el único que puede traerme la alegría o la confortación. Tú sólo tienes tan gran deuda que pagarme, precisamente en el momento en que estoy dispuesta a realizar lo que mandes, pues no pudiendo ofenderte en nada, estaría dispuesta —si tú me lo mandas— a perderme a mí misma. Hay todavía más —aunque extrañe decirlo—. El amor me llevó a tal locura, que me arrebató lo que más quería y sin esperanza de recuperarlo, pues obedeciendo al instante tu mandato, cambié mi hábito junto con mi pensamiento. Quería demostrarte con ello que tú eras el único dueño de mi cuerpo y de mi voluntad.
Dios sabe que nunca busqué en ti nada más que a ti mismo. Te quería simplemente a ti, no a tus cosas. No esperaba los beneficios del matrimonio, ni dote alguna. Finalmente, nunca busqué satisfacer mis caprichos y deseos, sino —como tú sabes— los tuyos. El nombre de esposa parece ser más santo y más vinculante, pero para mí la palabra más dulce es la de amiga y, si no te molesta, la de concubina o meretriz. Tan convencida estaba de que cuanto más me humillara por ti, más grata sería a tus ojos y también causaría menos daño al brillo de tu gloria.
Tú mismo no te olvidaste del todo de estas pruebas en la carta de consuelo al amigo, a la que me he referido un poco más arriba. En ella no juzgaste indigno exponer algunas razones que yo te daba para disuadirte de un matrimonio desgraciado. Pero dejaste en el tintero la mayoría de los argumentos que yo te di y en los que prefería el amor al matrimonio y la libertad al vínculo conyugal. Dios me es testigo de que, si Augusto —emperador del mundo entero— quisiera honrarme con el matrimonio y me diera la posesión, de por vida, de toda la tierra, sería para mí más honroso y preferiría ser llamada tu ramera, que su emperatriz.
No es más digno un hombre por ser más rico o más poderoso. Esto depende de la fortuna, aquello de la virtud. La mujer ha de comprender que si se casa con más alegría con un hombre rico que con un hombre pobre y quiere a su marido más por sus cosas que por él mismo, está mostrando ser una mercancía. Cualquier mujer que va al matrimonio con esta concupiscencia merece un sueldo, no gratitud. Se sabe que persigue las cosas, no al hombre y, si pudiera, se vendería al más rico. Así de claro aparece en el diálogo del socrático Esquines entre Aspasia, Jenofonte y su esposa. Después de haber expuesto la primera sus razones y —con ánimo de llegar a una reconciliación entre ellos— termina con estas palabras: «Si os convencéis de que no hay en la tierra hombre mejor ni mujer más digna que vosotros dos, buscaréis siempre lo que juzguéis lo mejor de todo: ser el marido de la mejor de las mujeres y la mujer del mejor de los maridos».
Más que de un filósofo son estas palabras de un santo. Más que de la filosofía, son fruto de sabiduría, un santo error y una bendita mentira que se da entre casados, cuando el perfecto amor puede mantener los lazos íntimos del matrimonio, no tanto a través de la continencia del cuerpo cómo de la castidad del espíritu. Lo que el error hacía creer a las demás mujeres, a mí me lo decía la misma verdad, pues lo que ellas decían de sus maridos, todo el mundo creía y sabía que era cierto de ti. Mi amor por ti, entonces, era tanto más verdadero cuanto más lejos estaba del error. ¿Qué rey o filósofo podía competir en fama contigo? ¿Qué región, ciudad o aldea no tenía ansias de verte? ¿Quién no se precipitaba a verte cuando aparecías en público, o quién, puesto de puntillas, no te seguía mirando cuando marchabas? ¿Qué casada o qué virgen no ardía en deseos del ausente y se quemaba con tu presencia? ¿Qué reina o gran mujer no envidiaría mis placeres y mi cama?
Tenías —he de confesarlo— dos cualidades especiales que podían deslumbrar al instante el corazón de cualquier mujer: la gracia de hacer versos y de cantar, cosa que no vemos floreciera en otros filósofos. Compusiste muchos poemas amatorios por su ritmo y medida, como simple diversión a tu profesión de filósofo. Pronto consiguieron la popularidad, merced al embrujo de sus palabras y melodías. Se oían por todas partes y tu nombre estaba, incesantemente, en labios de todos. Lo pegadizo de tu melodía hizo que ni siquiera los analfabetos desconocieran tu nombre. Fue esto, sin duda, lo que más suscitó el amor de las mujeres por ti. Y comoquiera que la mayor parte de las canciones hablaban de nuestro amor, pronto dieron a conocer mi nombre en muchas regiones, suscitando la envidia de muchas mujeres sobre mí. Pues, ¿qué clase de bien del alma o del cuerpo dejaba de adornar tu adolescencia? ¿Y entre las mujeres que me envidiaban entonces, podía haber ahora alguna que no se moviera a compasión por mi desgracia o a compadecerme por la pérdida de tales goces? ¿Qué hombre o mujer que fuera entonces mi enemigo no se movería ahora a compasión por mí?
Te hice mucho mal, mucho. Pero tú mismo sabes que soy inocente. No es la obra, sino la intención del agente, lo que constituye el crimen. Tampoco lo que se hace, sino el espíritu con que se hace, es lo que tiene en cuenta la justicia. Tú eres el único que sabes, y puedes juzgar, cuál ha sido siempre mi intención hacia ti. Todo lo someto a tu juicio y me entrego totalmente a tu veredicto.
Dime tan sólo una cosa, si es que puedes. ¿Por qué —después de mi entrada en religión, que tú decidiste por mí— he caído en tanto desprecio y olvido por tu parte, que, ni siquiera te dignas dirigirme una palabra de aliento cuando estás presente, ni una carta de consuelo en tu ausencia? Dímelo, si eres capaz, o yo te diré lo que pienso y lo que de verdad todos sospechan. Te unió a mí la concupiscencia más que la amistad, el fuego de la pasión más que el amor. Cuando terminó lo que deseabas, se esfumaron también todas sus manifestaciones. Querido, ésta no es sólo una opinión mía. Todos piensan así: es una opinión general, no personal; pública, no privada. Me gustaría que sólo fuera mía y que el amor que me tuviste sirviera de excusa para que encontraras a alguien que pudiera mitigar mi dolor. Ojalá pudiera fingir ocasiones que me permitieran excusarte, al tiempo que, de algún modo, encubrieran mi vileza.
Escucha, por favor, lo que te pido: es cosa insignificante y fácil de hacer por tu parte. Ya que me niegas tu presencia, dame, al menos, la dulzura de tu imagen, siquiera a través de tus palabras, tan abundantes, por otra parte, en ti. No puedo esperar que seas generoso conmigo en tus obras, si veo que eres tan avaro en las palabras. Hasta ahora me las había prometido muy felices esperando muchísimo de tu parte, pues todo lo hice pensando en ti e incluso ahora me mantengo en esta misma entrega a ti. No fue la vocación religiosa la que arrastró a esta jovencita a la austeridad de la vida monástica, sino tu mandato. Puedes juzgar por ti mismo lo inútil de mi trabajo, si no puedo esperar algo de ti. Por esto no debo esperar nada de Dios, pues todavía no tengo conciencia de haber hecho nada por su amor. Te seguí a tomar el hábito cuando tú corrías hacia Dios, incluso te me adelantaste. Pensando quizá en la mujer de Lot que se volvió a mirar atrás, tú mismo me pusiste el velo y tomaste mis votos monásticos antes de entregarme tú mismo a Dios.
Este acto de desconfianza tuya hacia mí —lo confieso— me causó vehemente dolor y vergüenza. Dios sabe que yo nunca dudé en precederte o en seguirte hasta las llamas del Infierno si tú te precipitabas o tú me lo mandabas. Mi alma no estaba en mí, sino contigo. Y ahora mismo, si no está contigo no está en ninguna parte. Tan verdad es, que sin ti no puede existir. Haz, pues, que se encuentre bien contigo, te lo suplico. Y estaría bien si te encuentra propicio, si devuelves favor por favor, poco por mucho, palabras por obras. Ojalá, querido mío, confiaras menos en mi amor, para que así fuera más solícito.
Pero cuanto más seguro te sabes, más negligente te encuentro.
Acuérdate —te lo suplico— de todo lo que he hecho por ti y piensa lo mucho que me debes. Mientras gocé contigo de las delicias de la carne, muchos no sabían a qué atenerse, si obraba por lujuria o por amor. Ahora, el final está demostrando la intención del principio. Me he negado toda clase de placeres para hacer tu voluntad. No me he reservado nada, sino probarte que así soy ahora más tuya. Pondera tu injusticia: das menos a la que sufre más. Qué digo: no le das nada, máxime cuando lo que se te pide es poca cosa y para ti muy fácil.
Así pues, te pido por Dios a quien te has entregado, que me devuelvas tu presencia de la forma que sea. Escríbeme, al menos, una carta de consuelo, para que de esta manera me sienta confortada y recreada con el favor divino. Cuando en otro tiempo buscabas en mí las delicias del cuerpo me visitabas con cartas frecuentes. Tus canciones ponían a tu Eloísa en labios de todos.
Todas las calles y casas repetían mi nombre. ¡Con cuánta más razón me elevarían ahora hacia Dios que antes a la lujuria! Considera —te lo suplico— lo que me debes; no te hagas sordo a lo que pido. Y termino mi larga carta con un final breve: Adiós, mi único amor.
Fuente:
Cartas de Abelardo y Eloísa. Alianza Editorial, traducción de Pedro R. Santidrián y Manuela Astruga, 2002.
* * *
«Eloísa y Abelardo»
Ilustración de
Eleanor Fortescue-Brickdale
(1872-1945)





