Presentación
Fronteras de humo
—11 de febrero de 2021—
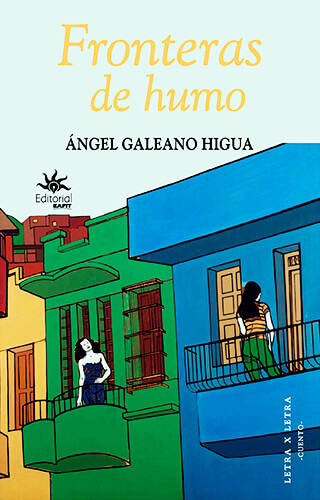
* * *
Ver grabación del evento:
YouTube.com/CasaMuseoOtraparte
* * *
Ángel Galeano Higua (Bogotá, 1947) estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Colombia, pero prefirió la literatura y el periodismo. Se estableció en Medellín a mediados de los años 70 y luego se enroló en la campaña de «los pies descalzos» con su esposa e hija en la cuenca del Bajo Magdalena, puerto de Magangué. Allí fundó El Pequeño Periódico y la Fundación Héctor Rojas Herazo. Tras abandonar la región, sitiada por la violencia, regresó a Medellín, reactivó el periódico en 1992 y creó la Fundación Arte y Ciencia. Ha publicado los reportajes «Rumor de río», «Navegantes de la utopía» y «Perfil de mujer»; los libros de cuentos «Palabras al viento» y «Los niños de Aquitania»; y el ensayo «Las siete muertes del lector». Es también autor de «El arte, venganza sublime», biografía de Débora Arango, e «Inventar es tan serio como un juego de niños», biografía del científico Raúl Cuero. Entre otros reconocimientos, ha ganado el premio de cuentos Carlos Castro Saavedra, el premio Alfonso Castro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el de la Cámara de Comercio de Medellín. Su novela «El río fue testigo» quedó finalista en el concurso del Instituto Distrital de Cultura y Turismo – IDCT de Bogotá, y «No miraré su rostro» obtuvo en 2020 el Premio a Novela Inédita de la Secretaría de Cultura de Medellín. «Fronteras de humo», su más reciente publicación, es una selección de diez cuentos en los cuales «el oficio del escritor es estar en el lugar preciso, pero menos indicado». En 2008 fundó el Grupo Literario «El Aprendiz de Brujo» y actualmente ejerce como editor.
Presentación del autor y su obra
por Leandro Alberto Vásquez.
* * *
* * *
El oficio del escritor es estar en el lugar preciso, pero menos indicado. Fronteras de humo es una colección de relatos donde las paradojas del espacio se resuelven en la percepción de un reportero, una bailarina, un bocetero, un bibliotecario, un obispo… Cada personaje escribe, a su manera, lo que está oculto en las imágenes de los lugares sitiados: unas flores entre dos andenes, una biblioteca entre dos orillas de río, un retrato en medio de hombres con extraña memoria. Por un momento creen estar en la distancia correcta, pero después descubren que hacen parte del acecho. La imaginación en un cerco para uno mismo.
Cristian Suárez Giraldo
* * *

Ángel Galeano Higua
Foto © Carmen Beatriz
* * *
Cuento
Vigilia junto al mar
Por Ángel Galeano Higua
Bebíamos una cerveza en la muralla cuando me enteré de que aquella misma noche la matarían. Tragué saliva y pasé la página. Era inaceptable que mientras Manuela y yo paseábamos felices por la playa y comíamos ensaladas florentinas y mariscos del Mediterráneo, mientras saboreábamos un delicioso café en San Martín, a ella le negaran un sorbo de agua y la mantuvieran encerrada en una oscura mazmorra con sus dos pequeños hijos. A su esposo ya lo habían ajusticiado. Ni el sol luminoso, ni el viento que agitaba las palmeras y la falda de Manuela, ni tampoco la playa que pisábamos con voluptuosidad, pudieron aniquilar la imagen de aquel sacrificio.
Habíamos ido a Cartagena a descansar y todo iba muy bien hasta cuando apareció aquella cuchilla flotando. La inmensidad del mar y la sonrisa de Manuela eran el único antídoto contra aquella melancolía que empezó a carcomerme. La afilada silueta avasallaba mi pensamiento y sólo era neutralizada por la voz de Manuela que curioseaba en una tienda de ropa, junto al Museo Naval. ¿Cómo me queda esta blusa?, ¿y esta falda? Los martillazos de los carpinteros que clavaban los maderos estorbaban las historias que nos contaba Policarpo, el cochero vestido de frac que fustigaba los caballos durante el paseo por El Laguito. Los golpes se confundieron con el cascoteo y se me antojó que íbamos huyendo con ella, escondida en la carreta. Quise azuzar al caballo, ¡arre, arre, más rápido! Exageré los movimientos y eso llamó la atención de Manuela. ¿Qué te pasa? Hice un puchero dando a entender que no me pasaba nada. ¿No te parece hermoso el reflejo del cielo en el mar? Manuela no perdía detalle. Qué árboles tan florecidos, míralos, y su voz opacaba los martillazos, como si adormeciera el destino.
Regresamos al hostal tarde en la noche, los pies cansados, la garganta sedienta. El martilleo en la plaza parecía amortiguarse en los balcones chorreados de buganvilias florecidas. Por esos días alteramos nuestras costumbres y nos quedábamos hasta muy tarde leyendo en el corredor y bebiendo una copa de vino. Más allá de la medianoche, me deslicé hacia la mazmorra, aprovechando un descuido de los guardias. Allí estaba, tendida en un lecho de piedra, quieta y delicada como una porcelana. Pero respiraba. Su vientre subía y bajaba tan despacio como si ya no fuese mortal. Quise hablarle, pero me contuve para no interrumpir su penúltimo sueño. Entonces me dispuse a cuidarla. Una mujer así, bella y condenada, merece ser defendida. Y si alguno de esa turba enceguecida que había pedido su cabeza durante la tarde osaba tocarle un cabello, yo me haría matar por evitarlo. N no me importaba lo que ella había hecho o dejado de hacer, si fue despilfarradora o indolente, ¿acaso debíamos pagar con la misma moneda? Los niños ya no estaban, se los habían arrebatado. Me senté en el piso, recargado en el muro de piedra, a montar guardia. Los martillazos sonaron de nuevo, con ritmo inmisericorde.
La noche tenía un fondo azul oscuro sobre el cual se recortaban dos esbeltos cocoteros de temblorosos penachos. El grado de alerta en que yo estaba me permitía verlo casi todo. Una sombra se posó en uno de los penachos y al mismo tiempo se oyó un graznido que maldije, porque podría despertarla. El martilleo continuaba. El constante chocar del hierro sobre los maderos había terminado por arrullarla. Eso y el rumor del mar con su sedante vaivén.
Afuera, en la Plaza del Tejadillo, los carpinteros de la muerte pujaban levantando los gruesos tablones de nazareno en los cuales apoyarían el mecanismo de la cuchilla. El sorbo de vino que tomé hubiera querido compartirlo con ella, o al menos haber humedecido sus labios. De repente, se oyó cuando varios maderos se deslizaron y el entable se vino abajo, matando a uno de los carpinteros. Hasta los guardias corrieron a ver lo que había sucedido, dejando la celda desprotegida. Puse la copa de vino y el libro sobre un antiguo bargueño, le dije a Manuela que ya volvía y me dispuse a liberar a la prisionera. Creo que Manuela ya sospechaba en las que yo andaba porque sonrió condescendiente y continuó con su lectura.
Al levantarla de aquel lecho duro y frío, me asombré de su liviandad. Los malos tratos le habían mermado, pero mantenía su esbeltez. Con ella en brazos salí cuidando de no tropezar, ni de golpearla contra los muros. Aún tenía su cabellera con la que tanta admiración y envidia había despertado. Me esforzaba por no zangolotearla para que siguiera dormida y tomé a paso ligero por la Calle del Sargento Mayor con la idea de ocultarla en la iglesia de San Toribio. Como la iglesia estaba cerrada con triple aldaba, me dirigí al hostal. Nury, la recepcionista, nos había entregado una llave del portón para que pudiéramos entrar o salir cuando quisiéramos, pero yo la había olvidado. Pensaba en esa dificultad cuando una turista llegó y, al verme, sostuvo la puerta abierta mientras yo entraba con mi carga. Le dije, dándole una explicación no pedida, que mi amiga se había ido de copas. Sonrió, como diciendo que eso se veía a leguas. Pero si hasta perdió los zapatos, agregó, y me hizo un guiño cómplice.
Atravesé el corredor que bordeaba el jardín alumbrado por los faroles empotrados en el muro. El viento movía las hojas de los cocoteros y su roce se hermanaba con el murmullo del mar. Ya no se oían los martillazos. El esfuerzo y la tensión se notaban en mi respiración, pero no me sentía nada disminuido. Al contrario, ahora que la había sacado de la mazmorra pensaba con más lucidez, lo que acrecentaba mis energías. Subí la escalera, junto a la amplia cocina, a esas horas oscura y solitaria, pero todavía olorosa a especias, dulce de tamarindo y café, hasta alcanzar el balcón de nuestra habitación. La acomodé en una de las hamacas y me senté en el sillón de mimbre. La sombra, que todavía estaba en el penacho, levantó el vuelo y se metió en la oscuridad mayor.
No sabía dónde ocultarla. La había arrebatado de las garras de los patibularios y mientras fuese de noche estaría a salvo. Pero al amanecer, cuando se levantaran las cocineras a preparar el desayuno y la descubrieran en la hamaca, ¿qué explicación les daría? Vendrían las autoridades y los enceguecidos acusadores se ensañarían. El alivio que yo quería para ella se transformaría en tormento, le arrancarían la cabellera, profanarían sus bucles. No podía permitirlo.
Manuela dormía. Hasta los guacamayos descansaban en sus jaulas. El azul del cielo, que ahora era negro, empezó a aclararse y la tierra a poblarse de nuevos ruidos. Hacía frío. No importaba que estuviéramos en el Caribe, los amaneceres son fríos en cualquier lugar. La respiración de Manuela se me asemejaba al murmullo del mar. En cambio, la durmiente de la hamaca requería mayor esfuerzo, a juzgar por ese casi imperceptible sube y baja de su vientre. Tenía que hablar con Manuela para que me permitiera esconderla en nuestra habitación. Sabía que comprendería mi afán. La llamé muy quedo, al tiempo que acaricié su rostro donde veía esa paz sin defensa que tanto me conmovía. Me dolía tocarla porque sabía que interrumpiría la dicha de su inconsciencia. Pero debía hacerlo.
Abrió sus ojos negros y el brillo de un susto antiguo cruzó su retina. Nunca sabré si fue por verme ahí, sentado en el borde de la cama, o por la interrupción de ese sueño en el que quizás volaba bajo el mar, sobre paisajes de corales y peces de colores. Hola, me dijo, con ese tono que me hacía temblar por su ternura. No recuerdo cómo, pero se lo dije. Frunció el ceño y empezó a desperezarse como una gata. Me acarició la cara con amorosa resignación y se levantó. Vamos a ver qué es lo que dices. Se calzó sus sandalias de cabuya y salimos al balcón. El cielo estaba incendiado y nos abrazamos conmovidos por ese fuego. Gracias, mi amor, me dijo. ¿Por qué? Por despertarme para ver este espectáculo. El cielo chorreaba en arreboles. Mientras ella disfrutaba la vista de ese cielo que parecía derretirse, yo deslicé la mirada furtiva hacia la hamaca. Fue como una trompada, estaba vacía. Durante las últimas jornadas del delirante ajetreo, renglón tras renglón, ella había empezado a calcular su fuga y como no había podido, se decidió a morir como una auténtica reina. Ahora, al ver la oportunidad, se había escapado.
Me mantuve en silencio, más por la perplejidad que por otra causa, dispuesto a guardar este secreto. no dije más nada y nos quedamos mirando el mundo teñido de azafrán. En la tarde, frente al restaurante italiano en la Calle de los Estribos, donde almorzamos, un pintor callejero dibujaba una tarjeta postal en la que aparecían las murallas con una barca al fondo, que se me antojó un patíbulo flotando sobre el mar, con una cuchilla que brillaba como una media luna que quería ser sol. Vámonos, me dijo Manuela tomándome del brazo, y deja ya ese libro, pareces un zurumbático. Seguimos por un antiguo callejón mirando, una a una, con morosidad, las vitrinas de orfebrería. ¡Qué belleza de filigranas, ven, entremos! Y una vez dentro, me di cuenta de que había perdido el libro y salí corriendo hacia el restaurante. Hablé con el mesero. Dijo que alguien lo había tomado, y señaló con la mirada a una dama de sombrero elegante que en ese instante subía a un automóvil, se acomodaba en la silla de atrás y abría el libro. Al pasar frente a mí, sonrió y se quitó el sombrero. Una larga y luminosa cabellera asomó por la ventana, era ella, con sus bucles llameantes. Alargó los brazos desnudos hacia mí, sosteniendo en una mano el libro, hasta que desapareció en la avenida del malecón.
Fuente:
Galeano Higua, Ángel. Fronteras de humo. Editorial Eafit, Medellín, 2020.


