Presentación
¿Nos vamos a ir
como estamos
pasando de bueno?
—5 de mayo de 2015—

* * *
Luis Miguel Rivas nació en Cartago (1969) y creció en Envigado. Es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, escritor, libretista y realizador audiovisual. Ha dictado talleres de narración, comedia y dirección escénica en Cuba y Argentina. Con el Fondo Editorial EAFIT publicó los libros de relatos «Los amigos míos se viven muriendo» (2007) y «Tareas no hechas» (2014), título que fue finalista del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana. Ha colaborado con las revistas SoHo y El Malpensante y con los diarios El Espectador, El Colombiano y Universo Centro. En 2011 fue seleccionado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de «Los 25 secretos mejor guardados de América Latina».
Presentación del autor por
Ana Cristina Restrepo y Pascual Gaviria
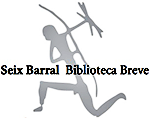
* * *
Todo lo que leo de Luis Miguel Rivas me deslumbra: los cuentos, los poemas, las crónicas. Es una de las voces más frescas, con más humor y al mismo tiempo más tiernas y duras —aunque suene contradictorio— de la literatura colombiana contemporánea.
Héctor Abad Faciolince
El diablo anda suelto en Medellín, es guapo y baila pegado; un hombre cae siete pisos hacia el pavimento por culpa de un disparo imaginario; Papá Noel toma aguardiente antes de ir al supermercado; una ciudad se ve repentinamente acechada por un hedor insoportable que proviene de sus libros.
En 11 cuentos, Luis Miguel Rivas utiliza una especie de oscuridad luminosa para mostrar el mundo paradojal de personajes que se debaten permanentemente entre la destrucción y la vida, entre las balas y el amor. Lo que a primera vista parecería un libro de historias marginales es, en realidad, una mirada única a eso que podríamos llamar la vida completa, es decir, la vida donde lo peor y lo mejor ocurren de forma sucesiva y, a veces, simultánea.
Escritor alejado de los focos pero con lectores fieles, Rivas es de la voces más potentes de la nueva narrativa colombiana, por eso en 2011 fue reconocido por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de «Los 25 secretos mejor guardados de América Latina». ¿Nos vamos a ir como estamos pasando de bueno? es el libro ideal para familiarizarse con su universo literario, uno con todo lo necesario para permanecer por mucho tiempo.
Los Editores
* * *

Luis Miguel Rivas
* * *
Ramiro no me
mira a los ojos
Por Luis Miguel Rivas
Yo no sé cómo hacen los que saben para dónde va su vida. A veces he creído que la mía va para algún lado y estoy contento y después, no sé por qué, me desvío y me devuelvo hasta el punto en que estaba al principio, pero sin saber por dónde es que había visto el futuro. Y vuelva uno a ver cómo vuelve a tener un punto de vista. Un piso sin jabón debajo de los pies. No hablé de eso con Ramiro porque no hubo oportunidad. Tampoco era necesario. Esa vez necesitaba encauzarme otra vez. Había tomado aguardiente dos semanas seguidas en jornada continua. Llamé a mi hermano Oswaldo y le dije que me prestara su pequeña finca en San Cristóbal.
—¿Para qué? —me dijo.
—Para parar.
—Voy por vos.
Me recogió en mi casa a las dos de la tarde. Montamos en la moto y dijo que primero lo acompañara hasta el Comfama de Aranjuez para hacer una diligencia urgente. Lo esperé en una tienda frente a Comfama mientras hacía su vuelta. Me puse a ver a la gente. Dos muchachas bonitas, vestidas igualitas con vestidos aseñorados, entraron riendo. Se notaba que venían de detrás de algún mostrador. Se hicieron chistes con el tendero y pidieron tinto. Pedí un trago doble. Hablaban de algún hombre que estaba muy bueno. Se tomaron el tinto riéndose, sin ponerse a pensar que estaban contentas. Miré su alegría y me tomé el trago. Luego, un repartidor de cerveza entró con su uniforme impecable a entregar el pedido. Cargaba las pesadas cajas con naturalidad, como si fuera su modo de ser. Tenía esa musculatura macancuda y desordenada de los que han moldeado su cuerpo en un oficio y no en un gimnasio. Hablaba como actuaba, sin dudas. Entregó el pedido y salió con pasos indiscutibles. Lo seguí largo rato con la mirada. Luego entraron unos niños alegres que querían llevar muchas cosas con pocas monedas. En la mesa de afuera había un hombre flaco, moreno y bajito, con una camisa ajada pero metida por dentro del pantalón y unos zapatos gastados y recién embetunados. Hacía llamadas desde el teléfono público ofreciendo en venta propiedades ajenas para ganarse una comisión, mientras dejaba durar un tinto eterno sobre la mesa. Todos estaban bien de alguna manera. Se veían con ganas de hacer lo que estaban haciendo. Pedí un trago y vi pasar la vida del martes en la tarde otro rato.
Oswaldo volvió y arrancamos sin hablar mucho. San Cristóbal es un barrio de Medellín, que más bien parece un pueblito. Antes de subir nos detuvimos en el parque para comprar unas provisiones. Me tomé otro último trago y nos fuimos. En la finca Oswaldo me explicó cómo abrir la llave del agua, cómo cogerle el tiro a la chapa de la puerta, cómo solucionar el beriberi de la cama, cómo prender el fogón, cómo cerrar la portada cuando fuera a salir y otras cosas así. Se despidió, y apenas desapareció en la primera curva cayó de sopetón un mundo de soledad sobre la finquita y sobre mí.
Deseé un trago. Quise devolverme. Pero me quedé parado en el corredor en medio de un silencio tan de verdad que parecía algo físico. Como una cosa que no fuera nada pero que de todas maneras estuviera ahí. Empezó a anochecer y entré a la casita campesina. Tomé mucha agua y volví al corredor. El silencio cogió más forma. Era algo (que no era algo) como más viejo que yo, que permanecía sin inmutarse por nada y me pareció que me humillaba con su indiferencia y su paz.
Tanta tranquilidad tan afuera de mí y tan de repente me alborotó los nervios. El miedo me fue entrando de a poquitos y yo no le saqué el cuerpo sino que lo alimenté con pensamientos. No pude dormir. Primero tuve miedo de cosas imaginarias: podría aparecer un espanto, tal vez una niña vestida con uniforme de colegio que tocara la puerta a las tres de la mañana pidiéndome azúcar con un pocillo en la mano. Aunque sabía que nada de eso existía me forcé a pensar que en verdad no existía.
Luego me entró miedo de cosas reales: unos atracadores que llegaran a amordazarme, a matarme y a robar las cosas de la casa. Pensé que en la zona debía haber guerrilleros que no dejarían que los atracadores atracaran. Me dio miedo de que los guerrilleros vinieran a sacarme de la casa. Recordé que los paramilitares mandaban por allá y no dejarían acercarse a los guerrilleros. Me entró terror de que los paramilitares vinieran a despertarme a media noche con sus motosierras. Me tranquilicé con que «estoy en la ciudad y no muy lejos de aquí debe haber una brigada del ejército». Entonces me dio pavor pensar que hubiera cerca una brigada del ejército. Hasta empecé a escuchar pasos sobre la manga. Me paré y a pesar del terror abrí la puerta y miré. No era nada. «Ya estoy oyendo visiones», me dije. Los miedos empezaron a irse, pero a alguien dentro de mí no le gustó que pudiera estar tranquilo y entonces me puse a molestarme. Me restregué en la cara toda una lista de vergüenzas y culpas por todo y por lo que fuera. Así estuve como una hora hasta que me vi en esas. «Se me está dañando la pensadera», pensé.
Entonces empezó a clarear. Tiré las cobijas y salí de la casa. Las montañas del frente despertaron con un pedazo de sol saliendo por detrás de ellas. Y el silencio seguía allí como sentado en el corredor y como señalándome la casa y su sencillez, las montañas del frente, las nubes perfectas sobre el azul parejo del cielo, la tranquilidad de la quebrada allá abajo y su sonido de siempre, las casitas campesinas puestas sobre la montaña sin una queja ni una exclamación.
Respiré y empecé el día mirando la luz del sol. Cociné, desyerbé el patio y a ratos me sentaba en el corredor exterior a ver el cielo azul, las montañas verdes y las casitas de pesebre. Un día siguió a otro. Dormí mejor, comí mejor y la pensadera se me alivianó. Con los días llenos de vacío tuve menos escándalos en mi cabeza. Desyerbaba, cocinaba, leía, respiraba, miraba estrellas fugaces. Así pasé dos semanas hasta que tuve que bajar al pueblo a comprar provisiones.
Cuando cerré la portada empecé a mirar de frente todo lo que no había visto a la subida. Caminé despacio entre los sembrados de cebolla, tomate y pimentón a lado y lado de los rieles. Puro rojo y puro verde. Más abajo unos hombres sudaban dando golpes firmes a la tierra. Parecía que no tuvieran estado de ánimo. Hacían lo que hacían concentrados y tranquilos. Como las flores que estaban cultivando. Los saludé. Me quedé un rato mirando las hileras de gladiolos y la alfombra blanca de los velos de novia. El sistema de riego daba vueltas disparando para todos lados sus chorritos de agua. Me orillé en el camino para que el agua me alcanzara a salpicar.
Ya en la carretera pavimentada vi salir a un hombre a caballo. Miraba para atrás boleando un sombrero gastado. En la portada de la casa de bahareque estaban parados una mujer y cuatro niños, descalzos y limpios. Movían las manos en el aire y todos tenían cara de estar despidiendo a un héroe que se iba por un rato. Me le adelanté al jinete y oí que el toqueteo de los cascos en el pavimento se detuvo y se devolvió. Seguí andando y al rato el sonido de los cascos apareció a mis espaldas, primero chiquito y después creciendo hasta convertirse en el caballo que pasaba a mi lado con el hombre sosteniendo la rienda y mirando al frente y un niño pequeño en la grupa abrazándolo como abrazaría un creyente a su Dios si se le apareciera en carne y hueso.
Caminé por los columpios que hace la carretera y llegué a un pequeño barrio cercano al parque de San Cristóbal. Varias panaderías caseras, unos niños acostados en el suelo coloreando cuadernos, una casa con algunas máquinas de confecciones y mujeres trabajando entre pedazos de ropa sin armar. Un teléfono público gratuito con una muchacha cuadrando un encuentro. Un kiosco con periódicos hablando de la final del campeonato de fútbol entre el Atlético Nacional y el Independiente Medellín. Luego el puente colgante y abajo un hilito de quebrada. Todo como si fuera como debería ser.
Fui a tomarme un tinto frente a la iglesia. Entró una rubia apetitosa. Hacía mucho no sentía nada que me hiciera pensar en esa palabra. Pagué el tinto y fui a la iglesia. La rubia apetitosa no estaba. La iglesia estaba vacía. Me puse a ver los cuadros que contaban el vía crucis, regados por los muros como capítulos de una novela. Uno de ellos estaba roto por la humedad en la parte inferior y fue el que más me gustó. Pinturas un poco descoloridas, dibujos más bien feos pero hechos con ganas, que mostraban las caídas, la crucifixión y el descenso del cadáver de Jesús. Miré largo rato los cuadros y cuando salí sentí como si hubiera rezado. Volví al parque y pasé al lado de la escultura principal: un arriero manco jalando una mula desportillada.
Compré algunas cosas en una revueltería y volví sobre mis pasos por las calles de San Cristóbal. Por ahí fue que me lo encontré. Estaba sentado sobre la baranda exterior de una casa, fumándose un cigarrillo sin fijarse, con los ojos puestos más allá de las montañas como quien mira para adentro, con la cara que yo debo poner cuando me da nostalgia de cosas que no he vivido. Flaco del todo, alto como siempre, con un jean trajinado, haciendo un carrizo como de señorita o de poeta, con una camiseta que alguna vez había sido de rayas y ahora era de huequitos, en chanclas de estar en la casa. Lo miré y supe que lo había visto mucho alguna vez y lo había dejado de ver hasta olvidarlo. Lo reparé bien mientras me acercaba a la casa. Cuando estuve a su lado caí en cuenta.
—¡Ramiro!
Salió de él y me miró sin verme todavía del todo. Le ofrecí la mano y me extendió la suya sin mucho recuerdo, sin mucho ímpetu.
—¿Te acordás de mí? —le pregunté.
Dijo que sí, que claro, pero solo con las palabras.
—¡Lo que pasa es que me dejé crecer el pelo!
No contestó nada. Le pregunté cómo estaba y me dijo, bajito y mirando para abajo, que bien. Me miró otro rato retirando la cabeza agachada, callado, y de un momento a otro dijo:
—¡Manuel!
Hacía diez años habíamos vivido juntos durante ocho meses. En la Granja de resocialización para alcohólicos y drogadictos Santa Teresa, una finca habitada por un batallón de tipos intranquilos que le habían metido a su cuerpo de todo y del todo, y que habían llegado allá queriendo convertirse en «mejores personas», en otros distintos de ellos mismos. Era un ambiente de machos viviendo en una mezcla de cárcel, ejército y clínica psiquiátrica.
Yo llegué allá porque no cabía en mí y me había llenado de trago. Ramiro llegó un mes después, bregando a dejar el bazuco. Lo llevaron un domingo. Apareció con sus maneras amaneradas, con sus heridas de calle y con una familia que no sabía qué hacer con él. Tenía tres hermanas prósperas y hermosas que lo lidiaban no tanto porque quisieran sino por el amor que le tenían a la madre que tanto amor le tenía a él. Había llegado desgarrado por no ser el que creía que debería ser. Lo vi tan amedrentado, tan solo y recién desempacado en ese nido de fieras, que traté de hacerlo sentir menos desvalido. Estuve a su lado desde el primer día y nos hicimos amigos de tiempo completo.
Nos trataban de curar tratándonos mal, porque se supone que los vicios se dejan avergonzándose para conseguir la humildad y poder empezar a cambiar. Nos insultaban como si nos odiaran pero decían que se trataba de un cariño con la dosis de dureza que necesitábamos para bajar el orgullo. «Quien no es capaz de obedecerse a sí mismo necesita obedecer a los demás», decía en un letrero puesto en la pared del comedor.
Después de un mes en la Granja Ramiro empezó a transformarse como si lo estuvieran restaurando por dentro. El aire limpio, las comidas a horas y los días sin noches atosigadas de bazuco y calle, le aliviaron los ojos rojos de los mundos bajos. Las mejillas cogieron consistencia, la piel se le puso limpia y lubricada y los ojos claros brillaron con vida. Cuando la familia fue a visitarlo por primera vez, Ramiro estaba sonriente. La hermanas y la mamá tardaron en reconocerlo y se pusieron a llorar de no poderlo creer. Él se sentía tan entusiasmado y tan fuerte que no se explicaba la bobada de haberse estado matando. No le pasaba por la cabeza volver a la calle.
Con el tiempo le cambió también el modo de ser. Se volvió animado para todo y sobre todo para trabajar. Conversador y chistoso. De esos que uno dice que son el alma de la fiesta. Todo lo que hacía lo hacía bien. Hablaba firme y con voz de macho si lo requerían las circunstancias. Las hermanas adoraban a ese Ramiro. Cuando estaba bien le volvía a aparecer su buen gusto y su alma de chef, decorador de interiores y cuidandero de niños. Así, juicioso, además de un sol, era el ama de casa ideal.
Cuando dejé el tratamiento nos despedimos con la intención de no perdernos el uno del otro ni cada uno por su lado. Había ascendido a un puesto directivo en la Granja. Ya no le tocaba aceptar los gritos de los terapeutas. Ahora gritaba y orientaba a los nuevos. Con su rostro de santo de procesión y con la firmeza de su cuerpo alentado, me dijo que iba a terminar el tratamiento completo y que luego saldría a montar un salón de belleza o un restaurante. Lo miré un rato antes de irme y me despedí contento.
Volví a la ciudad, orgulloso de mi humildad, con una sensación de fortaleza física inútil y con un optimismo grande y sin porqué. Ramiro y yo nunca nos volvimos a ver. Nos descuidamos el uno del otro y también cada uno de cada uno.
Ahora en la puerta de su casa, después de reconocerme y sorprenderse, me había reparado bien. Miró la piel de mi cara, mis ojos blanqueados y mi cuerpo fresco de dos semanas de finca. Bajó los ojos, se miró las chanclas, se pasó la mano por la cara y se frotó las ojeras que le ocupaban medio rostro.
—Te ves muy bien —dijo sin levantar la cabeza.
Por reflejo iba a contestarle «vos también». No lo dije. En el tiempo de la Granja ambos queríamos borrar el pasado y soñábamos con un futuro limpio y puro. Ahora era el futuro de ese pasado.
—Qué estás haciendo por aquí —dijo por decir.
—En una finquita…
—Se ve que te está yendo bien.
—No me puedo quejar —mentí.
Nos quedamos callados un rato. Me despedí. Cuando vio que me iba a ir de verdad, se paró de una.
—¿Querés tomarte un tintico? —me preguntó.
—Bueno —dije.
«Está alegre de verme…», pensé mientras le miraba los labios tostados, «… pero triste de que lo vea». Entramos a la casa. Me quedé en la sala y él siguió hasta el fondo sin invitarme a sentar. Puse mi morral sobre un mueble y vi los cuadros de la pared. El más grande era la foto enmarcada de una señora carirredonda, con una mirada mandona y amorosa a la vez. Una mamá antioqueña con gafas grandes. Desde adentro la voz de Ramiro me invitó a seguir. Caminé incómodo por el corredor. La casa era bonita y había adornos coloridos por todas partes y la luz entraba de lleno, pero sentí como si fuera oscura. «En esta casa hace frío así uno no lo sienta», pensé. Llegué hasta la cocina y me encontré con la señora de la foto. Igualita, como si se hubiera bajado del cuadro. Estaba al lado de Ramiro.
Tenía un vestido idéntico al de la foto. Era bajita, de la mitad de la estatura de Ramiro, el pelo cortico y blanco, con un saquito de lana color crema sobre un vestido oscuro de flores chiquitas. Me miró de arriba a abajo sin hacer un gesto. Le di la mano y la saludé. Me contestó seria, desconfiada. Le dije que había sido compañero de Ramiro en la Granja. Se puso más desconfiada. Me miró con sus lupas.
—Eso me acabó de decir —inclinó un poco la cabeza y forzó los ojos tras las gafas—. ¿Y usted cuál era?
Le recordé con detalles cuál era yo y se acordó. Me miró bien otra vez.
—¡Pero está como mechudo! —dijo y sirvió café en tres pocillos.
Nos sentamos en unos butacos de madera a hacer visita en la cocina. Me preguntó si me había servido el tratamiento en la Granja. Dije que sí. Ramiro, callado, trataba de traspasar la pared con la mirada. La señora analizó mi cara fresca y mis ojos iluminados. Sonrió por primera vez un momentico. Volteó la cara hacia Ramiro y lo miró ya sin sonrisa, como si le estuvieran arrugando el pecho por dentro. Ramiro se puso a ver las baldosas. La señora volvió a mirarme.
—¿Y qué está haciendo por acá en esta época? —me preguntó.
Miré a Ramiro antes de contestar. Vi los dedos amarillos de su mano derecha.
—En una finca con una familia que me invitó, ayudándoles a hacer unos trabajos.
Nos quedamos callados un rato. Ramiro habló de un momento a otro con una fuerza que no era suya y que no era fuerza.
—¿Y dónde vas a ver el partido?
—¿Cuál partido?
—¡La final! —dijo como agarrándose a una rama—. ¡La final del campeonato!
—¿No fue ayer?
—No, hombe. ¿Vos en qué país vivís? Ayer fue la fecha de la Copa Libertadores.
—Ah…
—Lo podés ver aquí si querés —y por primera vez movió los brazos al hablar—. ¿Cierto amá? —dijo mirando a la señora. La mamá movió la cabeza arriba y abajo.
—No, es que tengo que irme… Me están esperando —dije.
—Que lo esperen otro rato —dijo Ramiro poniéndose de pie.
—No, en serio, mejor en estos días…
Quedamos los tres ahí parados un rato, sin que a ninguno se le ocurriera decir nada. La mamá me miró la cara, el cuello, las manos y luego miró la cara, el cuello y las manos de Ramiro. Detrás de los lentes de aumento vi una represa lista para desbordarse por los ojos.
—Bueno, muy agradable el ratico, muchas gracias —dije.
Me acompañaron hasta la puerta. La mamá me abrazó como si fuera la mía.
—Me alegra mucho verlo tan bien, mijo. Vuelva con más tiempito… —y casi sin acabar de decirlo se dio vuelta y se metió a la casa. Me despedí de Ramiro que no me miró a los ojos.
—Volvé —me dijo de verdad.
Le dije que claro. Cuando iba a dar la vuelta alzó un poco la cabeza y nos alcanzamos a encontrar. «Con razón no me quería mirar», pensé. Era una mirada de niño solo y perdido que le salía desde por allá, desde donde comienza uno, como pidiéndole perdón a todo el mundo a través de mí. La mirada del que cree que no es nada y piensa que todo el mundo es todo. Le sonreí como sonríen los curas y hasta casi le doy un consejo antes de irme.
Las calles estaban regadas de gente con camisetas del Atlético Nacional y del Independiente Medellín. Sin darme cuenta estaba caminando con la cabeza levantada y el pecho inflado. Entré a un supermercado y compré una sopa de sobre. Me sentí raro sintiéndome tan bien. Todavía tenía la mirada de Ramiro adentro. Esa era la cosa. Sus ojos tenían una debilidad tan fuerte que me hicieron creer mejor que él. Hacía mucho no me sentía mejor que alguien. Eso infla el pecho.
Llegué al parque y vi el caballo del héroe amarrado en la fachada de una cantina. Dos campesinos lo sacaron en hombros. Lo descargaron en la acera y le echaron agua. Detrás de ellos venía el niño. Cuando el hombre despertó los hombres lo ayudaron a subir al caballo. Montaron al niño en la grupa y palmotearon a la bestia. El caballo arrancó lento y descuajaringado con el héroe doblado hacia delante y el niño abrazado a él como se abrazaría un creyente a su Dios si se lo encontrara borracho.
Seguí andando. Vi alejarse el caballo. La mirada de Ramiro no se me iba de la cabeza. Pensé en él y pensé en mí. Se me desinfló el pecho. Miré hacia abajo y me pareció ver que el piso de esas calles y de todo el pueblo y de la ciudad y del mundo estaba embadurnado de jabón… Me quedé parado un rato. Di unos pasos descuadrados y lentos, como los del caballo. Crucé entre un mundo de hinchas alborotados y banderas de los dos equipos de fútbol. Unas rojas y otras verdes. Solo rojo y solo verde. Pasé al lado del arriero descascarado con su mula maltrecha y salí del parque. Todo parecía estar como debería de estar.
Cuando llegué a los rieles estaba empezando a oscurecer. Los gladiolos y los velos de novia no se veían ya. La cebolla, el tomate y el pimentón estaban escondidos en lo oscuro. La noche había tapado casi del todo la casa de la finquita.
Fuente:
Rivas, Luis Miguel. ¿Nos vamos a ir como estamos pasando de bueno? Seix Barral, Bogotá, 2015.

