Presentación
La sembradora
de cuerpos
—Marzo 28 de 2019—
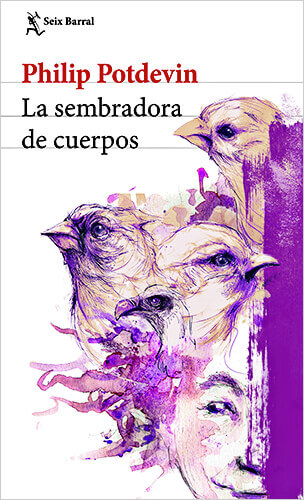
* * *
Philip Potdevin (Cali, 1958) es novelista, cuentista, ensayista, poeta, traductor, periodista y editor. Dirige la colección de literatura Ríos de Letras de Ediciones Desde Abajo y es miembro del Consejo de Redacción de «Le Monde Diplomatique», edición Colombia, donde escribe artículos de pensamiento crítico. Ha publicado las novelas «Metatrón», «Mar de la tranquilidad», «La otomana», «En esta borrasca formidable», «Y adentro, la caldera» y «Palabrero». Sus volúmenes de cuento son «Magister ludi y otros relatos», «Estragos de la lujuria (y sus remedios)», «Solicitación en confesión» y «Los juegos del retorno». En poesía ha publicado «Cantos de Saxo», «Horologium», «Mesteres de Circe», «25 haikus», «Cánticos de éxtasis» y «Salto desde el acantilado». Ha traducido a Alice Meynell, Pitágoras de Samos, Fernando Pessoa y Giovanni Pico della Mirandola. En 1994 ganó el Premio Nacional de Novela de Colcultura con la obra «Metatrón». Vive en Bogotá, donde enseña Creación Literaria en la Universidad Central. Es abogado de la Universidad de San Buenaventura, magíster en Historia de la Universidad Javeriana y en Filosofía Contemporánea de la Universidad de San Buenaventura.
Presentación del autor y su
obra por Olgalucía Echeverri.
* * *
* * *
Con un tinto en la mano y un lenguaje locuaz, Potdevin habló sobre La sembradora de cuerpos, su nueva novela. Las Brisas, un pueblo que es el símbolo de lo rural en Colombia, es el escenario en el que Frida, una niña de 12 años, surge de las raíces de una tierra que siembra cuerpos y entierra esperanzas. Nutriéndose de la tragedia griega, Frida se hace consciente de su destino y asume las vicisitudes de un territorio en el que se siembran los cuerpos violentados como una metáfora del tiempo cíclico, de la guerra que no perece. Ese territorio canta a través de las aves sobre aquellos cuerpos que no fueron respetados en vida y que mucho menos en muerte, pues cada pulgada yace en los aposentos de tierras desconocidas, de tierras que se condensan con las preguntas de los familiares que no saben qué pasó con sus seres queridos.
Andrés Osorio Guillott
*
La sembradora de cuerpos es una novela conmovedora y entrañable que rinde homenaje a las niñas víctimas del conflicto armado en Colombia. En ella se narra el viaje místico de una joven rebelde y dulce, dueña de una fuerza interior inquebrantable, que trata de sobreponerse a la crueldad de los ejércitos y dar una nueva vida a todos aquellos que fueron desaparecidos violentamente en la guerra.
Philip Potdevin no solo retrata con maestría algunos de los crímenes que se cometieron contra la humanidad durante el conflicto —las masacres, el despojo, las desapariciones, el abuso físico y sexual contra las mujeres—, sino que nos recuerda los irremediables daños a una víctima ignorada: la naturaleza. Este relato breve e intenso explora la dramática paradoja del río que es vida y, a la vez, vertedero de la descomposición humana.
Los Editores
* * *

Philip Potdevin
* * *
La sembradora de cuerpos
—Fragmento—
No más de cinco o seis días después de que inicia la procesión de gallinazos en el río, Frida observa salir de la orilla una champa empujada por Coronado. En la proa que abre las aguas se posa, como si fuera guía de la expedición, una garcita rayada, plomiza y plata de ceja amarillenta. Otra avecilla, un martín pescador azul rey, de pecho maíz, busca sitio sobre el hombro del anciano, sin espantarse por el movimiento que hace al impulsar el remo en el agua. Al llegar al pajarraco más cercano, Coronado lo espanta con el remo, y el martín, asustado, levanta el vuelo. El viejo se dobla sobre las aguas para recoger un pedazo de lo que fue alguien antes de morir. Lo arroja al fondo de la champa —Frida no cree lo que ve—, continúa bogando hasta el siguiente gallinazo y repite la operación. Una decena de veces espanta, hinca, recoge y tira adentro.
Regresa a la orilla, donde se arremolina una muchedumbre de criaturas como larvas en una herida infectada. Frida, pero también mujeres mayores y algunos viejos descamisados, han presenciado la labor del pescador al que tienen por loco o idiota. La madre trata de arrastrar a Frida a la casa, pero ella se escabulle. Todos manotean y gritan: que devuelva al río lo que es del río, que no interrumpa lo que arrastra. No quieren ver muertos ajenos. Las Brisas, dicen, es lugar de paz. Traer muertos a la orilla es de mala suerte.
Frida trepa junto con dos amigas a un palo de mango desde donde vigila. El viejo no se arredra, en su lugar, silba como los turpiales y baja de la champa el costalado de miembros putrefactos. Con ese vaho sulfuroso, como de antesala de las puertas del infierno, se abre camino entre la multitud, la espalda doblada por el peso de la carga mojada. Pasa por enfrente de la casa de Frida. La madre agarra a Lita y a Rosario, que chillan por el súbito jalonazo; llama a gritos a Frida, pero esta no responde. El viejo imprime su caminata con el hedor a mortecina que escapa del costal lleno de formas pegachentas que se deshacen con el bamboleo. La multitud lo sigue a distancia tapándose boca y nariz; quieren ver qué pretende hacer. Frida, trepada en la rama del mango, no puede controlar las arcadas y devuelve la aguapanela y media arepa de maíz del desayuno. Coronado, con su aspecto de árbol seco carcomido por el matapalo, en lugar de dirigirse al pequeño cementerio de Las Brisas, a la entrada del pueblo, sigue hacia su rancho y llega a un claro que ha preparado el día anterior, justo en el umbral del bosque. Al verlo despejar la vegetación, los vecinos asumieron que, como siempre, iba a sembrar maíz. Ahora el viejo, acostumbrado a horadar la tierra, cava y cava sin descansar. Suda. Interrumpe su oficio para beber el agua recalentada de una botella de vidrio. Frida baja del árbol y observa desde la retaguardia. Hace calor. Aquí el sol es despiadado desde que nace amarillo naranja detrás de los montes hasta que muere marrón cuero bajo las aguas del río.
Tras horas de trabajo emerge de la tierra una fosa grande, alargada: tres varas de ancho por una de fondo y vara y media de profundidad. Coronado siembra, sin mostrar impresión al manipularlos, los diez o doce miembros gelatinosos. No los arruma en el mismo lugar, sino que los separa como descifrando un acertijo ya de por sí incompleto, y los agrupa en tres montículos. Cubre con cal y tierra, nivela el piso y luego clava tres cruces que ha improvisado. No eleva una oración. Hace años no reza. Sobre cada travesaño escribe con un pincel, que él mismo ha fabricado con cuero velludo de cerdo, untado de brea —la misma que usa para taponar las grietas de la champa—, un nombre con caligrafía rudimentaria, casi infantil. No hay apellidos, solo una inicial, siempre la misma, antecedida de los nombres: Arcesio C., Magdalena C., Miguel C., como si fueran parientes suyos. El viejo quiere creer, y quizás tenga razón, que los tres eran una familia. Los curiosos se dispersaron. Frida recoge fuerzas que desconoce en ella, y se acerca dando pasos lentos, vacilantes.
—¿Por qué lo hace? —pregunta desde una distancia sensata.
Coronado apoya el cuerpo sobre el palín que ha servido para excavar; el mismo con el que remueve la tierra para sembrar el maíz. Seca su frente con el dorso de la mano.
—¿Ah?
—Recoger esos pedazos de personas y enterrarlos.
—¿No harías lo mismo?
—¡Nunca! —exclama impresionada; aprieta los ojos, menea la cabeza y hace muecas—. Además, son personas incompletas; el resto se ha ido río abajo y ya nadie podrá alcanzarlo.
—Así es —dice Coronado, y sacude la cabeza—. En cambio, estas partes encontraron descanso.
Ya va a comenzar a declinar el sol, como vencido por el desaliento de lo que ha presenciado, y Frida escucha un currucutú lanzar su primer trrrr tuúu, que repetirá, incansable, hasta más allá de medianoche. Adivina que Coronado ha sembrado los cuerpos para que de ellos brote de nuevo la vida, igual como se siembra la yuca enterrando una estaca del tallo cortada con machete, para que a los meses la mata crezca de nuevo. Si es cierto lo que dice ña Ge, que los de Las Brisas nacieron de la tierra, entonces lo que hace Coronado tiene sentido.
Frida supone que detrás del rostro simplón del viejo se esconden las laderas de la sabiduría. También supone que su padre, al que vio marcharse años atrás, y a quien cada vez recuerda menos, no tenía la sabiduría de Coronado. De lo contrario, se habría quedado en Las Brisas. Frida insiste:
—¿Volverá a hacerlo?
—Si siguen bajando…
—Tendrá que agrandar este clarito.
—Tal vez.
—He visto bajar mucho muerto en los últimos días.
—Ajá.
—Y, ¿qué cree que va a pasar?
—¿Cómo voy a saberlo?
—Usted es viejo y sabe muchas cosas. Mi mamá dice que no me acerque a usted.
Coronado sacude las manos callosas, sucias de tierra, se las limpia en el pantalón.
—No sé nada: solo que no voy a quedarme cruzado de brazos. Es como si esos pájaros que vuelan allá arriba lo exigieran. Además…
—¿Además qué?
Coronado titubea. Frida espera una respuesta.
—No voy a repetir ese error.
El martín pescador regresa y salta de una cruz a otra, como si lo quemara una llama invisible. Coronado lanza al aire una sardineta, y la avecilla la agarra en el aire, veloz, como perro amaestrado. Frida se marcha a casa; sabe que la espera un reclamo. Después de ayudar con la cena, quiere asomarse por la ventana e imaginar la historia de la familia que el viejo acaba de sepultar. La abruma una pregunta: ¿y lo que ya flotó río abajo?
Frida llega, su madre refunfuña; ella no dice nada y echa un plátano a freír. Mientras el aceite chisporrotea, calienta el arroz del día anterior. Sirve la comida y escucha las bandadas de pericos regresar, alborozadas, para acomodarse en los árboles donde pernoctarán.
Fuente:
Potdevin, Philip. La sembradora de cuerpos. Seix Barral, Bogotá, 2018.


