Presentación
Cuando nada
concuerda
—Septiembre 21 de 2013—
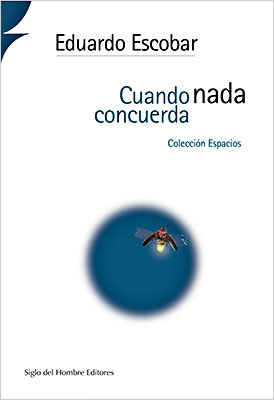
* * *
Eduardo Escobar (Envigado, 1943) es poeta y ensayista, cofundador del movimiento literario nadaísta en 1958 junto a Gonzalo Arango, Amílcar Osorio y Alberto Escobar Ángel, entre otros. Realizó sus estudios en el Seminario de Misiones de Yarumal. Como columnista en el diario El Tiempo obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2000 por su columna “Contravía”, que escribe desde hace más de 20 años. Además ha publicado artículos en el periódico El Espectador y las revistas colombianas Cambio y SoHo. Entre sus obras se cuentan “Invención de la uva” (1966), “Monólogo de Noé” (1967), “Segunda persona” (1969), “Del embrión a la embriaguez” (1969), “Cuac” (1970), “Buenos días noche” (1973), “Confesión mínima” (antología, 1975), “Cantar sin motivo” (1976), “Antología poética” (1978), “Correspondencia violada” (cartas de Gonzalo Arango, 1980), “Escribano del agua” (1986), “Vámonos de fracasos por el aire desnudo, poema bolivariano” (1987), “Gonzalo Arango” (1989), “Nadaísmo crónico y demás epidemias” (1991), “Antología de la poesía nadaísta” (1993), “Manifiestos del Nadaísmo” (1993), “Cucarachas en la cabeza” (1993), “Las rosas de Damasco” (2001), “Ensayos e intentos” (2001), “Fuga canónica” (2002), “Prosa incompleta” (2003), “Cuatro poemas ilustrados” (2010) y “Diván del recalcitrante” (antología poética, 2011). Poemas suyos han sido traducidos al inglés por poetas de prestigio como Paul Blackburn, al alemán y al portugués y aparecen con frecuencia, como referencia obligada, en las antologías de la poesía colombiana.
De sí mismo ha dicho: “No sólo de poesía vive el hombre y menos en Colombia traficando con libros narcóticos. Para sacudir la inopia, como tantos otros antiguos y modernos poetas o simples mortales, recurrí a mil oficios ramplones y actividades prosaicas: fui auxiliar de contabilidad en una pesadilla, patinador de banco todo un junio, mensajero sin bicicleta en una oficina de bienes raíces mientras leí “Teoría del desarraigo”, fabriqué bolsas de polietileno, joyeros de cartón y terciopelo, fui almacenista, leí a Joyce en una bodega, me desempeñé también como anticuario ambulante, como vendedor de muñecas de Navidad fuera de temporada, de diarios y semanarios y mensuarios a la entrada de una clínica de lujo. Artesano de baratijas de cobre. Armador de faroles para barco. Promotor de rifas clandestinas sin premio, por el apremio. Ayudante de cocina por el arroz con chipichipi. Pastor de aves de corral. Maestro sablista del sutil abordaje. Cantinero. Escritor de nimiedades para revistas intrascendentes. Crítico de arte mercenario. Hasta campanero fui de una pandilla de marihuanos. Así aprendí a odiar el trabajo sudando petróleo”.
Presentación del autor
por Luis Germán Sierra
* * *
* * *
El libro de Eduardo Escobar Cuando nada concuerda es un libro admirable. A sus ya casi 70 años de edad el polémico periodista empleó sus últimos seis años en un muy serio trabajo que relata sus grandes inquietudes intelectuales, simultáneamente con la historia del nadaísmo de los años sesenta que él ayudó a fundar y del cual quedan ya muy pocos sobrevivientes. Con su elegante e irónica prosa nos sumerge en la historia de esa pandilla y va entrelazando los grandes interrogantes de cualquier ser humano, resueltos en su interior a través de su pasión por la lectura de los grandes maestros de la literatura universal.
Eduardo Arcila
* * *
Cuando nada concuerda repite la experiencia del senador Buddenbrook en el libro de Thomas Mann. Es el retorno a unos autores que alentaron las búsquedas y los propósitos de una generación concebida en medio del frenesí de la segunda guerra mundial, y que empezó a expresarse (y a escribir y a leer que era lo único que de veras queríamos) al cierre de los años cincuenta, de una generación mal aperada con la carga espesa de la náusea existencialista versión Sartre, con la noción del absurdo según la idea del absurdo del judío Franz Kafka, y con los escrúpulos derivados de la intrincada reflexión sobre la existencia de un desolador teólogo danés llamado Sören Kierkegaard. Una generación para la cual la conciencia de la perdidumbre fue el único honor, para la cual había una sola manera de mantener la dignidad en el reconocimiento del extravío, para la cual la palabra podrido fue la más querida de todas, y que atrabiliaria, sacrílega, procaz, desafiante y poética, y cómica también, mientras la humanidad se destrozaba, laboraba y compraba, se empeñó en permanecer al margen de las actividades económicas, prácticas y mecánicas de sus contemporáneos, decidida a vivir la vida si era imposible comprenderla, en una pequeña ciudad suramericana situada a medio camino entre el infierno y el limbo, aromada de orquídeas, sembrada de fábricas nuevas, dominada por el anhelo de la prosperidad y guiada de la mano del diablo a un futuro pernicioso que nosotros augurábamos. Los curas alertaban a los feligreses contra la pequeña horda de dandis demacrados, mientras los nadaístas ambulábamos por sus calles con las axilas llenas de libros, las cabelleras sobre los hombros y el aire de desazón inocultable de quienes decidieron emplearse en lo que llamábamos el ocio creador, confiados en los milagros del verbo para no desfallecer.
Eduardo Escobar
* * *
Nadie niega, a estas alturas, que el nadaísmo fue el movimiento cultural más brillante e influyente en la vida latinoamericana durante el siglo pasado. El nadaísmo cambió muchas cosas en el clima espiritual del subcontinente, en el pensamiento y la realidad, pues tuvo hondas y alegres repercusiones a lo largo y ancho de América Latina. El germen de la revuelta poética nadaísta brotó en Medellín, quizás la ciudad más clerical y conservadora de Colombia. Y, como se ha anotado muchas veces, en un grupo de muchachos nacidos en el seno de familias modestas de la clase media, hijos de pequeños burócratas, comerciantes y profesionales empobrecidos. El poeta Ernesto Cardenal se preguntó una vez por cuál lógica asombrosa casi todos habían salido a dar la batalla por una nueva poesía y una nueva vida de los seminarios de la provincia antioqueña. Esto debió concederle al movimiento su carácter contradictorio: místico y blasfemo, tierno y procaz al mismo tiempo, desesperado entre el terror y la esperanza, con una desesperación que algunos confundieron con el existencialismo sartreano. Pero, ¿qué hacían los nadaístas de Medellín aquellos días de la primera insurgencia?, ¿cómo gastaban sus días ociosos y sus noches bohemias en la pequeña ciudad de aire cándido?, ¿cómo eran?, ¿cómo se arreglaban con este mundo?, ¿cómo vestían, cómo leían, y qué leían? Eduardo Escobar, uno de los fundadores del grupo, el más joven de todos y uno de sus escritores más juiciosos y prolíficos, recuerda, en este libro, crónica y ensayo, las primeras experiencias literarias y vitales de esa pandilla de muchachos casi todos menores de edad entonces que, con cómica arrogancia, se decían locos, geniales, y peligrosos; sus fantasmas interiores; las relaciones que mantenían con el Dios de sus padres, con el diablo de sus padres y con las mentiras sociales que los oprimían y que ellos llamaban “el orden establecido” y las ilusiones, los proyectos, y sobre todo, los libros que leyeron y los autores que admiraron e interpretaron a su modo, ecléctico e irresponsable, más cerca de la emoción del que padece que de la lógica. Nietzsche, Flaubert, Sartre y Camus y Nabokov y García Márquez se convierten aquí en un pretexto para hacer una memoria de los floridos años sesenta del rock and roll y de la Guerra Fría y permiten reseñar sus repercusiones en una Colombia que incubaba crisis formidables: el desorden inclemente augurado por los nadaístas. Es evidente que eran desmesurados al asumirse desde la locura o el genio como una revolución al servicio de la barbarie; pero también resultaron, a la postre, razonables al autoproclamarse profetas de una nueva oscuridad.
Los Editores
* * *

Eduardo Escobar
Foto por Federico Bayona Barney
Esta fotografía está bajo una
licencia de Creative Commons.
* * *
Cuando nada concuerda
—Fragmento—
Vigencia de Albert Camus
Por Eduardo Escobar
En medio de atrocidades, deslumbramientos, hallazgos felices y desgracias inenarrables, el siglo xx manifestó las quintaesencias de una civilización en litigio perpetuo, de unas formas temporales y de unas maneras de entender el mundo y la vida que no tenemos más remedio que padecer, aceptar y querer, y a veces repudiar. Todas las palabras que el pasado había llenado de prestigio fueron releídas para su escenario: patria, libertad, destino, individuo, fueron redefinidas y desmontadas de sus viejos sentidos, y puestas en otras perspectivas. Detrás de la muerte de Dios y de la destitución del alma que fue su otra osadía, el siglo xx vio el fin de la pintura, el ruido vino a reemplazar la música del pasado, rebajó la literatura a simple apéndice de la industria editorial, y dudando de todo acabó contentándose con los libros de autoayuda, con Paulo Coelho, las iglesias de garaje, los rituales de las velas de colores y el conjuro chamánico, en una regresión inesperada.
La primera mitad asistió a dos confrontaciones colosales entre imperios dirigidos por degenerados y padeció un vergonzoso holocausto llevado a cabo en nombre de los derechos de las aristocracias y los derechos de la plebe, del mito nazi de la raza y del mito de la lucha de clases. Dos concepciones opuestas del mundo muy semejantes en sus métodos y en sus consecuencias se enfrentaron a muerte, y los hombres fueron reducidos a la esclavitud de la economía o el inconsciente. El siglo xx acabó sospechando de la misma razón que en un mundo más crédulo había diferenciado a los seres humanos de las otras familias de monos, después de descubrir que arraigaba en el subsuelo del cerebro arcaico de los reptiles, y que su historia es un reflejo podrido de representaciones imperfectas, una crónica oscura de supersticiones y canibalismos.
Occidente juntó los lloros de los profetas semitas, los lamentos de un pueblo aporreado por un Dios celoso, y la turba de los dioses paganos, los claros como Apolo y los sombríos como Mitra, las intuiciones metafísicas del oriente remoto y las enseñanzas de Sócrates; y en su síntesis, adquirió un cierto sentido de la tolerancia que le permitió la apropiación del pasado en una amalgama prodigiosa, donde convivieron el espíritu fáustico que mientras más profundiza en su tarea expansiva más vacío se encuentra; los empeños del monje que segregándose pretende hacerse nada para abarcarlo todo y redimir la Creación en el aislamiento y en el pensamiento incesante de la muerte; el cinismo radical del vividor, el talante sanchopancesco del ejecutivo moderno, y un inmenso poder para el análisis y la destrucción.
En el combate intestino entre tantas soberbias, dividido entre la inconformidad del malestar de la cultura y la autocomplacencia del orgullo satánico, el siglo xx se esforzó por establecer un orden amoroso y resultó legitimando la crueldad y el crimen justiciero. Y al fin se quedó sin Evangelio, en un laberinto de artilugios tecnológicos, sin rumbo en la telaraña de las autopistas y las vías magnéticas de los trenes rápidos. Para hallar una rara forma de la soledad en el tumulto de las ciudades, en estos amontonamientos ofuscados por los reclamos de los publicistas, donde la felicidad se parece tanto al aturdimiento.
La fe en el Dios único y el repudio de Dios suscitaron una discusión fabulosa, que desembocó en un gran debate sobre la dignidad humana y los derechos de los ciudadanos y sobre el destino de la especie, y que sembró en la conciencia sin advertir la contradicción las creencias antagónicas de que nacimos para la felicidad y con el deber de perfeccionar una creación defectuosa, de ser simples entes históricos, intrascendentes y dudosos, pero también responsables. Al fin, la misma realidad fue puesta en entredicho, y la fantasía tranquilizadora del Yo acabó confundida con el sentimiento turbador de la insignificancia, de existir en una falsa coherencia. La duda fue la manía del siglo: la compulsiva revisión de todo, y su mayor logro, la sospecha, avalada por la experiencia, de que la razón, la razón Ilustrada, con mayúsculas, puede engendrar pavores inesperados y desórdenes mortíferos.
En ese paisaje brotaron los conceptos de la angustia derivada de la filosofía de Kierkegaard, del absurdo cuya expresión moderna se encontraría en la literatura de Kafka y la derelicción del existencialismo sartreano. Dos carnicerías formidables convirtieron la tierra en un cementerio grotesco y a los seres humanos en unas bestias increíbles por su capacidad para la crueldad y para el sufrimiento. Los teatros, las universidades y las catedrales que habían justificado la inteligencia fueron demolidos a fondo con la ayuda de la técnica, la química, la mecánica, y el poder de las mentiras mediáticas justificadas en filosofías indomables y vanas. Ahora el cielo calla. Y las erosiones de la biosfera amenazan la permanencia de la especie humana, como si la tarea positiva y la esperanza se hubieran vuelto contra nosotros. Y como si los esfuerzos de los hombres de buena voluntad hubieran sido incapaces de hacer del mundo un hogar feliz. La libertad ahora es a lo sumo una hipótesis necesaria contra el desánimo: cada elección conduce a una nueva mutilación, y cada descubrimiento a un nuevo enigma y a un nuevo peligro.
En Francia las grandes polémicas del siglo alcanzaron una virulencia incomparable. Los humanismos de los filósofos alemanes y rusos como el hegeliano Kojève, los anarquistas herederos de Bakunin, el pensamiento cristiano y el pietismo, la actividad propagandística de los intelectuales de izquierda y la caridad de los curas obreros pugnaron por realizarse y a veces incluso intentaron conciliar sus antagonismos en la patria de Descartes, Montaigne y Pascal. Alrededor de unas revistas legendarias un grupo de talentos laboriosos alimentaron la discusión, angustiados por entenderse entre sí y por comprender un mundo problemático. La lista de los exploradores es larga. Koestler, Aaron, Pauwels, Garaudy, Merleau Ponty. Pero entre todos sobresalieron Jean-Paul Sartre, un pequeño burgués parisino, y el argelino Albert Camus, dos hombres enfermizos y obstinados.
El mundo se habituó a ver a Sartre, nacido en 1905 y muerto en 1980, encabezando las manifestaciones de la izquierda, escribiendo cartas de indignado, comprometiéndose, controvirtiéndolo todo con un rigor rayano en la neurosis, según la afirmación incomplaciente de su amante eterna, Simone de Beauvoir. En él un filósofo llegó a hacerse tan popular como un boxeador o un actor.
Aunque no fuera por el exhaustivo e impenetrable trabajo sobre El Ser y la Nada, ni por su infatigable contribución a la cultura como cuentista, novelista, hombre de teatro y crítico literario, actividad que lo llevó a establecer paralelos espinosos entre personajes irreconciliables como Jean Genet, san Genet para él, y santa Teresa, sino por su figuración permanente en las luchas callejeras de la posguerra, hasta su muerte, encarnando al escritor comprometido con empecinamiento admirable, Sartre fue un gran hombre, y en cierto modo una estrella entre las estrellas de la farándula. Y él disfrutó en el papel olímpico del testigo cicatero de las últimas guerras coloniales y de las turbulencias que infectaron la sociedad occidental desde las estepas rusas. Fue enterrado como un héroe. Y conducido al cementerio por una multitud de admiradores. Aunque había imaginado para sí, según dijo, un funeral sencillo, acompañado por unos pocos amigos y por los jóvenes maoístas. Uno de los asistentes al sepelio multitudinario declaró que había sido la última manifestación de Mayo del 68. Con una expresión afortunada.
Mucho más tarde, cuando Francia celebró el centenario de su nacimiento, ya transfigurado en uno de los nombres mayores en la larga lista de sus escritores inolvidables, las bibliotecas reeditaron su iconografía, fue objeto de una apoteosis, y se volvieron a recordar los años más fructíferos de su vida. Fructíferos, se dijo, aunque el calificativo suene hueco aplicado a uno que encarnó el fracaso de las obsesiones de una época.
Hace años el teatro de Sartre se volvió farragoso y aburrido. Y sus cuentos, sus novelas de tesis y sus ensayos de un radicalismo a veces bestial, hoy se disfrutan a lo sumo como episodios pintorescos de la legendaria irreverencia francesa. Aunque en ocasiones su prosa lo convierte también en un gran poeta y sus trabajos críticos están llenos de emociones auténticas, de una belleza recóndita, ya es imposible aplaudir ni acatar sus ideas políticas ni la reelaboración de las teorías del marxismo desde lo que él mismo llamó una filosofía de la negatividad, que lo condujo del anarquismo juvenil a la simpatía por el partido comunista en la madurez, y al maoísmo en la ancianidad. Sus sueños de un mundo sin jerarquías donde se revelaran la subjetividad y la transparencia del ser fueron aniquilados por la realidad hace años. Sartre es un ejemplo querido y trágico de la frustración de una doctrina, del descalabro del antiguo anhelo de transformar la sociedad humana con ideas y palabras, y de la incapacidad del genio de la especie para cambiar la vida oponiéndose a la fuerza de las cosas. La fuerza de las cosas, nombró Simone de Beauvoir el penúltimo mamotreto de su autobiografía, dedicada, más que a verse y juzgarse a sí misma, a presentarnos la evolución del pensamiento de Sartre. Por allí pasan, en efecto, como en una novela panorámica, las personalidades más relevantes del arte y la política de un tiempo girando alrededor de su amante, discutiendo con él, criticándolo, confrontándolo, expurgando los acontecimientos para entenderlos y aclararlos, junto a Sartre o contra Sartre, adorable y genial. Comparando los hombres de su tiempo con los del pasado Sartre había dicho: ahora somos más desgraciados, pero más simpáticos.
Las reseñas publicadas en los diarios para la celebración del centenario advirtieron que en la fotografía elegida como emblema del acontecimiento, una de las más famosas en la iconografía del escritor, los organizadores habían suprimido el cigarrillo. Torva señal de la recuperación del anarquista, del rebelde eterno, del anciano contestatario, por la cultura oficial, como él hubiera dicho. La transformación del transgresor en representante de la cultura francesa comenzó por eliminar el cigarrillo de su boca y con seguridad acabará por deshumanizarlo y olvidar y perdonar sus otros vicios queridos: el amor por las jóvenes, el gusto por el alcohol y las pastillas psiquiátricas, y los experimentos de juventud con la mezcalina, cuando escribió La náusea. Para redondear el fracaso, Sartre tropezó con el malentendido de la gloria. Aunque es posible que mintiera cuando declaró que carecía de ilusiones sobre sí mismo, y que solo ambicionaba ser considerado como un parisino cualquiera. En el fondo amaba el ruido que hacían en torno de su personalidad ambigua e intrigante. Una vez dijo que no estaba seguro del juicio de la posteridad, pero que aspiraba a convertirse en un hombre transparente para el porvenir.
En lo físico le tocó un destino que reprodujo la parábola de su vida como intelectual. Siendo apenas un adolescente perdió un ojo, y en aras de lo que consideró su deber, es decir, señalar con sus libros un futuro para la humanidad y reexaminar y criticar las certezas de su tiempo, sacrificó el otro. En el empeño por desentrañar los misterios de la dialéctica, ayudado por el whisky y las drogas contra el sueño y el cloral, al final era incapaz de escribir, apenas podía desplazarse, y repetía con una modestia inesperada: se hizo lo que se pudo. Alguna vez recordó que cuando redactaba su Crítica de la razón dialéctica tomaba hasta veinte pastillas de anfetaminas por día porque le proporcionaban rapidez de pensamiento y triplicaban su capacidad de trabajo.
Sartre fue el mejor acusador contra su siglo, un testigo implacable poseído por la necesidad de verlo todo, de escudriñarlo todo hasta el menor intersticio, desdeñando la ceguera del ojo estrábico vuelto al vacío del cielo. Como los pintores impresionistas representaron una poética de la miopía y Beethoven escribió sus cuartetos más conmovedores en medio de la sordera, Sartre examinó las contradicciones de su tiempo desde su minusvalía. Su arrogancia le hizo creer que veía las cosas mejor que sus contemporáneos. Aunque a veces deja ya la impresión de uno que se sentía reinando como el tuerto en el país de los ciegos. En su autobiografía, Las palabras, dejó un testimonio de la infancia solitaria entre viejos, mimado por un abuelo, y describió las dificultades de su desarrollo mientras sublimaba el sentimiento de inferioridad equilibrándolo con la autocomplacencia desmedida que cultivó hasta su muerte.
La obra de Sartre todavía ayuda en la búsqueda de certidumbres pero es ya una ayuda muy relativa. Él mismo terminó sumido en una resignación sin remordimientos, como se colige de las innumerables entrevistas que distrajeron los días de la decadencia. Sin embargo, es preciso rescatar en su vida, pese a las frustraciones del pensador, el triunfo del amor. Con Simone de Beauvoir vivió un idilio extravagante y envidiable para quienes aún confiamos en las utopías del afecto. Ella, una Julieta más parecida a una monja dieciochesca que a una hembra moderna, y él más cerca del batracio que de romeo, crearon una relación amorosa fundada en la confianza y la libertad, desde el liceo hasta el deceso de Sartre, que les merece un lugar de honor en los altares de la monogamia. El último día, en el anfiteatro, ella pidió permiso para abrazar su cadáver, desdeñando el riesgo de la gangrena que le señalaron los internistas. En un gesto inesperado que parecía imposible en una mujer que se preció de carecer de ilusiones metafísicas, y que desdeñaba las efusiones del romanticismo como le había enseñado su novio y mentor.
Junto a Sartre, visible e hiperactivo es inevitable evocar la figura más reposada de Albert Camus, otro hombre esencial en la Francia del siglo xx. Camus, igual de apasionado aunque de figuración más discreta porque también fue más modesto en sus pretensiones como individuo y en sus ambiciones como artista, había nacido en 1913 y fue por diez años uno de los mejores amigos de Sartre, hasta cuando la amistad se resquebrajó en las urgencias de la acción política, y en los avatares del compromiso con los desvalidos del mundo que los dos asumieron con pasión, repitiendo las posturas de los moralistas franceses, católicos y revolucionarios. Al fin, cayeron en la mutua animadversión, cuando las discrepancias ideológicas sellaron el divorcio de los dos camaradas, después de una polémica que el mundo siguió como un campeonato entre gladiadores. La postura de Sartre ante el Gulag estalinista, su actitud tolerante ante las lacras del comunismo justificada en el pragmatismo político y en el odio a la burguesía a la que Sartre perteneció, resultaron inaceptables para Camus. Y los ensayos de Camus sobre el hombre rebelde y sobre la violencia revolucionaria que acaba por traicionar los proyectos liberadores en totalitarismos metafísicos, provocaron la reacción de Sartre y su cuadrilla, para ponerlo en términos taurinos. Porque Sartre fue también un torero a su manera. De alto riesgo además, a causa de los problemas oculares que le impidieron distinguir a veces la clase de bestias que enfrentaba, y anticipar las intenciones de sus embestidas.
Cuando murió Camus, temprano, en plena producción, mi obra apenas comienza, había dicho, Sartre quedó solo en el tinglado de la filosofía francesa. La muerte de su entrañable contendor no le dejó más remedio que envejecer sin una oposición que lo acicateaba y honraba. Febril y drogado, en las trincheras de la vanguardia del combate intelectual y político hasta el fin de su vida en ruinas cuando todavía se le vio repartiendo los periódicos de los maoístas franceses. Pues cuando las miserias del marxismo en la URSS se hicieron imposibles de aceptar para cualquier hombre decente, se unió a los grupúsculos de la extrema izquierda francesa prestándoles su prestigio. Y así lo acogió la muerte en un deterioro deplorable, hecho un anciano prematuro a causa de la estrechez congénita de las arterias que agravaron las drogas psiquiátricas de las que se atiborró para mantenerse despierto y cumplir la tarea histórica que se impuso desde la juventud. Dueño de un altísimo concepto de sí mismo, al final, deprimido, se quejaba sin embargo: me tratan como a un muerto que tiene el inconveniente de expresarse.
En La ceremonia del adiós, último tomo de sus recuerdos oceánicos, Simone de Beauvoir ofrece una imagen mezquina y triste de Sartre, a pesar del inmenso amor que le profesó, más parecido a la devoción. El hombre sin trascendencia, despojado de ilusiones religiosas, aspiraba sin embargo a permanecer en el recuerdo de los hombres. A la Gloria. Aunque jamás se atreviera a nombrar el monstruo dorado con esa palabra superlativa que, como los dos debían saber, solo designa una superstición ilustrada. Y la consiguió: el exento de ilusiones sobre sí mismo, acabó endiosado. Uno tiene derecho a preguntar si la modestia que a veces exhibía no fue la pose de un hombre que también se pensaba como el más inteligente de Francia, y que solía afirmar sin el menor pudor que nunca había encontrado un hombre que pudiera comparársele.
Elevado a la altura del intelectual símbolo del siglo, su vida resumió, en consonancia, el desgarramiento espiritual de un tiempo. El burgués alineado con los condenados de la tierra derivó de las angustias de la existencialista falta de sentido al compromiso con la Historia y con los hombres, y acabó sumergido en la política, primero como camarada de viaje del barco errático de los comunistas franceses, y después como cómplice de los jóvenes de la extrema izquierda. No debió ser cómodo vivir bajo la conjunción de tantos soles opuestos como Sartre se empeñó en meter en la constelación de su vida.
El pensamiento de Camus, novelista, ensayista y dramaturgo igual que Sartre, un hombre nacido en la extrema pobreza de una mujer impedida que no sabía leer y pensaba que la reina de Inglaterra es una mujer triste, prevalece, mientras la obra del otro se apolilla, pierde brillo y poder, y evidencia amargas inconsistencias con el paso del tiempo. No solo por su posición frente a los crímenes del comunismo, arriesgando los desdenes de la izquierda tan molestos para un intelectual moderno, ni por su premonición de que la independencia de su patria argelina acabaría en un desastre, Camus triunfa hoy sobre el atareado Sartre que se dejó hechizar por los fuegos fatuos del marxismo y por la fe en una revolución que creyó ayudar a orientar con su actividad infatigable.
Al conocer la noticia de que Camus había sido agraciado con el Premio Nobel, en 1957, Sartre dijo con ironía: lo merece. Camus solo afirmó con modestia que Malraux hubiera sido más digno de recibirlo. Cuando Sartre, orgulloso y altivo, con la autoestima hipertrofiada, fue señalado con la distinción, en 1964, la rechazó. Argumentando que los lazos de un hombre con la cultura deben desarrollarse sin la intermediación de las instituciones. En el fondo la renuncia debió obedecer a su afición por los grandes gestos y al altísimo concepto que albergaba de sí mismo, y que le permitió afirmar que todos los honores eran inferiores a él y eran ofrecidos a otro. En todo caso, diez años más tarde escribió una carta al secretario de la academia sueca preguntando si era posible reclamar el dinero de todos modos. A pesar de su grandeza, de la vivacidad de su prosa y del vigor y el rigor de su pensamiento, hay algo insincero en Sartre. Que además pensaba que en el juego con un mundo artero es lícito mantener alguna carta oculta.
A cincuenta años largos de su muerte, en 1960, en un accidente automovilístico, las novelas de Camus, El extranjero y La caída, aún se leen con gusto, y sus obras teatrales, Calígula, El malentendido y La peste, se siguen representando. Mientras la literatura de Sartre, cargada de ideología e ilustrativa de los problemas filosóficos que se planteaba, hoy resulta impotable, con la probable excepción de La náusea, escrita en los comienzos de su notoriedad, cuando empezó a agitar las ideas del existencialismo ateo y a pontificar en los cafés de turistas de París. Sus textos políticos escritos desde las categorías de un marxismo ya superado, a lo sumo resisten una consideración como manifestaciones del folclor parisino, como antropología, o como episodios pintorescos en la crónica abstrusa de una época conflictiva. La voz de Camus en cambio, su crítica de la acción y de la revolución, y su repudio del terrorismo, son más actuales y urgentes ahora que en los años de la disputa con Sartre. En especial en Latinoamérica, donde muchos intelectuales aún se hacen los sordos o los que no quieren oír, y persisten en las perniciosas adicciones al redentorismo revolucionario y en el culto de la muerte, Camus es un escritor a cuyas meditaciones es útil volver.
La disputa Camus-Sartre fue también el enfrentamiento de la academia (Sartre disfrutó recalcando la falta de preparación filosófica de Camus), con los hombres comunes que padecen los espejismos de la historia, representados por el argelino. La chismografía de los amigos comunes acudió a veces a los celos para explicar su separación, más que a las divergencias políticas. Otros, la atribuyeron a la molestia de Sartre ante la negativa de Camus a dejarse contar entre los acólitos del existencialismo, a pesar de coincidir con muchas de sus preocupaciones. O apelaron, en fin, para explicarla, a un supuesto desdén de Camus ante el asedio de la voraz amante de Sartre. Y a la envidia que este sentía por los éxitos del otro con las mujeres bellas. Simone de Beauvoir, en una de las conversaciones que completan La ceremonia del adiós, insinúa un problema de faldas. No importa. Camus y Sartre habían notado que los grandes compromisos a veces encubren motivaciones mezquinas. Y el mismo Sartre escribió un drama con el tema del hombre enviado por el partido comunista a realizar un sucio trabajo político y que lleno de escrúpulos morales duda en llevar a cabo el crimen, pero acaba por cumplir la tarea empujado por una situación sentimental. De cualquier modo, Sartre y Camus permanecerán unidos, más allá de la filosofía y la política, por las preocupaciones estilísticas que compartieron, por el estilo, esa cosa tan rara, para Sartre, dignos representantes de la Francia de Flaubert.
En un libro titulado Pensadores temerarios, los intelectuales en la política, Mark Lilla describe las tragedias físicas y morales de algunos de los pensadores más significativos del siglo xx. A partir de las experiencias de Heidegger, Hannah Arendt, Jaspers, el legendario Kojéve que ejerció una influencia decisiva en los intelectuales de la generación de Sartre con sus conferencias sobre Hegel, y a partir de Benjamin, Schmidt, Derrida y Foucault, Lilla reseña las miserias que a veces deben padecer los hombres excepcionales por su inteligencia o su cultura. Le faltó Sartre, aunque merecía un lugar en el olimpo melancólico. Porque había dicho que los anticomunistas son unos perros, que el marxismo es el horizonte insuperable de la libertad y la moral, y que la Renault es el fascismo, y por el desenlace de su vida, según quedó narrada por Simone de Beauvoir en La ceremonia del adiós: incontinente, defecándose en los calzones, casi ciego, seduciendo a sus alumnas obnubiladas por su gloria o atraídas por su fama de botarate.
Lo que más aterra en Sartre, santo laico del ateísmo moderno (aposté, dijo, por los hombres, no por Dios), contra la admiración que despierta, es el desprecio que expresó a veces por esos mismos hombres y por su propia tarea de pensador, incomprensible en el capitán de lo que el siglo xx llamó, forzando las cosas y los hechos hasta el absurdo, el humanismo de izquierda. En un ensayo afirmó que el mundo pasaría bien sin literatura y mejor sin los seres humanos. Camus también acudió, en La caída, por ejemplo, al desdén para definir a sus contemporáneos como unos que copulaban y leían periódicos, pero jamás habría suscrito la sentencia de Sartre. Camus nunca renunció a la certeza de que son los hombres con sus sueños, su sentido de la amistad, su gusto por el sol y su apego a la vida los que dan sentido a las cosas.
Sartre, contradiciendo el carácter de que hacía gala en público, dio muchas veces la batalla por la liberación de algunos intelectuales rusos presos en las cárceles del estalinismo y utilizó su fama siempre que fue necesario para proteger a los exiliados del infierno bolchevique llegados a Francia, aunque con esto irritara a sus admiradores en el seno del PC francés. Podía ser de una rara magnanimidad con sus amigos y con sus alumnos necesitados de la universidad a quienes a veces socorría con su dinero. Pero encubría la capacidad para las pequeñas solidaridades y para la compasión con las desmesuras del fundamentalismo político y el realismo radical. En el fondo encarnó a su manera hosca, a su pesar, bajo la apariencia del dragón, los valores y las virtudes de la cristiandad que criticaba: la generosidad con sus prójimos, la entereza intelectual, y el desdén por el respeto humano. Era, pues, un reprimido.
Camus en el discurso que pronunció en la ceremonia de recepción del Premio Nobel declaró que los escritores no pueden ponerse al servicio de los que hacen la historia sino al servicio de quienes la sufren. Y que no pueden darse el lujo de mentir sobre lo que se sabe. Una alusión velada a Sartre, que por fidelidad revolucionaria fue capaz de aceptar que existen crímenes buenos y crímenes malos y que establecía diferencias demasiado tajantes entre la tiranía burguesa y la tiranía del proletariado. Sobre Sartre vale repetir las palabras de Heidegger: “Quien piensa a lo grande, se equivoca en grande”. O lo que el mismo Sartre dijo de sí mismo. “Se hizo lo que había que hacer”.
Para Camus era incomprensible que quien mata una vez deba pagar con su vida mientras que se ve honrado el que mata mil veces. Camus se apartó de los comunistas para no hacerse cómplice de sus violencias y del terror estalinista. En el modesto papel que asumió como escritor prefirió ser creador a convertirse en juez, y se identificó como un luchador contra el instinto de muerte, en recuerdo, dijo, de sus breves y libres momentos de felicidad, y en la esperanza de volverlos a vivir.
Sartre tuvo mucho de estrella en el mundo confuso de las últimas guerras coloniales, de la gloria de De Gaulle y del debilitamiento de su poder y en su caída que contribuyó a precipitar; el de la guerra de independencia de Argelia; el del ascenso de los fascismos de izquierda; el del experimento cubano al cual dedicó un libro, Huracán sobre el azúcar; el del apogeo de las guerrillas latinoamericanas y las agitaciones estudiantiles que hicieron de nuestra juventud una justa de quijotes variopintos contra molinos de viento multiformes. Y el debate sobre esos tópicos de moda que él moderó a su modo aún no termina, aunque evidencia una cierta fatiga y hasta parece inútil, en un tiempo impío como este, cuya única racionalidad radica en la codicia y en la avariciosa acumulación propia del carácter anal, inmune a toda nobleza, y que en consecuencia convirtió el planeta en un gran estercolero, en un basurero insondable que amenaza sepultarnos a todos.
Aunque se corra el riesgo de convertir la literatura, incluida la rama intrincada de los filósofos en un juego equívoco de jerarquías, es imposible mencionar a Sartre sin recordar el nombre de Albert Camus, el otro pensador ineludible en la crónica de la segunda posguerra europea. Camus fue un intérprete de su tiempo tan agudo como Sartre, e igual de apasionado, aunque sin duda más ponderado y razonable. Los dos forman en el drama del pensamiento de su siglo una bella pareja de amigos divorciados, nadie sabe con certeza si por asuntos de mujeres o por el modo de asumirse en la gran diatriba del siglo xx, amenazado por las bombas de dos imperios arrogantes que se pelaban los dientes sobre nuestras cabezas, por el terror de Bakunin, y por la ferocidad gansteril de los herederos de Lenin y los otros hijos bastardos de Hegel, en medio de los últimos estertores de las virtudes de la burguesía mercantilista en franco desprestigio ya, después del sainete de la muerte de Dios y del deterioro de las antiguas nociones de la eternidad, la libertad, la decencia y el alma.
Sartre y Camus fueron amigos entrañables hasta cuando las circunstancias y el talante de cada uno, o el destino, como les gustaba decir a los dos, resquebrajaron la amistad. Sus enfoques de la esperanza acabaron enfrentándolos. O esta fue en apariencia su discrepancia principal, el meollo de la discusión que mantuvieron y que el mundo siguió como un encuentro de púgiles, esos días cuando los pensadores se disputaban el interés de la opinión con los deportistas y los ídolos del espectáculo.
Con la muerte de Camus, Sartre quedó solo en la palestra como el gran crítico de su época. Mientras aquel pasó a ocupar un lugar discreto en el panteón de la literatura y el pensamiento occidental, Sartre siguió en el foco, en el centro, o en la extrema de los acontecimientos. Y cuando la revelación de los terrores de la tiranía estalinista que Camus acusó, anticipándose a la evidencia de los hechos, y la conciencia de occidente no pudo negar más la catástrofe humanitaria que representó el comunismo soviético, continuó en las trincheras de la vanguardia intelectual hecho un anciano venerable aunque patético, prestando su concurso a la izquierda europea que lo aceptaba a veces como a un adepto incómodo lleno de molestas singularidades, pero de cuya gloria era imposible prescindir por las razones del pragmatismo, pues su adhesión y su amistad ofrecían una cierta invulnerabilidad.
El burgués parisino, el hombre sin ilusiones despojado de los regalos ilusorios de la religión consiguió convertirse en el intelectual del siglo aunque su obra hoy se revela inconsistente frente a las nuevas realidades. Su afirmación de que existe un terror revolucionario legítimo y un terror burgués execrable hoy resulta inaceptable. Camus, surgido de una familia muy distinta a la de Sartre, argelina y pobre, crecido al aire libre, amante del fútbol, más cerca de la vida que de los dogmas, del sentimiento que de las fantasías de la academia y de Montaigne que de Voltaire, queda con la razón de su lado. Como esperaba, el terror revolucionario acabó por pervertir la verdad y por infectarla. Había escrito que quien tortura acepta una sombra en su victoria y como no puede sentirse inocente debe cargar su culpabilidad sobre sus víctimas. Y por eso solo mantiene una vigencia inesperada que Sartre ya perdió. A Camus le sobraba lo que le faltó al otro o lo que el otro reprimía: la ternura. Y esto lo hace superior en esta época desalmada, enferma y viscosa.
George Steiner, en una entrevista con François L’Ybonet titulada La barbarie dulce, constata con tristeza cómo desde los años de la posguerra donde se destacaron activos y gloriosos Sartre y su mujer, y Camus, hasta hoy con los Bourdieu y los Baudrillard, cuando Francia aún desempeña un papel importante en el pensamiento especulativo y los gurúes franceses, Barthes, Foucault y Derrida, siguen dominando en los campus norteamericanos, si uno se sienta en la mesa que ocupaban Sartre y sus amigos en el Café de Flore o en Aux Deux-Magots, ya solo ve tiendas de calzado y de ropa: un paisaje desolado y trivial. Steiner no niega la nostalgia que siente de unos días cuando la puesta en escena era todavía apasionadamente intelectual, desde estos otros cada vez más decepcionados y estragados, con el gusto corrompido, y hechos de puro ruido e inconsciencia.
Fuente:
Escobar, Eduardo. Cuando nada concuerda. Siglo del Hombre Editores, Colección Espacios, Bogotá, 2013.



