El maestro de escuela
Fernando González
1941
Dedicatoria
Homenaje a Thornton Wilder,
el creador del drama eterno
«Our Town».
Prólogo
Puedo decir que esta es una de las obras que heredé de Manjarrés, pues yo estaba allí cuando murió, y tuve la corazonada de esculcarle los calzones y en el bolsillo de atrás hallé libretas de las que usan los carniceros para apuntar los fiados.
Podría atreverme a decir que yo era el único que estaba allí. Me parece ver la habitación, la cama y el ataúd, y revivo el instante en que logré este libro. ¡Casi se va con él! Emilia la Planchadora fue la que esculcó y yo soy el que lo extrajo.
Trata de la descomposición del yo, que es el ambiente; del fenómeno «grande hombre incomprendido»; de «la culpa»; de la psicología del matrimonio; del mecanismo de cierto género de muerte, la que padeció don Quijote; del entierro, del cementerio y de la caridad.
La obra resalta por cierta previsión: en eso de la descomposición de la personalidad del maestro de escuela Manjarrés, y en las circunstancias de su muerte y entierro, parece que hubiese asistido a mi propio fin. Me atreví a decir: «Yo era el único que estaba ahí», porque tengo la sensación nauseabunda de que el cadáver de Manjarrés era de los dos.
Me apena insistir, pero es que los personajes se confunden: parecen uno y son dos. Es la descomposición del yo. Dante asistió al fenómeno opuesto, en el octavo círculo del infierno: el uno era serpiente de seis patas, y brincó encima del otro, que tenía figura humana; con las dos garras delanteras se le pegó al pecho; con el otro par le ciñó el abdomen y, con el último, las piernas; a un mismo tiempo le introdujo la rugosa cola por la entrepierna, aplastándosela contra la región lumbar: y poco a poco los dos condenados se fueron convirtiendo en uno solo, trasmutándose en tercera las dos naturalezas. Es el fenómeno de la composición del yo, y el tema de este libro es el opuesto.
¿Puede uno haber sido enterrado y andar por la calle? ¿Cuántas veces hemos muerto? ¿Sucede el caso de asistir a su agonía y entierro, objetivarlos y poder afirmar: «Yo era el único que estaba allí»? Tales son los problemas que nos ocupan.
El valor artístico de este librito reside en las imágenes.
El mérito sociológico está en la honrada narración de la vida del maestro de escuela, «quinta categoría», sueldo de cuarenta pesos al mes.
Este libelo se divide en apartes. Los borradores dicen así, sin ponerles ni quitarles una coma:
1
Me tocó asistir a una tragedia y mi mujer me urge para que la escriba, afirmando que contiene sentimientos elevados y que puede ser educadora de las costumbres caritativas.
Conocí al maestro de escuela don Manjarrés, y entré en su intimidad y en la de su mujer casualmente. Este adverbio de modo quiere decir que no hice nada para conocerles; pero es verdad que al percatarme de lo que allí se estaba preparando, intervine: adiviné las agonías, que son mi ambiente… Pero este es materia del aparte que sigue.
Al frente de casa había otra, más vieja y siempre cerrada; nunca se veían visitas.
Un domingo oímos gritos. Supimos que uno de los hijos del maestro se había herido al caer de un naranjo. Fuimos a ver. Así me inicié en el conocimiento de Manjarrés, doña Josefa, un perro y dos gatos.
¡Lo que es la afinidad! ¿Quién creyera que esa tarde estaba propincuo a gran acopio de agonías?
2
El amor que dirige mi actividad es a las agonías y entierros. Eso me embriaga. Cuando voy detrás del muerto, o cuando estoy atisbando desde un rincón del cuarto del agonizante, me siento en «otra parte», no peso y comprendo. Ejercí el monagato, no por la paga sino por el olor. Ya verán. Apenas me llega la ráfaga compuesta, adivino la cadaverina, la separo del perfume de flores y del que viene en frascos, y guiño los ojos para hacerles ver que no me engañan, que penetro a la esencia del cadáver y de los enterradores; la cara que ponen y todas sus actitudes también son compuestas. Me jacto de ser el que sabe del sentimiento simple que llamaré «enterrador».
Lo primero en mi felicidad de esos instantes es la liviandad; sensación de flotar, de estar «allá» y de que nadie puede engañarme. Se trata del olfato. Los cegatones y duros de oído comprendemos por medio del olfato. Ir detrás de un ataúd ocupado, oliendo y analizando: he ahí la felicidad. El cura de…, al que serví de monacillo, tenía gracia para enterrar: la voz llena y la potencia de la figuración contrastaban con el cadáver y los deudos; eran burla a la mentira de ellos.
Si pesaran un cadáver y compararan su peso con el del cliente cuando agonizaba, comprenderían que vida es movimiento vibratorio que solivia. El infierno es la total pesantez y la infinita duración. «Me siento ligero»; «me produce sensación de ligereza»; «el tiempo vuela»: frases que se escuchan en la felicidad. «¡Qué largas las horas!», exclama el pecador o enfermo.
No digan que se trata de los gases de la putrefacción, pues no bastan para la diferencia de peso entre el vivo y el muerto. Además, hay el hecho de que la diferencia está en relación directa con la genialidad, es decir, que la mayoría se pudren completamente: sus cadáveres son la misma cantidad que cuando respiraban. En el Cielo, morada de los genios, no hay gravedad ni duración, y en el infierno…, etc.
3
Manjarrés era más bien alto; las piernas muy largas y flacas. Pero se le veía que había nacido para gordo: era un enflaquecido, flacura de maestro de escuela; no era esa su condición natural, sino que la padecía. Usaba bigotes colgantes y, en el bolsillo interior izquierdo del saco, un cepillo para dientes, con las cerdas de para arriba, condecoración de todo maestro de escuela. Mientras discurría, abría y cerraba su vieja navaja de bolsillo, muy comida y limpia por sobijos y amoladuras; también sacaba de los bolsillos pedazos de tiza; estos y tiznajos son la única abundancia en casa del maestro.
Cuando uno iba a encontrarse con él, se detenía brusca y nerviosamente; metía las manos en los bolsillos y las sacaba; muchos movimientos incontrolados; se avergonzaba; por eso, donde los jesuitas le dieron el apodo de Verónica. Caminado, voz, acción, iras y tranquilidades, todo era falto de naturalidad en Manjarrés. Tenía conciencia de pecado. Este modo furtivo se encuentra en la especie humana; los otros animales…; sólo un perro danés, propiedad de una beata, ha tenido algo, muy remoto, del aire de los tímidos. ¿De dónde más, si no de que la personalidad humana es compuesta, puede provenir la conciencia de pecado? ¿Cómo explicar al tímido?
4
¿Era «un grande hombre»? Sólo puedo afirmar que en él podía estudiarse el sentimiento de «grande hombre incomprendido». Aquí, por primera vez, se pone, alinda y analiza este sentimiento.
Muchos somos los que nos sentimos «grandes incomprendidos»: todos los artistas y los que ejercen la filosofía; todos los pobres; los que padecemos y en cuanto padecemos. ¿Será defensa que suministra la naturaleza, para que los pobres no se aniquilen? ¿Seremos dioses miserables?
Es axiomático que el autor y el lector nos sentimos «grandes hombres incomprendidos». Andamos diciendo que los funcionarios públicos no sirven y que triunfan los intrigantes. Si no lo sintiéramos, sentiríamos que somos nulidades. No sé si me entienden: el que tuviera conciencia de que «la culpa» es suya, de que no es rico o funcionario de categoría elevada, por incapaz, se anonadaría. Esta noción es la llave de los secretos vitales. ¡Mucho ojo, pues, a lo que sigue!
5
Poco a poco fuimos intimando, hasta visitar su casa, para la investigación. Se me permitirá seguir el aparente desorden con que fui adquiriendo el conocimiento de este hombre detestable, pero digno de compasión. Se me fue entregando fragmentariamente. La certeza plena no la obtuve hasta su muerte. Cuando le hayamos enterrado podré contestar a todos los porqués. Suplico que demoren el juicio acerca de este informe psicológico. Principiaré con ciertos apuntamientos confidenciales:
6
Manjarrés se cree «un filósofo» y un «postergado». En el fondo goza con sus vestidos rotos. ¿Por qué no se afeita diariamente, si para ello no se necesitan riquezas? ¿Y el hedorcillo a sudor? ¡A mí no me engaña! Esos detalles miserables son la bandera desplegada de su orgullo; la publicidad de su sentimiento de «grande hombre incomprendido».
Cuando fui a preguntar hoy por el niño herido, Manjarrés estaba encerrado en su cuarto; al despedirme de la señora Josefa, él salió, me acompañó hasta la calle y me dijo apresuradamente:
«La cónyuge opina a uno y le cela; la cónyuge “salva” al marido, ja, ja…».
7
Hombre tímido en extremo, tipo del solitario por impotencia. Primero fue recadero de abogado y también abogadeó en su primera juventud; un su tío le tuvo en el bufete y allí aprendió. Estudió donde los jesuitas; con ellos se graduó en introspección, en creerse «condenado», «perseguido».
Su primera experiencia amorosa fue con una joven mulata, fortísima y virgen; ella fue la incitadora y él fracasó en el trance, debido a que los Reverendos educan a los jóvenes de modo que cuando aman, piensan en el remordimiento y el infierno, quedando asociado el hecho del amor con tantos dolores y miserias que resulta una inhibición. Esto fue lo que tuvo Manjarrés con la mulata y se tornó más solitario.
Una coja le salvó. La coja Elena; coja de la cadera derecha; alegre y vital. Esta buena mujer le volvió un poco a la realidad. Ya dizque murió hace años, y quizá sea el único ser femenino de quien hable tiernamente el maestro de escuela: «Las mujeres cojas de la cadera —díjome— son tesoros ocultos».
8
Como era cariserio de nacimiento, seriedad nativa que se confunde con la santidad o con la investigación, y como todos sus movimientos eran de asustado (bruscos, con vergüenza), las mujeres no le amaban. Lo más remoto para ellas era que Manjarrés pudiera amarlas y perseguirlas; así, huían asustadas cuando les pedía algo o las miraba ansioso. Una dizque se expresó así: «Cuando Manjarrés está amoroso, se le ve el pecado mortal». Frase muy acertada, pues no iba a la mujer sino durante el gran ataque, y la hembra considera al amor como el negocio de su vida, y por eso exige que se le trate el asunto largamente. Para ellas el juego es más importante que el fin; en las circunstancias antecedentes está su imperio; exigen que las enamoren, las regalen, adulen, engañen y tumben.
9
Muy niño quedó huérfano y fue criado por el tío que ya dije que le tuvo de paje aprendiz de triquiñuelas. En esa casa fue en donde encontró a la coja, de la servidumbre del tío.
Estando de curial dio principio a eso tan en boga entre los tímidos, que llaman «educación de la voluntad», arte que se halla en libros cuyas pastas ostentan caras con ojos muy abiertos, y fijos como candelas. A este arte maldito le somos deudores de Mussolini, Franco y Hitler.
Una vez (tenía veinte años) se obligó a ir a besar a la dactilógrafa del vecino, cuando ella pasó a lavar un tintero en la fuente; no se conocían y lo hizo; ella dejó caer el cacharro, que se volvió añicos. Estos ejercicios no eran por sensualidad, sino para «autodominarse».
Estuvo una noche íntegra en un pie. Aprendió de memoria doscientos artículos del Código de Minas y dos alegatos de un abogado. Durante un mes se obligó a ejecutar lo que más le repugnara: copiar a mano, sin un error, informes de gerentes de sociedades anónimas; escribir veinte mil veces frases contrarias a sus sentimientos, como estas: «S… no robó»; «X… es honrado», etc. Durante diez horas estuvo con los brazos estirados horizontalmente. Estos ejercicios conducen a lo que llaman hoy «acción intrépida».
Coronó estas prácticas con un sistema de desdoblamiento que le perdió para las artes del tintero y le arrojó a las de la tiza y el hambre.
10
Parió su doble; le puso el nombre de Jacinto. El proceso fue, poco más o menos:
Nadie puede verse a sí mismo infraganti. Hasta el descubrimiento del cine nadie se conoció en acto, pues en el espejo no se observa el movimiento ocular, que es lo expresivo. El cinematógrafo casi nos permite cogernos corporalmente. Ahora se trata de mi invento para autocapturarnos psíquicamente en flagrante: objetivarnos. Con la introspección logramos hacerlo, pero como entes sucedidos; los actos ya sucedieron cuando tenemos conciencia de ellos. Se logra apenas producir el remordimiento. Se trata ahora de un invento que permita al hombre estudiarse como actual.
Pues bien, creyó haber hallado el secreto divino que le permitiría rehacerse, dirigirse, ser el amado y honrado por todos, el triunfante.
El mecanismo fue el siguiente: la inteligencia sería Manjarrés, y el ejecutor, Jacinto.
Así quedó desdoblado el hijo de Holofernes. Adelante se verá por qué se le llama así.
Iba caminando, e imaginaba ver delante a Jacinto; le dirigía órdenes: «Camina más lentamente; irgue el pecho: ten la cara más llena», etc. «Vé a los juzgados y deleita a los jueces»; «deleita a ese rico que va ahí; háblale de su figura juvenil».
Cogía un espejo y conversaba con su doble: «Eso de seguir a las mujeres es sueño deletéreo. ¡Sé duro!». La conversa era cuando le atacaba su gran manía de ir detrás de ellas, guiado por confusos deseos y esperanza de que le amaran.
Jacinto era el que dormía en duras tablas; permanecía en agua helada, zambullido hasta el cuello en alberca, o quieto bajo la cruel ducha.
Cogió sapos, gusanos y lagartos; caminó con guijarros entre los zapatos; ayunó; vegetariano. Noches enteras parado en los dedos de un pie.
Tres años duró la experiencia. Como resultado, cierta alegría, proveniente de la satisfacción de mandar. Téngase presente que los males que sufrió e hizo padecer Manjarrés provinieron de que pensaba en sí mismo. Para ser «un hombre» y no «un filósofo» hay que atender al prójimo.
Logró que le invitasen al club, a beber, y que le recomendasen el cobro de acreencias prescritas. También obtuvo que un hotelero pagase el valor de la vajilla robada a una viuda. Tanta decisión mostraban los ojos dilatados de Manjarrés, que el hotelero pagó. Fue el primer triunfo de su método, pero también el último.
También el último, pues su mismo método le perdió. Una familia rica de la ciudad era de la clientela de su tío, y una señorona de ella enviudó: jamona gustosa, presuntuosa y de aires imperiales. Frecuentaba el bufete, precisamente cuando el desdoblamiento. No saludaba al escriba y ahí fue Troya.
En un paseo por Bermejal se le metió preguntarse: «¿Hay algo a que no sea capaz de atreverme?». El Diablo le contestó: «Acercarte a la viuda y abrazarla».
—¡Lo haré!
Desde entonces vivió aterrado en espera del instante en que tendría que atreverse.
Cuando oyó los pasos de la víctima, que subía los peldaños, salió, la abrazó y cayó desvanecido. Gritos. Le arrojaron ignominiosamente del bufete y de la casa. Vivió ambulante, hasta que le nombraron para maestro de escuela, hace veintidós años.
11
Maestro de escuela, se casó con Josefa Zapata, su prima y la única para amarle. Le amaba, porque era enfermo y en él ejercía el oficio maternal y de mártir para que nació. Quizá se haya casado con Manjarrés porque no tuvo otro; para casarse con él no puede haber fácil razón suficiente.
Veintidós años han vivido así, yendo de escuela en escuela, y criando hijos, que es el destino del pobre. Ha sido tenido por «conservador», quizá por el aire.
Le conocí cuando principió la «revolución liberal». Le clasificaron entonces en «quinta categoría» del escalafón: el director de educación dijo: «¡Tírenle duro a ese godo!».
Nuestra intimidad nació en sus días amargos. Cincuentón, y parecía de sesenta. Cuando no se encontraba en la escuela, bregando por enseñar a cien hijos de choferes, que son la hez, estaba en su casa, encerrado, escribiendo contra Josefa y el Gobierno. Tenía ya cien cuadernos llenos de diatribas contra estos dos entes a los que atribuía «la culpa» de sus miserias.
Se pueden resumir así:
«No triunfan sino los más audaces ignorantes. Es imposible conseguir los primeros mil pesos; hay que robarlos; luego toda riqueza individual es robo».
Pero casi todos contienen en su ochenta por ciento variaciones de una queja honda, la del «grande incomprendido», es decir, que no ha podido redactar «su teoría del conocimiento» y «su arte de dominar», a causa de Josefa.
12
Recuerdo muy bien el día en que logré la confianza de Manjarrés. Le sorprendí y fue mío. Para el logro del conocimiento no hay sino estar atento y aguardar. Fue en un atardecer tranquilo; nublado, pero silencioso; en la mangada de Rodolfo, en un alto que domina al río Aburrá. Nos quejábamos:
«En este país —dijo él— no quieren sino maestros a su modo, que sean del “partido”; no ascienden sino a los que beben aguardiente con los inspectores de educación. José Vicente tuvo que gastar ochenta pesos en aguardiente de caña para ellos, para que desistieran de mandarle a Heliconia…».
En seguida tratamos mal del presidente y de los jefes políticos.
Nuestra conversación en sí no tuvo atractivo para el lector; la importancia reside en que me percaté de que poco a poco nos alegrábamos. ¿Por qué? ¡Mucho ojo, lectores!
En la medida en que dábamos un vistazo a la patria, nos íbamos mejorando. ¡Caramba! Estamos al borde de la llave del secreto vital. Recuerdo muy bien que fue al pasar una vaca cuando comprendí a Manjarrés. Se me entregó el conocimiento y lo expresé en esta frase interior:
—Manjarrés y yo somos «grandes hombres incomprendidos».
Quienquiera que tenga por encima a otro, lo es. «Yo soy tu perro, Señor, pero, ¿cúyo perro eres tú?». El lector cesante, o el artista de menos demanda que otro, gozan cuando se maldice del presidente, o del novelista muy leído, y mientras más pobres o inferiores en la escala, más gozarán. Los libelos son medicina para los que sufren, si comprueban que los incapaces gobiernan.
La gente no sabe por qué se alegra: es porque les nace el sentimiento de «grande hombre incomprendido». El razonamiento de la subconsciencia es:
«Los imbéciles poseen honores y riquezas; si yo estoy pobre, olvidado, es por eso, por incomprendido. La culpa la tienen los demás».
La íntima actividad humana es objetivar los «males», arrojando la culpa a los semejantes. Es la raíz del arte, de los mitos.
Parece que el hombre es un dios, pues no se cambia por nadie, ni en la agonía. Acabo de ir donde Bermúdez, el bobo que trae el mercado a casa, y respondióme que no se cambiaba por el rey de Inglaterra.
En la mangada de Rodolfo comprendí que ni Manjarrés ni yo, él con doce hijos hambrientos y cepillo para los dientes en el bolsillo del corazón, y yo, solitario, nos cambiaríamos por ninguno: todo, riqueza y felicidad, nos lo usurpan.
Se trata del yo como cuerpo simple. Este, a pesar de misántropo, es sociable: la humanidad le es precisa para echarle la culpa y evitar así que se disuelva la personalidad, al tener conciencia de pecado. ¿Qué sería de Manjarrés el día en que tuviese conciencia de que sufre, por incapaz y por anárquico? Moriría; se culparía y moriría. ¿Cómo perdurar el hombre, sin objetivar la culpa? Es el problema de la redención, del Cordero Emisario. La cohesión psíquica es el sentimiento de «héroe nacido cuando no hay ocasiones», «millonario, cuando todo está ocupado», «reyes sin súbditos», es decir, «grande hombre incomprendido». «Nací en Chile —dice Gabriela Mistral— por equivocación».
13
Josefa Zapata era, pues, el bordón de su marido. Sin la patria, sin la humanidad, sin Josefa, se disuelve la personalidad:
«Tú me opinas; no soy nadie, porque tú, Josefa, me opinas. No he redactado mi teoría del conocimiento, por ti y por este país de batuecos».
Cuando mueren los padres, la tristeza es el sentimiento de que ya no tenemos en dónde gritar, seres que no reaccionen a la ira con ira:
Cuando muera tu madre,
¿a quién pedirás almuerzo en platos limpios?
¿A quién dirás cosas irracionales?
¿Quién recibirá tu veneno?
Cuando la patria sea del todo enajenada, ¿a quién criticarás? ¿A quién insultarás? Y cuando muera Josefa Zapata… ya podremos enterrar a Manjarrés, pues sentirá que no había tal teoría del conocimiento y que su verdadera grandeza era ella.
14
«Los reyes también mueren y se pudren». «Los ricos no pueden llevarse su oro». Tal es el formulario del predicador. La gente sale consolada, se hace «buena».
El mecanismo consiste en que las imágenes de la podredumbre de la realeza y del viaje miserable del rico despiertan la conciencia de «grande hombre» en los pobres. Se trata de envidia satisfecha por medio del sermón.
¿En dónde estuvo latente el triunfo del Evangelio cristiano? En la afirmación de que los ricos no entran al Cielo. La frase acerca del ojo de la aguja y del paso por ahí del camello, refiriéndose al Cielo y a los poderosos, satisfizo a los pobres, a los maestros de escuela, a todos los «grandes hombres». Cambiar el sitio de riqueza y de honores, creando «otro mundo», cerrado para los usufructuarios de la Tierra, curó del tormento a los pobres e hizo posible el régimen capitalista.
El pobre se alegra cuando suceden desgracias al poderoso. Los educadores cristianos han bregado por destruir este sentimiento, pero sólo pueden lograr que se oculte. La situación al respecto hoy es la siguiente: que nos avergonzamos de que sepan nuestra alegría por muertes, quiebras y otras desgracias de los ricos. Nadie goza con el bien ajeno sino en cuanto le conviene, es decir, en cuanto es suyo.
Cuando alguien resulta vencido en la brega social, se retira a meditar para comprobarse que es un grande hombre incomprendido: tal es el origen de los monasterios.
Estas verdades nuevas y subterráneas nos indican que la oculta finalidad de las filosofías morales es objetivar «la culpa». El asceta busca el Cielo, el dominio sobre sus pobres deseos: comprobarse que es un «grande hombre».
15
En mi encuentro con Manjarrés y su familia me hallé precisamente ante la tragedia del proletario intelectual que va perdiendo la seguridad de su yo. Como veremos, Manjarrés terminó por aceptar que «él tenía la culpa», último grado en la disolución. Investigué sus antecedentes familiares. El padre fue un tal Sabas, talabartero, dipsómano de aguardiente de caña, el vigésimo que parió su madre. Una noche oscura en que volvía de un baile de negros en el Hoyo de Buga, al brincar un vallado de piedras cayó montado sobre un marrano que echaba chispas y que se fue con él, camino del infierno; pero invocó a la Virgen, y amaneció al pie del «algarrobo de Mamerto». Una su hermana dizque tuvo prisionero al Diablo, en forma de sapo, en una jofaina.
La mamá de Manjarrés murió al parirle.
El verdadero padre de Manjarrés, si lo es el que ama y no el que engendra, fue un perro, mezcla de danés y de lobo, llamado Holofernes. Parecía un ser humano, sin los defectos de éste. En portacomidas agarrado con los dientes llevaba el almuerzo al talabartero.
—¡Holofernes! ¡Tráeme de la tienda de Chunga diez centavos de cigarros!
Iba con la boleta atada al cuello y traía el encargo. Si el borracho caía, se le echaba entre las piernas y ¡ay de la autoridad que pretendiera llevarle a la cárcel! También le conducía a la casa: iba Sabas haciendo zig-zag, y el perrazo le dirigía, atajándole con las patas delanteras, para evitar las caídas.
Pero el amor intenso de Holofernes fue el huérfano. Cuando murió el borracho, por haber bebido alcohol impotable en feria de Itagüí, el tío jurisconsulto se llevó al niño. Esa noche Holofernes salió en carrera loca hacia el riachuelo, y al otro día lo encontraron destripado por un ómnibus:
«Parece que mi padre se suicidó», fue la única frase que obtuve de Manjarrés acerca de su familia. Al decir «mi padre» se refería al perro.
16
Manjarrés, Josefa Zapata y doce hijos. Estos «son buenos y bellos». ¿Aquélla? Manjarrés, efectivamente, ignora cómo es. En todo caso, padecen.
Manjarrés, complejo en disociación, humano inútil para labor progresiva y mercantil. Todo el magisterio está acorde en apreciarlo así y ningún colega se le acerca: se junta consigo mismo, desdoblándose; de su nido de instintos, llamado «yo», ha creado su sociedad. Pasa las horas rumiando sus problemas, que son: si tiene «espíritu»; si progresa; si siente a Dios; si posee capacidades y si le odian o aman. Egocentrismo. Periódicamente adopta resoluciones crueles para consigo: dejar hábitos. La finalidad inconsciente es el sentirse, y, por eso, apenas cesa el dolor de la amputación, vuelve al hábito. Los activos se realizan fuera; Manjarrés, dentro de su personalidad enferma:
«Un hombre opinado por la cónyuge es como planta orinada, que se marchita. Josefa tiene la culpa».
17
Hace veintidós años que Josefa no asiste a cinematógrafo ni a otras diversiones. Ese tiempo hace que padece la presión de su «grande hombre incomprendido»; sufre el mal de Manjarrés; es la columna de aquel sentimiento: ¿está embrutecido el «filósofo»? Pues es Josefa, que le «opina y cela». ¿Ninguno se acerca al maestro de escuela? Es Josefa, que no le comprende…
La pobre ha llegado así a ser la razón de existir de Manjarrés. Vive temerosa, pendiente de las mutaciones de su grande hombre. El día en que la conocí, cuando la caída del niño, me hizo la impresión de lejanía. Una poseída. No agarraba o se ponía en contacto con las cosas. ¡Pobres seres cuya unidad íntima ha sido destruida! En los ojos, principalmente, se ve eso: cuando hay sinergia, los ojos son como nudos apretados; los de Josefa eran anárquicos; buscaban y no hallaban; en los nervios ópticos está patente toda salud y enfermedad. Ahí habla la disgregación de la personalidad; no es en las arrugas sino en los ojos donde aparece el cansancio vital. Sócrates tenía ojos soberbios de buey. ¡Pobre señora! En los suyos se leía la progresiva invasión de la desesperanza; había perdido ya toda la inocente alegría vital.
Entre el mundo y sus miradas se interponía el cáncer del alma, en forma de ese complejo infernal que es hijo del capitalismo y que se llama maestro de escuela. Ojos que no admitían que pudiese haber alegría, que pudiese venir una buena noticia; ojos que se entristecían más cuando el correo tocaba a la puerta o se oían los pasos de alguien. Estaban más allá de la esperanza. Ni una queja: la forma de la serenidad que se llama «aceptación del aniquilamiento».
Las «filosofías» de Manjarrés habían ido matando el interés vital de esta santa. Adiviné un asesinato, el peor e inconsciente, pues lo ejecuta el estado social capitalista por medio del «maestro de escuela»: ir poseyendo con nuestras obsesiones a un ser inocente. ¡Ir poseyendo o contagiando lenta e inconscientemente al ser que nos está más próximo, e ir viendo en sus miradas el aparecimiento de la película alejadora y mortecina!… Nunca sospeché al dirigirme a la casa vieja de enfrente que iba a un gran acopio de agonías, a vivir el drama del proletariado intelectual.
Esa película opaca cubría también toda la apariencia de la señora. Su atmósfera nerviosa estaba desmoralizada. Lo hermoso aún eran los dientes. Treinta y ocho años, pero la yunta de la pobreza y la introspección los multiplicaron por dos. Fláccida. Estatura pequeña. Debió ser regordeta y de tejidos duros, muy graciosa; la cabellera debió ser muy hermosa, pero ahora caía, carente de esa cierta erección y brillo, es decir, del ritmo vibrátil del pelo de los contentos. Era entrecana, y las canas más gruesas que los otros cabellos. El vientre prognata y caído, con alguna desviación a la izquierda, por cargar en el lado del corazón a los hijos.
18
Desde la primera visita comprendí que se amaban mucho, con ese amor infierno que se tienen los que se entrematan por cierta necesidad cósmica. La clase de asesinos a que pertenecía Manjarrés aman a sus víctimas y se odian a sí mismos, como instrumentos que son de la necesidad.
Al contemplarles, a pesar de mi pasión por los cadáveres, quise no haber ido.
Lo peor fue que los niños poseían el desconsuelo de la madre, más opaco, pues nacieron en él. Sobre todo uno, de diez años, bellísimo (?), tenía un ojo algo apagado, y el cabello, largo, caía, como si fuera peso y no cabello. La actitud de todos era la del que está celularmente convencido de que lo que va a suceder dolerá. Mamaban el dolor.
Manjarrés era otro mártir. ¿La sociedad? No, todo es causado. Es la necesidad.
Aquí nos es indispensable analizar un mito: la culpa.
«La culpa» es ente imaginario que está en razón inversa de la comprensión del suceso; no hay responsables… Un buen defensor… Los presidiarios lo son porque no tuvieron quién explicara sus vidas. Es muy claro: salís conmovidos del cinematógrafo por los dolores del niño héroe y… ¡no veis que el héroe está ahí, sentado en el suelo, andrajoso, en la puerta del teatro!
¿Quién va a causar dolor sino porque algo le posee, el centro de gravedad universal, digamos?
¿Qué es novela, pues? La lógica desarrollada en imágenes que se dirigen a sus destinos. Los sentimientos de todos los seres del universo interdependen y buscan el centro de los centros de gravedad a través de la tragedia.
Uno que iba a mucha velocidad en su automóvil destripó a un niño. Ira; deseo de que maten al «asesino». Pero apenas te informas de las circunstancias trágicas del «responsable», circunstancias antecedentes, concomitantes y subsiguientes, muere «la culpa». El único compañero del hombre en la Tierra es la necesidad. Lo demás es opinión.
19
¿Cómo logré su amistad? Partí del postulado de que el pobre se alimenta de sus miserias y el tímido vive de las pretendidas ofensas. Objetivamos el mal. Tal es el origen de tragedia y mitología. El rico y el exitoso no aborrecen: disposición sabia de la naturaleza, pues sería cruel que tuvieran mando y propiedades y que al mismo tiempo nos odiaran. Odian apenas al que está por encima de ellos: «Yo soy tu perro, Señor, pero ¿cúyo perro eres tú, Señor?». Al rico le está cerrado el mundo imaginario, los mitos, por satisfecho.
Las creaciones maestras de la miseria son «las malas» y «la culpa». Si recorremos la historia del arte, sólo hallaremos pobres y enfermos. El arte, «el otro mundo», los mitos, son la objetivación de los tormentos. Suprimid el arte, quitad el Cielo prometido a los hambrientos de justicia, y al otro día tendréis la revolución contra el capitalismo.
El mísero a quien se le comprueba que la gente no tiene «la culpa» se hace «bueno» y muere. Pierde la pugnacidad y muere.
Comprendí, pues, que Manjarrés amaba a Josefa porque le echaba la culpa; renegando de ella se libraba de la mala conciencia. Cuando le dolía el alma estallaba así:
«Tú tienes la culpa porque me opinas. Dices que soy inconstante… Estos prenderos no lo son; tienen constancia para atisbar a las viudas desde detrás de los mostradores, antioqueños, descendientes viles de Judit Restrepo, la que asesinó a Holofernes. Entre estos judíos el matrimonio consiste en que la mujercita nos opine y nos “salve”».
20
Por aquellos días comenzaron a decaer.
Josefa enflaquecía y lloraba. Los cuarenta pesos del sueldo se gastaban en extracto de hígado y en licor de Flower.
A poco de la escena en la mangada de Rodolfo, observé que Manjarrés parecía sereno. Llevaba remedios «para ella», en los bolsillos, y los domingos salía «con ella» para cinematógrafo. Fui varios atardeceres a su casa y entonces conocí al perro y a los gatos. A medida que Josefa se extinguía, él se olvidaba de sí y pasaba los anocheceres en cama, en compañía de los chiquillos. Quemó los cuadernos en que insultaba a Josefa. A un mismo tiempo enflaquecía.
Manjarrés estaba transformado. Se había hecho «bueno». Conversaba con «amor». A todas horas estaba «amando». Cinematógrafo. Remedios en los bolsillos. Vendió las obras de Espinosa en seis pesos.
¿Qué sucedía? Que el ser que «tenía la culpa de su fracaso» se consumía y entraba en la muerte. Por consiguiente, Manjarrés se sentía culpable; a medida que Josefa se moría, él adquiría mala conciencia. Es el fenómeno del remordimiento. La muerte de la madre y de la esposa son terribles. Apoyados en ellas, haciéndolas sufrir, nos sentimos «grandes hombres incomprendidos». Apenas mueren, apenas están muriendo, comprendemos que fueron mártires de nuestro egoísmo. Manjarrés se había vuelto «bueno», porque su mal se le subjetivaba con el enflaquecimiento de la cónyuge.
¡Pero qué problema! ¿De suerte que el hombre «bueno» lo es porque se siente culpable? ¡Claro! Quien se hace «bueno» ya no es egoísta, se está descomponiendo. Manjarrés se moría también. La razón de su vida era la pobre esposa insultada.
Leamos algunos de sus apuntes de esos días trágicos:
Febrero 4. La enfermedad de Josefa es rara. Se consume. Tiene seca la piel. El médico no sabe de qué se trata.
Lo peor es que los inspectores quieren prescindir de mí, ahora; me tienen por conservador. Ayer fui a ver si los encontraba en el café de la esquina de la gobernación, para ofrecerles aguardiente. Para eso, y para comprar el extracto de hígado, vendí mi Espinosa. Al rato de estar ahí, salió uno, con el subdirector, y no me saludaron. Indudablemente que yo tengo la culpa. Todo está sujeto a causalidad y mis actos no podían traerme la amistad y aprecio de esos señores que, al fin y al cabo, son mis superiores jerárquicos.
Si Josefa me falta; si me echan de la escuela, ¿qué será de mis hijos?
(Obsérvense las frases «yo tengo la culpa», etc. ).
Febrero 8. Noche terrible. Nadie viene a ver a Josefa. ¿Qué placer la he procurado? Gestar, parir, amamantar y ser insultada por mí. Así, tenía que morir. Todos mis actos han sido suicidas. ¿Iban a nombrarme, a mí, para director de instrucción? ¿A mí, que ni voto ni me reúno? ¿Por qué iban a venir a buscarme? Yo soy el que ha creado el mal a mi alrededor. Los que dirigen, esos son los que deben dirigir. Todo está bien; pero… ¿por qué sufren Josefa y los hijos? Yo he matado a Josefa.
Febrero 11. Mientras más mimo a Josefa, más se muere. Lo peor es que ella ya cree, o mejor, vive la culpabilidad: «Apenas muera —díceme— serás director de educación. ¡Perdóname! Yo tengo la culpa. ¡Perdóname!».
Febrero 15. Anoche me dijo Josefa: «Escucha, prométeme que volverás a casarte con mujer inteligente, que te estimule, y que escribirás tu libro. Me tienes que repetir que me perdonas. No has sido lo que debías, por mí».
Ya sé que soy un imbécil. Abrazado a mis hijos lloré en la cocina, lloré por mí, asesino de mi mujer y de ellos. ¿Quién podrá quitarme esta culpa, pesada como la piedra del Peñol? Se necesitaría de un ser infinito, para que lavara mi conciencia.
El médico me dice que Josefa está perdida y que no la contraríe. «Esa señora se desploma». Agregó que existía cierta disposición latente y que los fenómenos ya estaban adelantados; que él la había examinado diplomáticamente, haciéndola creer que se trataba del hígado; que tiene ausencias y se queja de tristeza y sustos; que las menstruaciones son abundantes por la vecindad de la menopausia; que nada le interesa sino su propia melancolía. «Está toda ella all in; hay allí un caso interesante de corrupción del yo; estos enfermos mueren antes de expirar… Breguemos por fortalecerla, con prudencia… Llévele por ahora un frasco de Biofosfán y… mucha, mucha, mucha tranquilidad. Ese sistema nervioso se rompe…».
Febrero 20. Hoy me quitaron la escuela. El inspector Pedro Alejandrino dizque dijo que yo era «un godo hijo de tal».
Yo soy anticlerical y librepensador.
Esta mañana salí, como de costumbre, para que Josefa no se entere de que ya no tengo escuela.
Febrero 22. Empeñé los vestidos y los libros en la prendería de Vásquez.
21
Respecto de la agonía de esta noble mujer sólo sé lo que me contó una vecina. Copiaré sus palabras:
«Pues señor, murió cristianamente, consolando a don Manjarrés, que estaba arrodillado. Le decía que escribiera no sé qué y que se casara nuevamente. Los niños estaban pegados a ella. Se fue apagando. Don Manjarrés tropezaba con todo, volvía y le besaba los pies. Una vez vino con un montón de cenizas y: “¡Mira, alíviate, que ya quemé esas locuras! Iremos al mar, a Cartagena; ¡ayer me anunció el inspector que me habían mejorado el sueldo!”. Mientras decía esto, ella se acabó. Padre e hijos permanecieron en la cama de la muerta, besándola, hasta que llegaron ustedes».
22
La enterramos bien, en bóveda, con cincuenta pesos que nos prestó el usurero Vásquez, «para volverle el doble al mes». Mientras la agonía y durante el entierro, Manjarrés no tuvo emociones sucesivas, quiero decir, que estuvo aterrado. Inmoble. Por ejemplo, ojos siempre igualmente abiertos y bigotes caídos en la misma posición. Había llegado al punto en que la ausencia de vibración simula la muerte. Recuerdo que, al llegar nosotros, Manjarrés y los hijos estaban acostados con el cadáver, hablándole, y que, al meterlo en el cajón, dio mucha brega despegarle a los niños.
23
Había que hacer algo por el vencido. Con las sobras de los cien pesos le pusimos carbonería en el barrio Guayaquil. Pero ya era nadie. Quien se echa «la culpa», ya está muerto. Con la ida de Josefa, se le subjetivaron los fracasos. Adquirió sonrisa falsa y continua, esa de quien desea hacerse perdonar: para estudiarle, preguntéle acerca de la dirección de educación pública; respondió que iba muy bien y recalcó que al quitarle a él la escuela, obedecieron a sus conciencias. Le seguí de lejos: entraba a la iglesia «La Candelaria», donde la imagen del Señor Caído; compraba una vela, la encendía y se quedaba ojicerrado, arrodillado y con los brazos en simulacro de crucifijo; al levantarse, tocaba el muro con los nudillos de los dedos, como para que le abrieran; creo que era llamando a Josefa, pues también iba a la tumba y allí tocaba impaciente.
¡Un hombre acabado! ¡Uno que había perdido la pugnacidad! El que ya no les echa la culpa a los demás, es todo vulnerable. La carbonería fracasó; vendió al fiado, pues al sentir desconfianza de alguien, pensaba que él era peor y le fiaba.
El cuatro de febrero se acostó. Es curioso que de este grande hombre, o mejor, de la figura que tuvo en la cama esa última vez, se me grabara tan nítidamente el hecho de que estuviera siempre halando cuatro pelos largos, gruesos y canosos que sobresalían en la ceja izquierda.
24
La agonía propiamente dicha duró cuarenta y ocho horas: bocarriba e inmóvil. En la caja del pecho se fue agotando el movimiento y sonaba así: pe…, pe…, pe…
Las dos noches las pasé en el corredor, con Emilia la Planchadora. A cada rato íbamos a darles vuelta al moribundo y a los niños y a ver que no se acabara o apagara la vela. Emilia la Planchadora es vieja solterona, virgen, que aplancha por ahí en las casas, siempre en compañía de una perrita llamada Radiodifusora.
Llevé confesor, porque Emilia comenzó con alharacas: que de noche ladraban los perros, como a fantasmas, y que era por falta de sacramentos.
Cuando salió el cura y entré en la habitación, vi que la vieja subía a la cama a los niños, los perros y los gatos, dizque para que se despidieran. Quedé destemplado…; sobre todo, por el gato flaco que se quedó mirando al agonizante.
Estuve presente durante el último cuarto de hora. Mientras bregaba él con esa respiración, recordé que en vida de Josefa decía que le enterraran de modo que nadie le opinara, «que los curas no me opinen», «que las viejas caritativas de la Gota de Leche no me opinen». Pero ahora… ¡recibía vale de la Sociedad de San Vicente!
Se murió, es decir, hizo el último pe, a las cinco de la mañana. Le vestimos con «la ropa de los exámenes», que retiré de la prendería de Vásquez.
Francisco, el médico, dijo que no había muerto propiamente de enfermedad, sino de relajación. Se le acabó la voluntad de vivir. Me gustó este diagnóstico.
25
El primero de marzo de 1936 enterramos el cadáver de Manjarrés. Éramos diez, a saber: tres sacerdotes, seis legos y el cajón. Aquéllos eran el cura Ocampo, hombre barrigón y airado, metódico, un nuevo gordo, pues las piernas, brazos y cara son delgados, y la barriga es grande y floja. Los gordos per se tienen gordas todas las partes; hay armonía. Los falsos gordos son ilógicos. Porque no hay distingos: un sapo debe ser bien sapo y un ladrón, bien ladrón; la belleza consiste en la exactitud. Yo iba muy preocupado con esto: veía que el padre Ocampo no se encontraba bien en la gordura. Dentro de mí mismo murmuraba, obsesionado: nació para flaco. Al mismo tiempo, yo sentía mucha intranquilidad: ¿por qué pensaba en cosas tan raras en el momento de enterrar el cuerpo de mi amigo? Apenas colocábamos el ataúd sobre dos taburetes, para que le rezaran y le echaran agua bendita, pensaba en la gordura. Yo llevaba un extremo del cajón, colgando de una sábana; Juan Chaverra, el mayordomo de «los alemanes», llevaba el otro.
El coadjutor era joven y barroso; unos veintiséis años. De él no pensé nada, sino que le aborrecí porque miraba a los automóviles que pasaban por la carretera.
El otro «padre» era un tímido.
Los tres me causaron admiración. Sobre todo, los pies eran muy grandes; resaltaban los seis grandes pies metidos en zapatos rudos, moviéndose por debajo de las sotanas. «Parecen sapos lentos» y «esto carece de elegancia», repetía yo mentalmente, apenas los sacerdotes se ponían bonetes, para continuar, acabadas las posas.
Ya estamos los sacerdotes, Juan Chaverra y yo: yo llevaba el ataúd por la parte correspondiente a la cabeza. Juan iba delante, con la parte de los pies. De suerte que el cadáver iba por la carretera, de frente, con los pies hacia el pueblo, los pies adelante. «Va con los pies adelante», sonaba dentro de mí. Esta frase me rodaba, se repetía, repercutía, como sucede con algunos versos. Indudablemente que era por haber perdido el control, a causa del choque. Durante todo el detestable entierro me poseyeron odios, frases e imágenes involuntarias. Recuerdo que en el bello río Cauca, en un meandro, bajo palmeras, oía dentro: «El silencio…, el silencio…». En este entierro era: «Los zapatos, grandes zapatos…; gordo, nuevo gordo; camina por el aire, con los pies para adelante…».
Fue a las nueve de la mañana; lloviznaba y el barro pegado hacía más deformes los zapatos.
De la casa a la iglesia hay quince cuadras, y otras tantas al cementerio.
Digamos quiénes eran los otros. El paje Valerio: este niño iba muy contento, porque llevaba las dos coronas de flores: se las metió por la cabeza, sobre los hombros, una a la derecha y otra a la izquierda: parecía con alas florecidas y circulares. Sonreía durante las posas y mostraba el portillo, el vacío de los dos mamones en muda. Una de las coronas la envió la vieja caritativa encargada por la Sociedad de San Vicente «de ir a llevar el vale y de cerciorarse de que Manjarrés sí estuviese bien enfermo».
Detrás iba la hija del usurero Vásquez, señorita delgada que hace «obras de caridad», para salvar al papá. ¿De tal suerte que aquí se va a robar todo y la hija le va a llevar al Cielo? Ah, ¡puta! ¿Por qué iba? Cuando salíamos con el cajón, la encontramos. Movía los labios, como si rezara. Menuda, flaca, olor acre de axila, pechos magros y fastidiosos, tembleques bajo la blusa.
«¡Que se vaya! ¡Que se vaya!», gritaba yo interiormente. ¿Por qué se quieren «salvar» con Manjarrés? ¿Por qué son bondadosos cuando ya uno está hediendo en esa prisión del ataúd? En vida de Josefa le oí decir muchas veces: «Lo más triste es un hombre opinado por las mujeres».
Los otros que iban eran dos peones azadoneros, que llevaban los taburetes para colocar el ataúd durante las posas. Recuerdo que en la primera, me dije que Manjarrés estaba sentado sobre dos taburetes. Esto me hizo alegrar y recuerdo que le guiñé el ojo a la señorita Vásquez y le dije al oído: «Usted sí que es buena, doña Bruja…». El séptimo que iba allí era el cadáver.
El entierro fue de tercera clase. Al llegar a la esquina noreste de la plaza, bajo la gran ceiba, se nos juntó don Lino Uribe. Preguntó que a quién llevaban y, al saber que era el cuerpo de Manjarrés, comentó: «¡No ven! Lo malo es que deja en la miseria a esa familia…», y se volvió para la tienda de su hijo Libardo, el que alquila bestias, a opinar.
Los curas cantaron poco y con desgano. Le llevamos al cementerio y le metimos en hoyo, cerca de bóveda en que hay una colmena de abejas angelitas, precisamente la de Josefa Zapata. No vi ni pensé nada digno de atención; el barro se adhería a los zapatos; tierra amarilla, muy pegajosa; parece sustancia orgánica, un masato. Olía mal, porque no tapan bien a los muertos.
Concho cavó el hueco, fácilmente, porque la tierra es movida. Había huesos. Bajamos el ataúd con lazos. Las primeras paladas de tierra sonaron fastidiosamente, y peor cuando apisonaron; el eco sordo: tun, tun, tun… ¡Suena feo el cadáver de un grande hombre incomprendido!
¡Un detalle! Concho, que ya estaba muy bebido cuando llevaba el taburete, tenía su botella escondida y, mientras cavaban, hacía visitas adonde dejó el saco y el sombrero, y bebía. Así, cuando Valerio y Juan Chaverra comenzaron a apisonar, Concho, que ni conocía a Manjarrés, se emperró a llorar y exclamaba: «¡Ése sí era maestro de escuela! ¡El mejor!», etc. Luego se fue enojando y terminó por desafiarnos a que saliéramos al camino a pelear. Sus llantos duraron hasta la esquina de Chunga, donde se quedó.
Concho nos escupía al hablar. Los ebrios siempre escupen al interlocutor, sobre todo cuando son literatos. ¿Por qué se acercan tanto, con sentimiento amoroso? ¿Será porque viven odiando a quienes «no les comprenden» y la embriaguez les torna «buenos»? ¿La novedad del altruismo?
26
El cementerio de X posee la esencia de tales lugares: el aire de abandono. A medida que los pueblos se enriquecen, les van quitando a sus camposantos el complejo de la muerte. El de mi aldea se reduce a cruces desvencijadas, color de tiempo, lluvias y soles lejanos: color de puerta de casa vieja y pobre. Parece jardín de pesadilla. Las cruces se inclinan de frente, para atrás, a un lado y al otro, porque la tierra es blanda y, además, cuando el cajón se pudre y el cadáver se disuelve, hay vacío allá dentro y la tierra se hunde, torciendo las cruces. En muchas perduran los aros de las coronas de flores, y hasta pétalos secos, adheridos.
Si Valerio se hubiese momificado cuando llevaba las dos coronas, habría quedado como cruz con dos aros… También hay en mi cementerio otra cosa encantadora, y es el hedor, sobre todo en días lluviosos o de mucha evaporación. A los riquitos los entierran en bóvedas, que no saben tapar bien. Éstas son como casas de alquiler; pero sin ventanas. El arrendamiento dura cinco años, que es el tiempo de una corrupción en estos climas.
A Tocayo, hermano de Josefa Zapata, muerto hace mucho y que fue sepulturero, le metieron en hoyo del quicio de la puerta, por exigencia suya, dizque «para que todos lo pisaran».
El cementerio es cuadrilátero y las bóvedas están contra las paredes, en hileras, unas sobre otras: como anaqueles de biblioteca.
La capilla, al frente de la entrada, es vacía; se ven las ánimas.
El lugar es un alto sobre la carretera, y para subir formaron dos terraplenes que se juntan arriba en un rellano muy triste. A los impenitentes les entierran en la tapia, hacia afuera. Allí enterraron al suicida Burgos, y todos los niños creíamos verle, al pasar anochecido.
Para terminar, diré que al ponerle el vestido de los domingos al cadáver de Manjarrés, hallé en el bolsillo de atrás de los pantalones unos cuadernitos de esos que usan los carniceros para apuntar los fiados. Allí estaba escrito lo que se leerá en seguida, restos del naufragio del maestro de escuela.
¡Pobre loco Manjarrés! Si algo produjere esta obra, será para quitarles los huérfanos a las «señoras caritativas», pues va y se «salvan» con ellos, y mejor es que se condenen las brujas. No faltaba sino que tuviesen los automóviles modelo 1936, las minas, el olor a cosa santa y que, por añadidura, ¡se salvaran! Pero es tal la vida de relación, que apuesto a que Josefa y Manjarrés están en el infierno y que estas viejas se irán para el Cielo. La hija del usurero Vásquez ya tiene una bendición que le envió el Papa: ¡el Santo Padre y la Santa Puta!
27
Al otro día del entierro fui a llevar alimentos a casa de los huérfanos y la encontré repleta de «señoras caritativas»: Emilia la Planchadora había regado la noticia de «esa miseria». Me topé con tres automóviles modelo 1936 que olían a incienso, polvos y enaguas, el santo hedor de la caridad capitalista. Porque los sacerdotes romanos huelen a una cosa y la caridad huele a la misma cosa.
Dizque estaban aterradas con «aquella miseria». Preguntaron si los chicos sabían la doctrina y si habían hecho la primera comunión. Las unas eran de «las damas de la santidad»; las otras, de «la columna de choque contra el mal»; las había de «la gota de leche» y «vírgenes del altar». Venían a ejercer sobre los doce huérfanos, que las miraban con sus ojazos abismados. Agarraron a los Manjarreses, les treparon a sus automóviles y se fueron rodando a exhibir sus caridades, grandísimas rameras de la virtud.
28
Al día siguiente ya habían esparcido sus cuentos y se reunieron con el sublime doctor Lince.
—¡Pero, escuche, doctor…! ¿No lo cree? Bien quisiera dejar en casa a la mayorcita, a la que tiene un ojo apagado… Pero… ¡usted sabe…!
—Pues, hijas mías, deben proceder con mucha cautela; toda cautela es poca… ¡Ese ojo apagado…! ¡La lues…! ¡Esas extravagancias y muertes azarosas de los padres…! Porque tampoco es justo que ustedes vayan a sufrir a causa de la caridad; ésta entra por casa… En el Ministerio, hijas mías, consideramos que la caridad es función del Estado y, precisamente, hace años que trabajo en un proyecto de ley… etc.
—Que son sifilíticos no queda la menor duda, doctor… A propósito, Teresita, telefonea al doctor Martínez para que le radioscopie los pulmones al menor, pues creo que está tuberculoso… Pues sí, doctor: si en el magisterio hay tanto sifilítico, ¡qué esperanza! ¡Qué peligro para nuestros maridos e hijos! ¿Por qué no da unas conferencias populares acerca de esto?
—Pues hijas, hace diez años que medito en el problema… En mi libro Morfología colombiana y escuelas, a propósito del polígono de Grasset y de ciertas novedades del psicoanálisis, sostengo que la lues lo ataca, al polígono, lo disgregan y que de allí proviene el aire de ausencia de los sifilíticos… En el Ministerio tenemos en gestación un proyecto de ley… etc.
—Oiga, doctor, me dicen que ese hombre dejó unos papeles; voy a reclamarlos para que usted los hojee y nos diga si encuentra pruebas de sífilis nerviosa.
Así fue como se me presentó el virago con el desatino de que le entregase los cuadernos de Manjarrés. Respondíle:
—Pues, mi señora, ustedes pueden exhibirse con los niños, perras que son ustedes de la virtud, pero con los cuadernos me exhibo yo, perro que soy de la moral.
29
Ya hemos enterrado a Manjarrés, último deber que se cumple con los «grandes hombres incomprendidos». Réstanos darle acabado a su retrato, copiando algunos de sus apuntes.
— o o o —
Algunos de los
apuntes de Manjarrés
(Apuntes anteriores a
la muerte de Josefa)
Infinita realidad, recíbeme, ¡que todo me doy! Recibe también a Josefa Zapata, la mujer que dizque es mía, y a los doce hijos, al perro y los dos gatos. Haznos cada vez más partícipes de tu inteligencia. ¡Ábrenos!
* * *
Guardaré silencio para no ser locuaz suramericano. Este debe ser el ideal de la escuela: silencio.
Sobriedad, lentitud armoniosa y prudencia, son las virtudes que debo inculcar a los muchachos.
Prudencia es aquella virtud que consiste en llevar delante de nuestra obra la lucecilla de la inteligencia. La representaré como caminante nocturno que alumbra con lamparilla el lugar para sus pies.
Silencio es la virtud de no expresar sino lo que se ha meditado.
El locuaz usa de la palabra como de un fin. Ayer domingo le decía bobadas a mi cuñado Félix; Josefa Zapata, nueva Jantipa, interrumpió diciendo: «¡Usted sí que habla tonterías…!». A los cincuenta años soy viejo locuaz.
Esta mañana vi al Manjarrés que deseo: es como muro terso en que resbalan las animalidades de las Américas.
Jorge trataba ahora de asuntillos, enojándose mientras se expresaba, pugnando con las imágenes que su locuacidad iba creando.
Pasé el día festivo arrancando «dormideras» (mimosa púdica), yerba esotérica colombiana, en el predio de la escuela, lejos de Josefa Zapata: a los cincuenta años soy iluso solitario desengañado.
* * *
Fui a la Dirección de Educación: el cura me ha acusado de irreligioso. En el bus iba una negra charlatana. Al subir, me habló, como si no pudiera contenerse, derramada. Después subió un campesino y ella se dio a filosofarle arreo, así:
«¡La plata no es para guardarla, Bolívar! Parta del principio de que la tirita de tierra de mi papacito, con ser eso tan pequeño…», etc. Bolívar por aquí y Bolívar por allí. Éste no podía meter baza, pues la negra se autocontestaba. Bolívar era su pretexto para desocuparse. Le importaba un ardite el que aprobara o no. Recuerdo a Espinosa, a quien estudio en las noches en que Josefa Zapata no me deja dormir, que dice tan bellamente que «el charlatán y el ebrio se creen libres». Todos los que nos llamamos inteligentes en las Américas somos ejemplares de la especie a que pertenece la negra de esta historia, que se derrama sobre Bolívar.
* * *
Acostado en decúbito dorsal en el predio de la escuela, al levantar la mano para rascarme, comprendí que era un inmenso animal, la Tierra, el que ejecutaba tal movimiento; luego comprendí que no era ésta, sino otro mayor, el Cosmos. ¿Qué es eso de individuo, pues?
Por la noche, paseando en el atrio, bajo nubes sucias y bajas, vi por entre el ramaje de la ceiba a la luna y sentí ahí mismo que la ceiba no existe sin la tierra y el aire, el calor y la humedad; que todos nos condicionamos. Amé entonces al inspector que desea quitarme la escuela. ¿Quiénes somos? El cura estaba acurrucado en el portón de su casa cural, conversando con uno, y le amé porque me acusa, me condiciona… Arrojé el cigarrillo y me fui decidido a confesarme: me pesa mucho esta mezquina personalidad que se define: el marido de Josefa Zapata, el maestro de escuela… ¿Contradicción? No; orgullo y humildad, pues soy gesto divino: nada, pero divino.
Soy el que cuida de la yerma mimosa púdica; soy el maestro de escuela, el marido de Josefa Zapata; el que tiene doce hijos y que desearía escribir una teoría del conocimiento. Ahora voy a confesarme, a contar que le robé a Sabas, el que me engendró, pequeñas monedas extraídas del bolsillo de su chaleco, cuando dormía ebrio; diré que he robado tiza y cuadernos en la escuela.
* * *
Las notas siguientes son posteriores a la muerte de Josefa Zapata; son del tiempo de la carbonería.
Desde anteayer llamé al infinito luminoso para que me envíen un guía, porque hace treinta años que estoy perdido, en angustia, en garras de la causalidad de tres pasiones: soberbia, lujuria y avaricia.
Ya llegó el enviado que pedí, pues siento la luz del cielo y la suavidad de la convalecencia. Experimento el santo dolor (remordimiento) que nos eleva, así como el duro cemento a la pelota rebotante. Sin el Ángel, los golpes de la suerte son como los de bola de caucho en el fango, que la hunden más y más.
Lo primero que me ha mostrado el guía alígero es la oración del Padrenuestro, principalmente en aquella frase que dice: perdona mis deudas así como perdono a mis deudores.
Las frases de Cristo son verdaderas, sea cualquiera la concepción filosófica que se tenga de la vida. Para panteístas, materialistas y espiritualistas, son igualmente verdaderas. Del mismo modo como el sol alumbra y calienta al cavernario, al acuático y al celícola.
Efectivamente, ya sea desde el punto de vista de la causalidad materialista, o de la mística, sólo rompiendo la causalidad, introduciendo en ella un nuevo elemento libertador, cesa la ley que dice: cada cosa es eterna: el odio engendra odio y amor el amor. Ojo por ojo: el primer ojo sacado creó al segundo, y éste al tercero, y así el ojo sacado es eterno. Pues viene Cristo y dice: «¡Perdona!». Cesa entonces la causalidad del odio y es reemplazada por la del amor.
Queda así explicado el fenómeno de la Redención: Cristo dio sus ojos, todo su cuerpo, amorosamente, y mató así la causalidad antigua. Nació otra. ¿La Gracia?
* * *
He estado contento. Yazgo suplicante a los pies del que me enviaron y de Ella (la Virgen), para que me obliguen a ejecutar los actos precisos para quitarme las costras de los ojos y arrojar el gran peso que me oprime y me da el caminar de la tortuga.
* * *
Murió Manuelito Ramírez, ayer, repentinamente. Mi compañero de «camión de pasajeros». Ayer vino conmigo; le vi a las once; a las cuatro murió. En la alcaldía sintió una punzada en el corazón; fue a la casa y se largó… ¿para dónde? ¿En dónde estará Manuelito Ramírez? ¡Me hace falta! Hablábamos de juventud y de regímenes de vida. ¡Virgen María, dale tu mano y acércalo a la fuente de la juventud eterna!
Hace días que tengo éxtasis, seguidos de perturbaciones nerviosas. Tengo la pierna derecha fastidiosa: sensación de semifrío. Estoy elevado, gozando y padeciendo mucho. Anoche vi a Josefa: estaba en una estrella y me llamaba.
* * *
Ayer, a las diez, fui a la iglesia de San Benito, a ver si hallaba a un viejo flaco, roto, aspecto mísero, que me confesó hace quince años. Los confesonarios estaban cerrados. No puedo confesarme con sacerdotes de estos que intrigan por curatos, fascistas, que manejan automóvil, etc. Hay uno, un negrazo, que parece pegado al timón, a la rueda timón de su vehículo, un chofer de «camión de pasajeros». ¡Mírenlo, si nació para eso y hace de ministro de Jesucristo!
Este negro le gritó a uno de los maestros hace poco, desde la otra acera: «¿Qué hay de Manjarrés? ¿Sigue muy loco…?».
* * *
Dios me está llamando, sigue llamándome, y anoche vi en sueños a Josefa Zapata, muy bella, joven…
Momentos de éxtasis; perenne sentimiento de aceptación; me parece que vivo dentro del bien. Todo es bello, aun lo que llaman desgracias. Continúa el ansia de confesarme, pero no he vuelto a buscar a quién dejarle a los pies mi bulto de miserias. Ayer leí el periódico en el café de Suso y luego fui a la iglesia, en donde estaban comulgando mis hijos. Les hallé que bajaban del presbiterio, comulgados, palma contra palma las manos, cerca de las bocas. ¡Qué envidia y qué goce! Necesito sentir a Cristo en mí. Entra, Señor, entra y barre y embellece… ¡Tú que llamaste a Lázaro de la podre, Tú que resucitaste y comiste luego pescado! ¡Qué hermoso eres, que no robaste, no opinaste, no te disfrazaste! ¡No pesas y trasciendes, no te corrompes y renaces! ¡Empuja, pues, y derrumba! ¡Llámame con voz más urgente! Yo no puedo ir a Ti, pues «venga a nos tu reino». De mío voy a la prostitución. Empuja, urge, incita; todos son tus símbolos que me llaman, me hacen guiños. Estoy preñado de ganas de realidad.
Pero murmuróme mi Trasgo, dentro: «¿Por qué tienen de sacristán a Vicente, el bujarrón?».
¿Pero qué importa? ¿No soy un prevaricador, ladrón, perseguidor? Precisamente Jesucristo anda llamándonos a todos, bujarrones y ladrones. Sí, Vicente está bien ahí, de sacristán. Cuando la Iglesia nació y trashumaba por Galilea, el usurero Judas era sacristán y el cabezón Pedro, jerarca; había un publicano y todos eran pescadores mugrosos. Vicentón sostendrá la patena debajo de mi boca cuando el reino me vendrá… Juntos saldremos del hediondo sudario, como mariposas.
* * *
La mañana estuve en San Benito, y nada; ningún sacerdote. Luego, donde los jesuitas, y tampoco. Ahora vengo de muy lejos, del convento de los frailes del beato Claret, en «El Llano», y todos estaban de siesta. No hay confesores por aquí; todos duermen la siesta.
Tienen allá una imagen de Claret, alumbrada y con cartas de miraculados expuestas, «haciendo propaganda», como las Droguerías Aliadas con los dentífricos.
Dos loteros estaban ahí, en la puerta de la iglesia, ofreciendo su mercancía. Lo que piden ahí es «el gordo».
* * *
Incontinente de palabra. Hablé mucho y tonterías en la tienda de Agustín, con Barrera, el terciador y vendedor de navajas; con Juancito, el carrero, y con Gurbio, el que compró «El Higuerón».
Barrera sueña en irse, como yo. Que «la situación está muy mala»; que desde que pusieron tanto carro de bestias no hay tercios para llevar a la espalda. Le compré una navaja y le invité a almorzar el domingo. Desea colocarse de cuidandero nocturno de casa o fábrica. Los otros se ríen y le dicen que Abraham Lotero, el que hace zapatos a máquina y que da dinero prestado, le destituyó, porque la noche en que se cayó el techo de la fábrica, no despertó. Barrera no sirve sino para hablar de la situación, siempre mala. Es de familia española, bellísimas uñas ovaladas y dedos puntudos, pero sucias y negras por el carbón y la mugre. Se alimenta donde una prima, a $3,50 semanales y dizque hay días en que sólo gana quince centavos. Todos los Barreras son así, quejumbrosos, como desterrados de una patria bella que no saben en dónde queda; muchas ganas de trabajar, pero no saben. Los españoles degeneran por aquí en el trópico. Barrera y yo somos pájaros mancos. Parecemos dioses y somos opinantes de banca de la plaza. ¿Dónde estará aquella patria buena de donde nos desterraron?
Gurbio. —Hoy dizque fue terrible el bombardeo… A cada minuto dizque destruyen una casa de seis o siete pisos…
Barrera. —¿Y eso por qué no lo arreglan…?
Gurbio. —Es que la gana de pelear es como, por ejemplo, el tifo, que ataca a uno: pelea hasta que se le acabe la gana.
¡Ahí está una ceiba!… ¡Bueno! ¡Mire las raíces que emergen desde arriba del tronco, relievadas como hojas de libro giganteo! ¡Bueno! ¡Mire y concéntrese en esas raíces; actualice la imagen de que por ahí, hacia arriba, usted se difunde y se comunica con ella, con Josefa Zapata…! ¡Bueno!
Eso precisamente es lo que no nos permite trabajar y nos encadena a las bancas de la plaza y a la tienda de Agustín. Es la patria que sentimos o adivinamos entre el atolondramiento de la carne. Amagos de volver a de donde nos arrojaron, amnesiados.
Y de ahí la gana de confesarse. ¿No está contento usted de haberse cogido aquellas cosas? Señal es de que el ladrón no fue usted, el que habitaba «allá», sino el hideputa que desterraron. Esa es la gana de confesarse:
Éramos unos dioses,
y nos arrojaron
por ladrones
o lascivos.Pero quedan rastros:
las uñas ovaladas,
puntudos los dedos
y sentados en las bancas,
criticando:
Barrera, dios cagado,
pero con asco.
* * *
Gran pecado es que a ratos hablo mucho, charlatán. ¡Tan viejo y tan bobo! Es más serio y prudente mi hijo Raimundo. Bregaré por contenerme.
También es mi pecado el comprar demasiadas loterías. ¡Tan viejo y tan iluso!
* * *
Teoría del conocimiento. ¿Qué es conocer? Ahí están dos obreros en una edificación; el uno le arroja al otro adobes; el uno los lanza con precisión y el otro los agarra; siempre exactos. Ambos parecen elementos del paisaje. Consuenan; conviven; no son dos individuos, sino accidentes del fenómeno edificación.
También está ahí el malabarista: lanza cinco bolas al espacio, una a una, medidamente, y las apara y relanza. Es una armonía; no es un individuo.
¿Veis al de la garlopa? Alisa un tablón. Coge tú el instrumento: ya te dije cómo se maneja… ¡Alisa, pues! Se te hunde, dañando el madero.
¡Pero si leíste en el libro todo lo que debes hacer para aparar ladrillos y pelotas y para cepillar! ¿Por qué no lo puedes hacer? Entonces, ¿qué es conocer?
Conocer es unificarse con el universo. El albañil, el malabarista y el carpintero se han apropiado los fenómenos ladrillo, pelota y garlopín. Sus individualidades crecieron.
El conocimiento está en todo el organismo, o mejor, lo que conozco, y en la medida del conocimiento, hace parte de lo «mío»: mi dedo, mi oreja, mi ladrillo, etc.
¿Este bobo conoce su mano o su pierna? ¡Ved cómo camina y coge! Las conoce. ¿Por qué no puede razonar acerca de pierna y brazo? Una cosa es conocer y otra el discurso hablado o escrito.
¿Se dan cuenta de lo que saben? Saber es una cosa y darse cuenta de ello, otra.
Tenemos, pues:
Conocer es convivir hasta unificarse con algo, más o menos. Conciencia es objetivar lo que conocemos, y razonamiento es expresión de lo conocido por medio de palabras escritas o habladas.
* * *
El gallinazo se refugia cuando va a llover, y nunca yerra. Así, todos los animales ejecutan sus actos en armonía con el ambiente, pero ninguno discurre verbal ni escritamente, sino el hombre. A eso lo llaman instinto.
Tenemos, pues:
Que la verdadera sabiduría es el instinto. El humano le ha dado a una parte del instinto el nombre de sentido común. Debido a su soberbia, ofuscado por poseer la actividad razonante, que ejerce en parlamentos, el instinto ha sido despreciado.
El fin último en la escuela debe ser aumentar el instinto. La conciencia razonante es epifenómeno.
* * *
Así, conocer es familiarizarse con lo fenoménico llamado universo, hasta asimilarlo al «yo». El culminar del conocimiento es el sentimiento de un solo ser (Dios). Unión divina; ascenso a Dios. Ahí desaparecen los sentimientos de bien, mal, pecado, dolor y placer, todos los entes morales, entes de la imaginación.
* * *
El hideputa joven del Banco no cesa de escribirme que le debo cien pesos. A mí me robaron los de la Nacional del Carare; yo «le robo» al Banco; éste se aíra. ¿Quién debe? Nadie. Somos enfermos, que habitamos en la ilusión de lo mío y lo tuyo, creando así la causalidad económica, que destripa niños, mujeres y ancianos. El minero rico que murió ayer hedía en su caja de ébano: hideputa cadáver ensabanado; mientras que el titilar de las palmeras en la brisa nunca será un cadáver.
* * *
¡Id al entierro del «minero», antioqueños ladrones, que ya os van a bombardear!
* * *
Me confesé a las diez y media con un jesuita. Mañana haré aquello (la última Cena) en recuerdo de Josefa Zapata.
— o o o —
Epílogo
A fuerza de tropezones, apenas en la edad madura llegué a ciertas verdades útiles a que algunos privilegiados, Maquiavelo, por ejemplo, llegaron muy niños o las tuvieron de nación. ¿Será culpa del trópico?
Ahí está el ombligo de este libro; quiero decir, que ya en el umbral de las sombras llegué a saber que la felicidad terrena está en proporción de la adaptabilidad social del individuo. Esta verdad la tienen los jesuitas desde el siglo XVIII y por eso son tan felices. El rey es mi gallo. Lo demás es Manjarrés.
En esta novela que leísteis me he deleitado en la pintura minuciosa del que habitó en mí durante mi niñez y juventud y que tanto me hizo padecer. Es, pues, algo de autobiografía. Reniego así de mi obra y vida anteriores, o, dicho con palabras más suaves, me despido del maestro de escuela. Hoy, viejo ya, me pesa el haber maltratado la realidad. Lo que suelen llamar verdad son los sueños de los desadaptados.
Este maestro que fui yo y que ya enterramos, no hizo sino dificultarme el camino. El que hoy habita en mi cuerpo es obediente como el agua, y así el cadáver que seré muy pronto irá en su automóvil de un solo pasajero, seguido de una lucida cola de senadores, directores, ministros e industriales.
¡Qué atrasados somos en Suramérica a este respecto! Sólo aquí se quedan enojados para siempre los candidatos presidenciales derrotados; que les robaron el triunfo es su eterna frase. En otras partes, el derrotado felicita al electo; obedecen a la realidad. ¡Qué amarga es la vida de los «solitarios maestros», amancebados con «sus viejas verdades incomprendidas»!
El hombre es animal social. Por eso, al maestro de escuela «incomprendido», un gran pánico comienza hacia los cuarenta años a amargarle los amaneceres. La gente no permite la libertad.
La sinceridad es de las vírgenes. ¿Soy acaso un sapo de tinajero? ¿Podía vivir así, debajo de mí mismo, nutriéndome de mí mismo? Creo que ya quedaron convencidos los que dudaban. El que haya aguantado más de los cuarenta y seis años que yo aguanté debajo de la fría alcarraza, en actitud de sapo nocturno, atisbando lo que no dijo que vendría, que me arroje la primera piedra.
Cierto es que a los del tinajero les corresponde «la gloria», que es comida para muertos. A nosotros, realistas, dennos salud, poder y amor.
En los últimos días en que fui Manjarrés, ayer no más, tenía a ratos la sensación de que los otros me iban a echar encima sus automóviles cuando alguno de mis retornos nocturnos de beber café bajo las ceibas, y que a casa, a mi mujer e hijos, en «La Huerta del Alemán», llevarían el cadáver feísimo de un «grande hombre incomprendido». ¡Qué asco!
A este nuevo hombre que somos desde ahora, el busto dénselo en plata. Vendo la lápida también, por cincuenta.
Acaba de entrar un mulato y comenzó así: «Usted que es un pensador… Traigo este libro para que se suscriba…», etc.
Si soy un pensador distinguido, interrumpíle, deme un peso… ¡No ve! Diciéndome eso, usted quiere coger mi dinero; y luego, usted sale y yo me quedo con «la gloria». A mí, señor don pendejo, deme la gloria en plata.
El lector astuto verá tras estos sentimientos la vanidad cristiana del autor. A todos nos criaron en el sentimiento de ultramundos, «la gloria» y «la verdad». ¿La humildad cristiana, por ejemplo? «El último será el primero». Luego tenemos que se humillan para ser ensalzados, para despreciar en el Cielo a aquellos ante quienes se rebajaron en la Tierra.
Manjarrés está enterrado, pero se remueve en el hoyo. De ahí que, para rematarlo, haya sido preciso este epílogo tan largo. Yo, señores, no creo ya sino en la plata, la salud y el amor. No creo en astronomías. De hoy en adelante mi deleite será el ser don Tinoso; que si me apunto al cero, salga, y que mis candidatos sean los que van a ser electos; es decir, renuncio a filosofías y me hago profeta… de lo que vaya sucediendo.
Matar a Manjarrés, cuando habita en nosotros de nacimiento, es lo más difícil. Nietzsche y Marx, por ejemplo, dizque lo asesinaron: «¡Que mueran ya los predicadores de ultramundos!», gritaban, y ambos crearon ultramundos, el superhombre y cierta realidad… soñada.
¡No me hablen de contradicciones! Al segundo, ya era diferente del que parió mi madre, quien me hizo cabezón e infiel como la vida. ¿Soy acaso estacón de comino de alambrada de púas? ¿Soy por ventura habitación de ideólogos o de espíritus ciegos? Soy de carne y hueso; sufro las pasiones; padezco y reacciono; hoy río y mañana lloro. Estacón no, cagajón río abajo, sí.
Afortunadamente, los sufrimientos y el estudio de las vidas de los que están en «la gloria», comiendo la comida hecha de paja, me fortalecieron el brazo para la puñalada en el corazón de Manjarrés. Ayer no más, una vieja sin rastros ya de halagos, llevó un cuadro a los yanquis, quienes le aplicaron sus máquinas y… ¡era un Rembrandt…! ¡Setecientos mil dólares! Y el viejo pintor murió de miseria, la enfermedad que duele mucho. ¡Vieja y yanquis hideputas! Hay que matar al Manjarrés, ¡oh jóvenes!
Sed tinosos: que el gallo que gane sea vuestro gallo. Lo demás es la vida de las sombras, vida en donde no hay ganas, en donde no hay dedos con qué tocar, paladar con qué gustar ni narices con qué oler.
Ahora, en vez de libros y de arte, daremos plata en mutuo, al tirón, como Marceliano. Venderé «La Huerta del Alemán», y su precio, al uno y cuarto, intereses anticipados de un año, y decidme… ¿soy un pendejo? ¡Lo fui, lo fue el pobre maestro de escuela!
¿Y respecto de la honradez? Un pariente de mi mujer, comerciante que murió viejo y que se llamaba Macario, no pudo hallar el lindero preciso de la estafa y el comercio; murió en la duda de cuál de esas dos industrias había ejercido en su almacén. Es como los jesuitas y los Hermanos Cristianos, que cambian anualmente los textos para ejercer la industria de librería. ¿Roban o negocian? Es lo mismo, y désele el nombre que se le diere, ellos ejercen el dominio de la Tierra y del Cielo. «La bondad», «la verdad», «la honradez», etc., son de libros, invenciones de los astutos; en la tierra de Adán y Eva no hay sino la causalidad, que es fría, inexorable.
Si lo único es la fría causalidad ¡pues llevemos siempre en el bolsillo los apuntes de cómo debemos obrar y reaccionar en cada caso! ¿Para qué somos el animal inteligente? Para que cada acto sea ejecutado con un propósito. La naturalidad es animal; esto en la vida y en el arte; lo humano es la inteligencia. De ahí que la escuela naturalista haya acabado con las buenas maneras y con las reglas, hundiendo al hombre nuevamente en la animalidad primitiva.
Decir lo que sentía y pensaba fue la inmunda práctica de Manjarrés. Eso lleva al nudismo y al vivir a la enemiga.
Decir lo que debo y ocultar mis perjudiciales sentimientos, es la norma del que asesinó a Manjarrés.
¡Denme el busto en plata!
¡Qué difícil convertirme en don Tinoso, gran lambón del presupuesto! Acabo de llegar del aeródromo de encontrar al candidato. Los jefes estaban borrachos y me miraron con desconfianza, como diciendo: «¿A qué viene Manjarrés?». Resulta que arrastro el cadáver del maestro de escuela; éste no me abandona. ¡Lo escupiré, lo insultaré!
Los «jefes» corrían y se empujaban en brega sudorosa por colocarse en donde el candidato les viese. A mí no me vio; el cadáver de Manjarrés me paralizó en un rincón. Hice un esfuerzo y le compré a «uno» un escudo con el retrato del hombre que íbamos a recibir. ¿No te avergüenza ponerte eso en la solapa?, gritóme el cadáver, y no fui capaz…
Mi mujer: —¿Cómo te fue?
Yo: —No me vio, no pude hacer que me viera el candidato.
Soy ahora un enredo de incertidumbre; me pregunto: el que asesina al maestro de escuela, ¿quedará condenado a ser el cadáver del «grande hombre incomprendido»? ¿Será imposible abandonar su demonio interior?
Pero veo que no he logrado darle forma a mi estado de ánimo; ensayaré con otras imágenes, así:
Había un escriba en el Tribunal, treinta pesos de sueldo, casado hacía quince años y su mujer dizque era horra. Al fin aprendió y se dedicó a lambón; le ascendieron a sueldo de ochenta pesos y al año parió la vieja.
Y así, una vez en que vino una señora de Bogotá, horra también, dizque a beber agua de La Ayurá, que dicen que hace empreñar a las más duras, y a hacerle novena al Señor Caído de la Candelaria, que también dicen que preña, el escriba del Tribunal dijo: «¡La novena que se la haga al Señor Parado!».
Quiere decir que todo lo que llaman milagros proviene de la energía vital, y que ésta es la adaptabilidad: salud, dinero y poder.
Los «genios» son siempre langarutos, pingofríos, consumidores de la insípida comida de los muertos: «la gloria», «el Cielo», etc. Las vitaminas cuestan dinero; el dinero lo tienen los poderosos; los poderosos protegen a los que se «adaptan»; luego… hay que asesinar al Manjarrés.
Argumentarán que los «genios» anuncian la realidad futura…
Anúncienla o no, llegará, y cuando llegare estaremos con ella. ¡Bonita profesión esa de profetas, que no comen del plato que está en la mesa porque olfatean el que preparan en la cocina, y que no prueban de éste, cuando llega, porque olfatean otro!; ¡y se imaginan que llega porque ellos lo anuncian! Son los Señores Caídos, castos, abstemios, meafríos.
Termino avisando que ha muerto definitivamente el maestro de escuela de Envigado. Todo lo que hace la gente colombiana lo hará el don Tinoso que soy; lo que hicieron don Bernardo y el de la Colombiana de Tabaco, lo haré mejor; todo, toda acción inmunda, menos… una que no diré porque me perjudicará y ya es hora de principiar el fácil camino.
Perdonad, señores. Sí la haré: cada vez son más apagadas las protestas que salen del hoyo donde yace el loco. ¿No pertenezco, por ventura, al pueblo más vil, al antioqueño? Si mi pueblo todo lo vende; si el oro le convierte en palacios las letrinas que habita, ¿por qué no podré…?
Requiescat in pace. Ahora sí estoy muerto.
Ex Fernando González
La Huerta del Alemán, Envigado, 12 de febrero de 1941.
— o o o —
El idiota
Aquel hombre alto, peludo, no propiamente desagradable sino carente de sex appeal, tendría por ahí cuarenta años; por lo menos estaba en esa edad en que el amor hay que pagarlo. ¿Qué iba pensando en esa mañana luminosa? Pensaba así:
«Creo haber hallado en qué consiste lo que llaman suerte en la vida social de los hombres. Lo hallé porque hace días que el trasudor del tafilete del sombrero y ciertas camisas y zapatos que me sacan en casa, me fueron adobando el juicio. Sí; indudablemente que de hoy en adelante el rey será mi gallo, y que todo poder viene de Dios, y que no escribiré más contra los gobernantes», etc.
Este hombre, en esa edad, en esa cierta edad, en los cuarenta, bajo la sombra de un cedro joven del Parque de Bolívar, había creído descubrir en su interior que el suertudo es como la planta sembrada en su terreno propio, es decir, que el hombre se robustece, crece y domina en la sociedad cuando ella es apropiada a su modo de ser, y viceversa; que suertudo es lo mismo que hombre actual, o bien, boca de su tiempo. Decíase: «He sido de malas; no he encontrado mi terreno en donde quede sembrado para ser útil, próspero y poderoso. He bregado, pero mis actos son como huevos de gallina beata, que no echan pollos. Desde esperma he sido inactual. Sólo me consuela el principio fundamental de la estética, de que todo es centro del universo; que al fin, al fin todos tenemos la misma importancia».
Y ese hombre de cierta edad se encontró conmigo después de esas meditaciones salidas del trasudor del tafilete del sombrero, y díjome: «Voy donde el Gobernador a decirle que es buen mozo, que es el as de los buenos gobernantes; ¿no viste que el presbítero Enrique Uribe ya se lo dijo? Yo no volveré a escribir contra los gobernantes. El padre Enrique tiene razón: ¡el rey es mi gallo! Y Santo Tomás tiene razón: el poder viene de Dios».
Así es como la vida va adobando el juicio de los jóvenes. ¡Putísima es la vida!
Fin

Fuente:
González, Fernando. El maestro de escuela. Séptima edición: Medellín, Fondo Editorial Universidad Eafit / Corporación Otraparte, mayo de 2012.
— o o o —
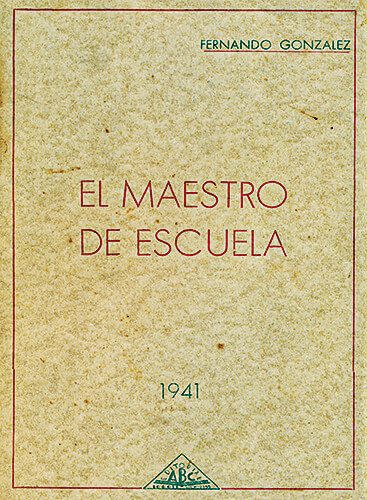
Descargar el libro en formato PDF
Leer ensayo por Ernesto Ochoa M.
Ultima revisión en febrero 18 de 2018

